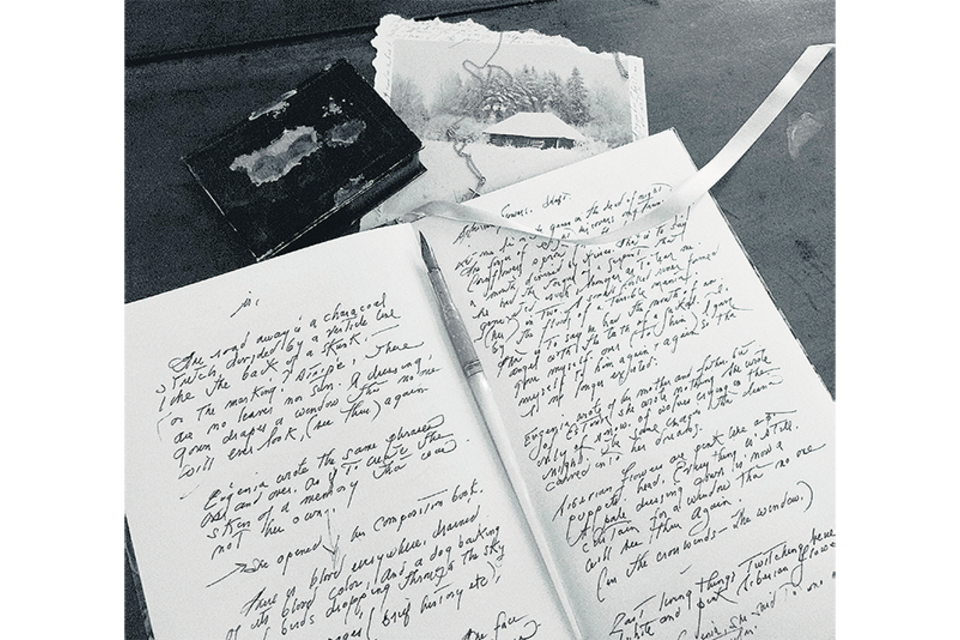El hombre la vio por primera vez en la calle. Era menuda, tenía la piel de porcelana y un pelo moreno y fuerte con un flequillo muy corto. Le pareció que su abrigo era demasiado fino para el frío del invierno y llevaba medio descosido el bajo del uniforme. Cuando pasó junto a él y lo rozó, el hombre notó el aguijón del intelecto. Una pequeña Simone Weil, pensó entonces.
Volvió a verla unos días después, alejándose del resto de los estudiantes, que se apresuraban para no llegar tarde a clase. El hombre se detuvo y se dio la vuelta. Intentó adivinar qué la habría hecho cambiar de dirección. Tal vez se encontrase indispuesta y hubiera decidido escaparse para volver a casa, aunque su aire decidido indicaba otra cosa. Lo más probable era que se tratase de una cita secreta, un ansioso joven. La chica subió a un tranvía. Sin saber por qué, la siguió.
Absorta en su propia trayectoria, la chica no se percató de su presencia cuando llegó al destino. Él se quedó unos pasos por detrás al ver que se acercaba al bosque adyacente. De forma inconsciente, la chica lo guio por un camino pedregoso hasta una arboleda espesa que ocultaba un estanque grande, totalmente redondo y congelado por completo. Entre las incisiones de luz que se colaban por los pinos apretados, observó mientras ella sacudía la nieve de una piedra baja y plana para después sentarse encima con la mirada fija en el resplandeciente estanque. El movimiento de las nubes tapaba y exponía el sol según el momento, y por un instante la escena se cubrió de una intensa luz surrealista. De repente, la chica miró en la dirección donde estaba él, pero no lo vio. Sacó unos trotados patines de hielo de la mochila, metió a presión una bola de papel en la punta de cada uno y con cuidado limpió las cuchillas.
La superficie del estanque era irregular y los patines no eran de su número. Es posible que el esfuerzo por ajustarse a esos inconvenientes contribuyera a su estilo tan peligroso. Tras dar varias vueltas al estanque, adquirió velocidad y, desde una posición que parecía vacilante, se lanzó sin esfuerzo hacia el espacio líquido. Sus saltos se elevaban de manera asombrosa; aterrizaba inclinándose hacia delante, pero con precisión. La observó mientras ejecutaba una pirueta combinada, doblándose y girando como una peonza enloquecida. Nunca había visto el atletismo y el arte mezclados con tanta pericia.
El ambiente era frío y húmedo. El cielo se oscureció y proyectó una luz azulada en el estanque. La chica abrió mucho los ojos y captó el borrón de pinos a lo lejos, el cielo magullado. Esquiaba para esos árboles, para ese cielo. Él debería haberse marchado, pero se conocía a sí mismo, reconocía el estremecimiento interior cuando se hallaba cara a cara con la delicadeza: igual que una vasija envuelta en siglos de harapos, que él iría desenvolviendo, sin duda la poseería y se la llevaría a los labios. Se fue por miedo a que empezase a nevar, pero antes observó por última vez el brazo elevado de la chica mientras hacía piruetas con la cabeza inclinada.
Cuando el viento arreció, la chica salió del estanque a regañadientes. Se desató los cordones de las botas y reflexionó con satisfacción acerca de los acontecimientos del día. Había madrugado, había rezado en la capilla del colegio y, después de haber terminado los exámenes nacionales, había recogido la mochila de la taquilla y se había marchado sin dudarlo y sin remordimiento alguno. Aunque era una alumna excepcional, precoz en sus estudios, se mostraba totalmente indiferente. Dominaba el latín desde los doce años, resolvía ecuaciones complejas con suma facilidad y era más que capaz de desmenuzar y asimilar los conceptos más ambiguos. Su mente era un músculo de descontento. No tenía intención de terminar sus estudios, ni entonces ni nunca; estaba a punto de cumplir dieciséis años, ya había tenido bastante. Su único deseo era deslumbrar, todo lo demás palidecía cuando pisaba el hielo, cuando notaba la consistencia de la superficie en las pantorrillas, a través de las cuchillas de los patines.
Una mañana de niebla que no tardaría en levantarse, el día perfecto para patinar sobre el hielo. Preparó café y calentó unas rodajas de pan en una sartén. Por inercia, llamó a su tía Irina, pues se le había olvidado que ahora estaba sola.
De camino al estanque, se fijó en que, a pesar del frío, había niebla parecían elevarse desde el suelo. Había una luz plateada y el estanque daba la impresión de estar pulido, como si unas manos generosas le hubieran dado los toques finales. Hizo la señal de la cruz y entró en la superficie helada, disfrutando de la soledad. Sin embargo, no estaba sola.
Una curiosidad imperiosa y la certeza de que la encontraría lo llevaron a regresar al estanque. Oculto, la observó mientras realizaba combinaciones intrincadas, tan espontáneas que resultaban poéticas y peligrosas a la vez. El ímpetu de la chica lo excitaba; Dios había dado aliento a una obra de arte. Arqueaba el cuerpo, giraba en espiral mientras subía y bajaba el cuerpo, y con cada pirueta, sacudía un poco de polvo a la estrella en la que, sin lugar a dudas, se estaba convirtiendo. El hombre no tardó en marcharse, pero no lo hizo lo bastante rápido.
La chica no estaba segura del momento exacto en el que había tomado conciencia de la presencia de él. Al principio, no era más que una sensación, más adelante, una mañana distinguió de reojo su silueta, los colores de su abrigo y su bufanda, que no quedaban del todo camuflados. Al notar que no había mala voluntad por su parte, continuó patinando, vigorizada por aquella presencia. Nadie, ni siquiera su tía, la había visto patinar desde que tenía once años. Conforme pasaron los días, la cauta conexión entre ambos se afianzó, cada uno asumió su papel, cada uno reforzado por el otro.
Una vez liberada de la estructura impuesta del colegio, y ahora que Irina se había ido, sus días fluían sin interrupción. Apenas tenía noción del tiempo y vivía guiándose por el aumento y la disminución de la luz. Ese día, durmió más que de costumbre y ya amanecía cuando se despertó. Realizó sus rituales matutinos a toda prisa, agarró los patines y se dirigió a la arboleda. Cuando se acercaba al estanque, atisbó la esquina de una caja blanca grande colocada junto a las raíces aéreas de un viejo sicómoro. Supo que tenía que ser para ella, de parte de él. Dejó caer los patines, quitó unas cuantas piedras pesadas que había a propósito encima de la tapa para que no se levantara y abrió la caja poco a poco. Entre varias capas de papel de celofán de un tono pastel había un abrigo de color malva, una prenda cara, pero en cierto modo pasada de moda, con un corte original y forrado de sedosas pieles. Le quedaba como un guante. Además, el faldón de vuelo del abrigo era una pieza aparte, de modo que podría practicar con libertad. Con manos temblorosas, analizó todos los detalles, maravillada ante las puntadas tan finas, ante lo poco que pesaba el forro de pieles, y sobre todo, ante ese extraño color que parecía cambiar conforme variaba la luz.
Se lo puso y se sorprendió al comprobar que, a pesar de la impresión de ligereza que daba la prenda, proporcionaba el calor de un milagro. Con timidez, miró hacia donde solía colocarse él, para compartir su gozo, pero no había ni rastro del hombre. Se puso a dar vueltas vertiginosas y experimentó el lujo melancólico del placer solitario.
Ese regalo inesperado hizo que albergara una pequeña esperanza, una vaga pero prometedora conexión humana. Sintió alegría, pero también miedo ante el abrigo, porque por un momento pareció eclipsar su impaciencia por patinar. Vivía únicamente para patinar, se dijo; no había espacio para nada más. Mientras intentaba hacer frente a un mar de confusión, el cordón del patín se le rompió en la mano. Se apresuró a hacerle un nudo, luego se desabrochó el faldón del abrigo nuevo y pisó el hielo.
–Soy Eugenia –dijo, a nadie en concreto.