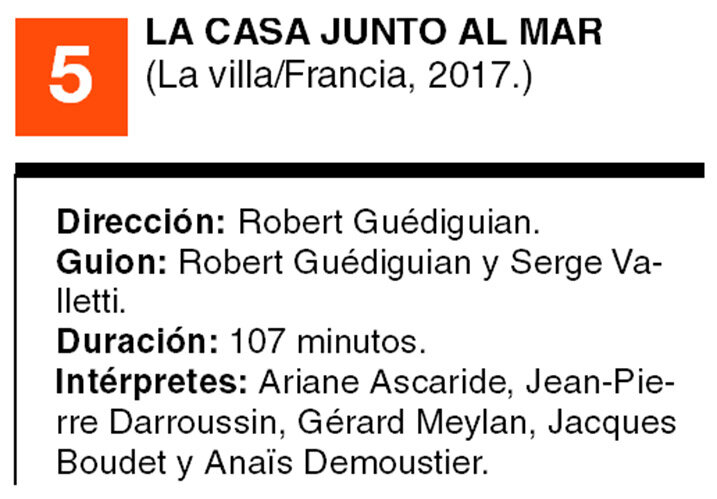“No sé qué es, pero siento que algo cambió”, dice una mujer bien afirmada en la madurez mientras otea en el horizonte el contorno del pueblo de la región de Marsella al que acaba de llegar. “Sí, nosotros cambiamos”, dice su interlocutora, una anciana en la recta final de su vida. La primera es Angèle y su melancólica sorpresa proviene de la imposibilidad de reconocer el lugar que la vio nacer y criarse. De esa villa costera de casas bajas, tardes tibias que preludian el fin del invierno, obcecados pescadores enamorados y vecinos afables se fue décadas atrás para desandar con éxito un camino por la actuación que la llevó a los teatros más importantes del mundo. Un ACV del padre la obliga a romper con ese alejamiento y reencontrarse con sus hermanos, con el restaurant familiar, con la vieja casa de la infancia, con un hombre que parece esperarla desde que se fue. Se reencuentra, en fin, con su pasado. Un pasado que incluye un hecho trágico mostrado a través de un largo flashback en cámara lenta. La reconciliación con todo lo que dejó atrás, incluyendo los fantasmas de los duelos no concretados, es una de las principales líneas narrativas de La casa junto al mar, regreso a las salas argentinas del realizador francés Robert Guédiguian.
Estrenada hace exactamente un año en el Festival de Venecia, La casa junto al mar completa su trío protagónico con los dos hermanos de Angèle. El mayor se llama Armand (Gérard Meylan), nunca se ha ido y hoy está a cargo del restaurant al que busca adecuar a los tiempos que corren. Nada fácil cuando los usos y costumbres vacacionales ya no son lo que supieron ser. De allí que aproveche cada ocasión, cada cruce, para reprocharle al resto los años de ausencia. El terceto se completa con Joseph (Jean-Pierre Darroussin), un cincuentón de izquierdas visiblemente desencantado con todo, gruñón y apático hasta lo revulsivo, que se regodea en su depresión y no tiene mejor idea que aprovechar el reencuentro para presentar públicamente a su novia, una chica unas cuantas décadas menor que tiene unas ganas bárbaras de dejarlo. Y que se lo dice con una franqueza envidiable, tal como hacen todos los personajes de este film en el que los sentimientos, ese torrente oculto bajo pliegues y pliegues de corteza epidérmica, estallan en palabras.
La película se mueve entre el naturalismo emocional de sus criaturas y la pátina deliberadamente artificiosa con que se expresan. Aquí todo se dice con sencillez y seguridad, mediante diálogos pensados hasta la última coma (ver la entrevista en Radar del último domingo) que llaman a lo impostado. Cuando las cosas amenazan con tornarse algo más apacibles, ese guión de hierro trae a escena a un militar que alerta a la familia sobre la posible presencia de inmigrantes ilegales recién llegados en un barco. Los hermanos no están del todo contentos con la presencia de las fuerzas de seguridad, y los integrantes de las fuerzas tampoco con los hermanos. “Sigan viviendo sus vidas de clase media”, le reprocha el oficial a Joseph, marcando así el carácter metafórico de su irrupción. En un momento se dice algo así como que hay que ser de izquierda en los asuntos del corazón y de derecha con los de la cabeza. El pragmatismo de estos hermanos es, igual que la película entera, el resultado de una operación enteramente cerebral.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)