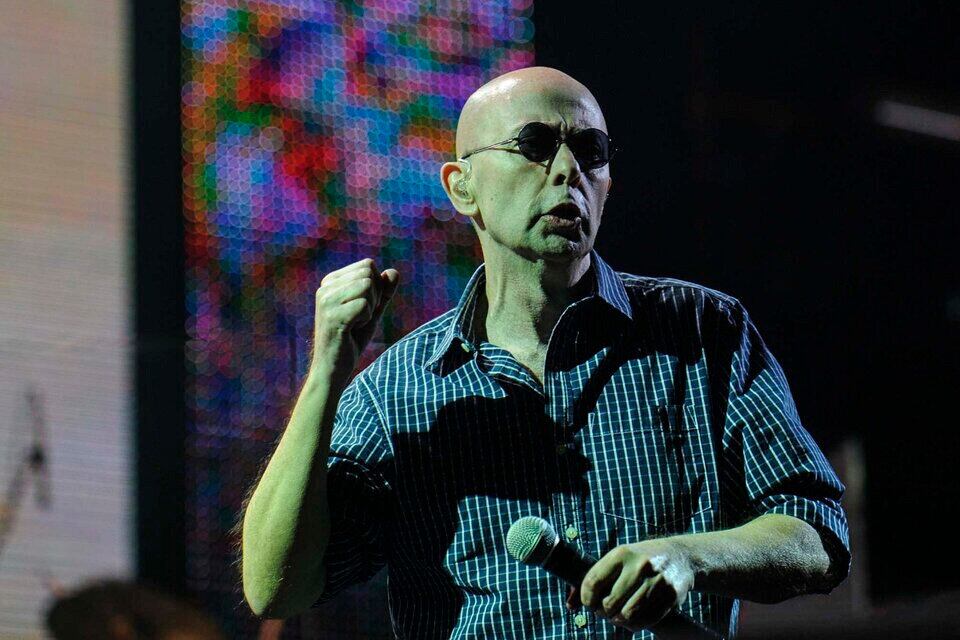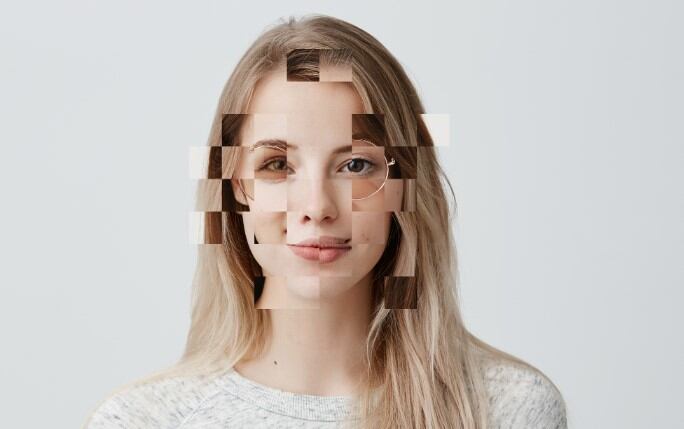Cine
Las vengadoras
El Globo de Oro para la adorable Isabelle Huppert por su papel en Elle, la última película de Paul Verhoeven –que no se estrenó por acá pero se puede rastrear on line–, es toda una oportunidad para revisar otros personajes femeninos de este director de culto, mujeres que parecen haber heredado algo de Robocop, haciendo fuerza de sus heridas y sosteniendo siempre una amorosa complicidad entre ellas.