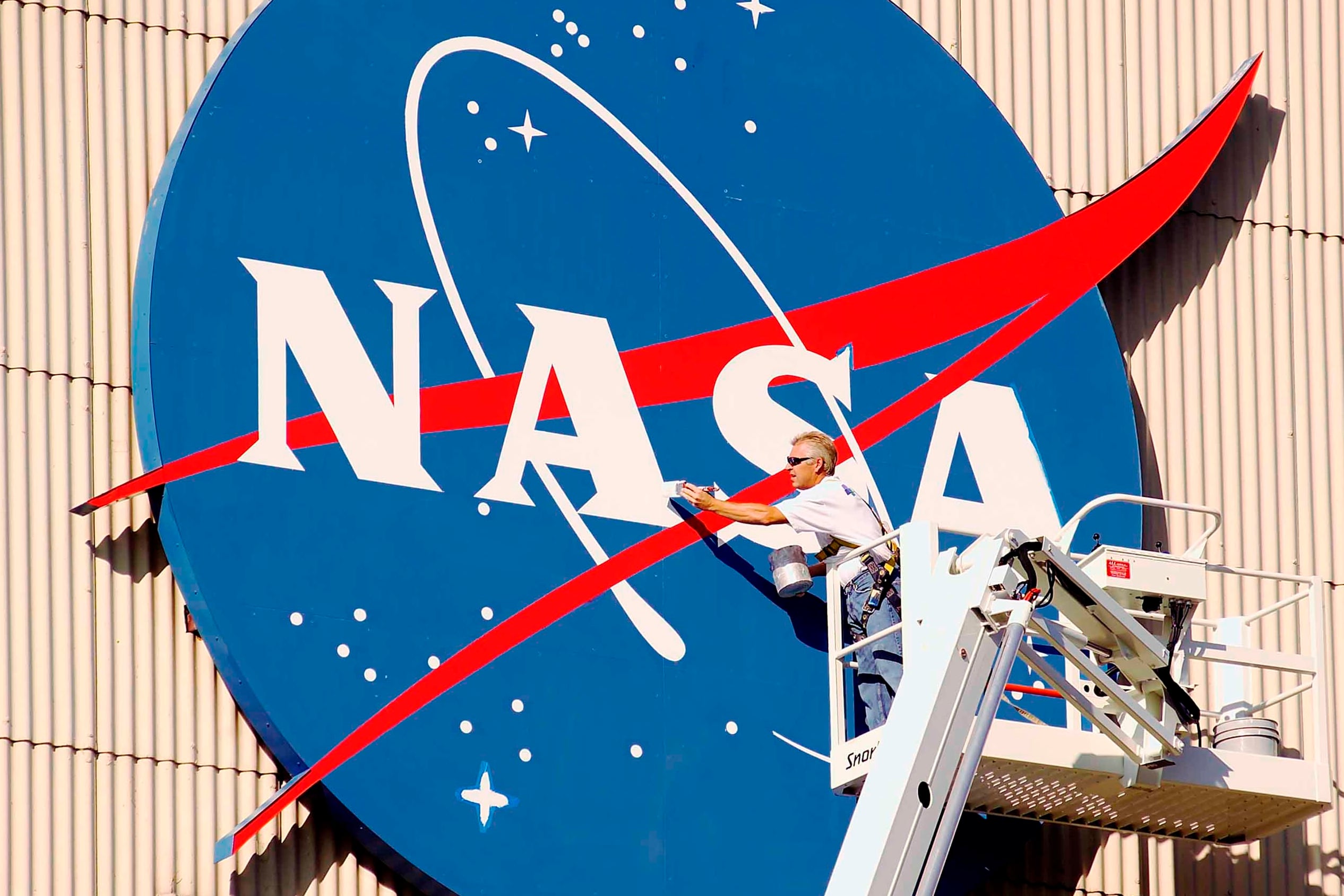libros. Gente con swing
El ritmo de la palabra
Según advirtió un fanático del jazz como Julio Cortázar, la escritura que no tiene un ritmo basado en la construcción sintáctica y en la puntuación carece de lo que él buscaba en sus cuentos. Le falta swing, resumía. Gente con swing es justamente el título del delicioso volumen compilado por el rosarino Horacio Vargas, que recupera textos sobre el jazz y sus personajes creados por escritores, ensayistas y periodistas especializados, como por ejemplo Carlos Sampayo, Juan José Saer y Marcelo Cohen, que Radar comparte apenas como una pequeña muestra del libro que se presenta esta semana en Buenos Aires.