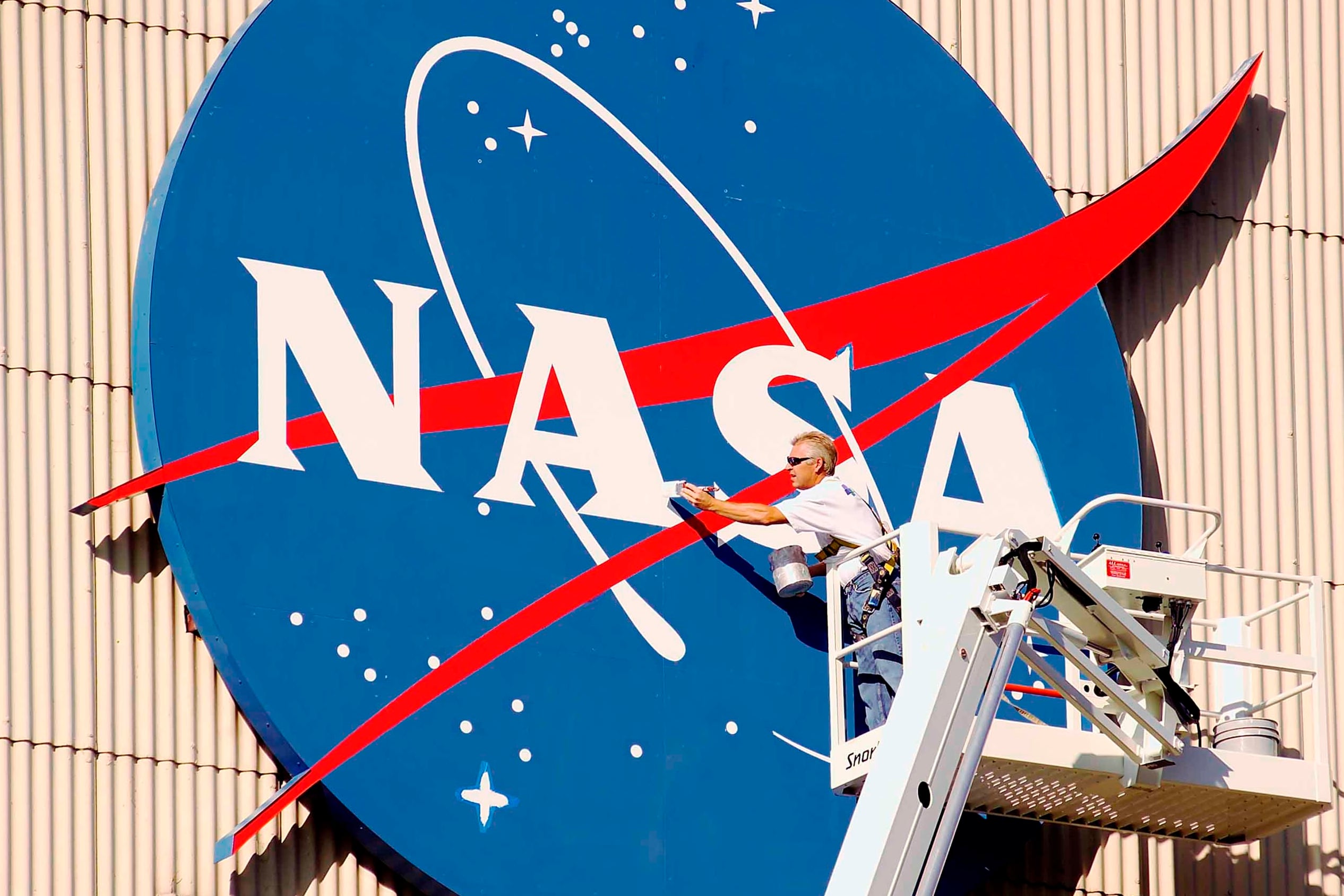Juicio a una zorra, en Timbre 4
Reivindicar a Helena de Troya
Un clima de época se cuela en Juicio a una zorra, y se sintetiza en dos tópicos de total vigencia que atraviesan su trama: el revisionismo histórico y, fundamentalmente, la lucha feminista.