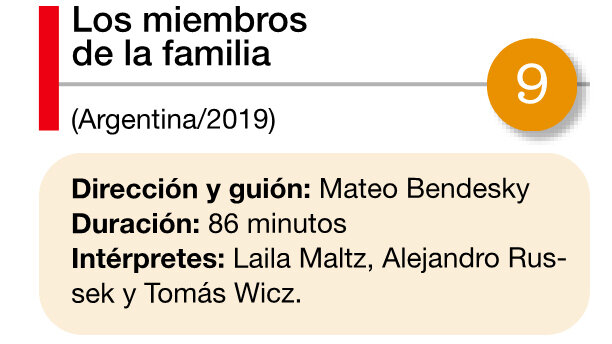El concepto narrativo de Los miembros de la familia no es a priori muy alentador: desde que al cine argentino se le antepuso el rótulo “Nuevo”, deben haberse filmado un millón de películas que giran alrededor de un viaje hacia una ciudad balnearia fuera de temporada. Ya sea por la voluntad de su(s) protagonista(s) de esconderse o de hacer un borrón y cuenta nueva, la mayoría de estas películas se ciñen a ensalzar las virtudes purgatorias y curativas del mar, como si una buena inmersión en agua salada fuera el inicio –o la clausura– de una etapa. Pero el segundo largometraje de Mateo Bendesky va a contramano de esos lugares comunes, usando el viaje como disparador para una profunda e inteligente reflexión no exenta de humor –negro, negrísimo– sobre el asentamiento de los pilares de una identidad, el duelo y la (re)cons0trucción del vínculo entre dos hermanos distanciados por circunstancias que ninguno de los dos eligió pero que están allí, esperando para salir a la luz. El mar, entonces, como escenografía para confesar lo que, por temor o vergüenza, nunca se dijo.
Bendesky había debutado en la realización de largometrajes con Acá adentro. Vista en la Competencia Internacional del Bafici de 2013, aquella película tenía como protagonista a un joven director de cine neurótico e inseguro cuyo universo era construido a través de un largo e intenso monólogo interior que representaba el cauce arremolinado de sus pensamientos: todo lo que pasaba por su cabeza estaba ahí, a la vista –y sobre todo al oído– del espectador. Con Los miembros de la familia el director ensaya una aproximación opuesta, definiendo los procesos internos de modo solapado, a través de acciones minúsculas, de silencios y miradas. Toda una rareza para un cine argentino en el que todos dicen lo que piensan y sienten con una facilidad y claridad conceptual que el 99 por ciento de los humanos no tiene. A ese naturalismo ayuda un manejo inteligentísimo de la información, que llega cuando lo impone la fluidez del relato y siempre de manera lo–fi y sin grandes estridencias, lo que a su vez habla de a) un guión de hierro, sin fisuras y b) un control absoluto del tono interpretativo de la pareja protagónica por el cual hasta las respiraciones se convierten en elementos comunicacionales.
Depurado ejemplo de película armada con el oído y el corazón antes que con el diccionario y la cabeza, Los miembros de la familia arranca con la llegada de Lucas y Gilda (Tomás Wicz y Laila Maltz, extraordinarios) a un pueblo costero innominado con el objetivo de cumplir el último deseo de su madre recientemente fallecida: tirar sus restos al mar. O, mejor dicho, “el” resto, dado que lo único que tienen es una mano ortopédica. También hay una casa con una faja de clausura que rompen al llegar, en lo que es el primer indicio que esa muerte no fue precisamente natural. A esa tensa convivencia con espacios cargados de recuerdos –habrá peleas por no dormir en la habitación, además de una negación a usar el baño– se le suma un paro de transporte que los deja varados en el pueblo. Varados, sin plata, ocupando ilegalmente una casa y con la mano de plástico de mamá: lindo escenario para esos hermanos que, además, no parecen llevarse del todo bien.
Lo que les queda es simplemente pasar el tiempo. Convencida de ser víctima de una maldición metafísica, Gilda encuentra refugio en el estudio de teorías sobre las cargas energéticas, mientras que Lucas explora los límites de su cuerpo con gimnasia y revientes nocturnos. Mente y alma en un caso, cuerpo y materia en el otro; búsqueda de sentido y explicaciones contra la pulsión vital de sentirse vivo: dos de las mil formas posibles de elaborar un duelo. Dos formas contrarias aunque complementarias que Bendesky puntea sin subrayados, como si quisiera limitarse a registrar las aristas más profundas de ese proceso universal a la vez que individual. El último tramo de Los miembros..., filmado en largos planos secuencia fijos, se revela como la coronación de un coming of age intimista e introspectivo, un relato que registra la parte final de la maduración de dos adolescentes que cuando regresen habrán dejado de ser quienes fueron, aceptando lo que les tocó en suerte, al otro como es y a ellos mismos. De aceptar y aceptarse habla está película que, ya en mayo, tiene un lugar asegurado entre lo mejor del cine argentino de 2019.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)