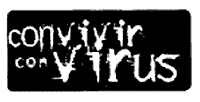 Miro al cielo cualquier noche de estrellas y me descubro contando satélites. Puntitos luminosos que se mueven mimetizados con las estrellas, conectando otros puntos, oscuras tachas en la tierra que reciben el estímulo y lo duplican, lo devuelven, le suman el sello de la lengua y vuelve el mensaje al cielo con la confusión del caso, y tal vez se transforme en un secreto. O en una consigna. Tal vez el mensaje inaugure una nueva ruta, un trazo más en la fina malla que envuelve el planeta. Un tejido que a veces parece un corset de acero, porque se ciñe a lo cotidiano y lo contamina, llega tan rápido que se instala en living de casa, convidado de piedra con el tono monocorde de la noticia del día. El cuerpo contesta directamente al estímulo. Lloramos con las inundaciones. Nos espantamos con las mujeres cubiertas de Kabul. No llegamos a entender las razones de las guerras remotas, pero las imágenes nos devuelven nuestras propias guerras y de nuevo las lágrimas aprovechan la excusa. Algunas noticias nos cambian la mirada. Dudamos. Nos alegramos. Dudamos de nuevo. Lo mágico es que todo lo que atraviesa esos caminos que nos rodean, lo que llega a las pantallas, las radios, la computadora, hasta el teléfono, todo adquiere ante la simple mención categoría de verdad. Es tan próxima la información que el hecho se nos ocurre al alcance de la mano. Hace unos días, con esa velocidad de las noticias, se instaló por unas horas la auspiciosa presencia de una vacuna contra el sida. Fue como una estrella fugaz. Algo que puede ser, de hecho se está probando masivamente. Pero esta vez el mensaje encuentra resistencia. Algunas defensas no se dejan vencer tan fácilmente. Las buenas noticias son más difíciles de creer que las malas. Una vacuna, para mí, promete aún más que la cura. Sería una valla contra el miedo, sería el fin de esa negra fantasía que nos acompaña siempre: sentirse peligroso, sentirse tóxico. En tren de fantasear me permito creer que con una simple vacuna recuperaríamos intacta nuestra vida sexual y también la sexualidad del mundo, atada irremediablemente al miedo. Las décadas que vienen serían “después del sida” y habría una nueva oportunidad para agilizar las comunicaciones entre las personas, esas relaciones que no precisan satélites sino que los apagan para desplegar rayos y centellas en un solo contacto de piel. Pero ni yo me creo tanta fantasía. No porque no confíe en la vacuna, sino porque no creo que la razón de que hayamos suplantado la piel por el telar de los satélites no tiene que ver con el sida, sino con otros miedos, miedo al compromiso, miedo a sentir, miedo a gozar, miedo a la vida sin corset. No es que sea pesimista, ojalá que la vacuna empiece a circular pronto, como lo hicieron los cócteles que nos cambiaron la vida. Pero contra el miedo no hacen falta drogas sino la decisión de animarnos a ver nuestros ojos en los ojos de alguien más. Marta Dillon |