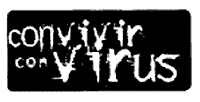 Tengo insomnio. El sueño juega al histérico conmigo. Nada me consuela de las horas muertas que abandonan a la mirada sin destino, casi siempre pegada a la pantalla. Mirada perdida que no quiere respuestas. Los interrogantes desfilan sin detenerse en este corredor sin ruidos de las noches en vela, como los invitados de honor que nadie quiere cerca. ¿Por qué? Me paseo ciega por la noche ciega que no dibuja las fantasías del sueño. Busco entre mis cosas, en el laberinto de lo que debo. Nada me devuelve. Busco. Algo que dé un sentido a la maratón cotidiana. ¿Los hijos? ¿Los amigos? ¿La familia? ¿La obra? ¿Qué es la obra? Está adentro lo que no quiere ser nombrado. Teme a la palabra que sabe a dar a luz. Y una vez que nos caímos del vientre ya no hay retorno a la paz de lo oscuro. Condenados a buscar nuestro destino, el hilo conductor, nuestra manera de alumbrar. La marca. Siempre es avara la noche con sus amantes. Mezquina, envuelta en niebla, me tiene a dieta de dones, ayuno de magia. Dolor de un miembro fantasma. Dolor de despedida que no quiero mirar a la cara. Pero prendo velas para iluminar el viaje de alguien que se despidió del mundo. La mirada de sus hijos me ronda desde el carro triunfal de la marcha de los interrogantes. Claudia se murió. Sabía que iba a pasar. Es así, también podemos acostumbrarnos a eso. Me acuerdo que hace unos meses alguien me llamó para decirme que la habían internado, que era cuestión de días el desenlace. Corrí al hospital a despedirme. Pero cuando la vi supe que todavía faltaba mucho. Y mucho, sin embargo, era tan relativo. Después la volvieron a internar cientos de veces. Hablamos por teléfono, me reclamó que no haya ido a verla, mirá si me pasa algo, dijo ella. Pero estando a su lado me desorientaba. La muerte se veía tan lejos que no pudimos decirnos, no pudimos nombrarnos. Usé el escudo del periodismo para preguntarle qué iba a pasar con sus hijos cuando ella no estuviera. No podía pensarlo. Mejor miramos las fotos de las vacaciones. Los chicos tostados como figuras de ébano. No sabía que era la última vez. Supe de su muerte por el diario. Quemo incienso sobre las brasas para llegar hasta ella. Agradezco que me hayan enseñado a rezar. Nunca me voy a acostumbrar a las despedidas, pienso, y al instante me doy cuenta que no es verdad. La agonía ya me miró a los ojos más de una vez. Y tal vez por eso ahora no puedo cerrarlos. Temo que esa impresión que llevo bajo los párpados habite en el sueño y los fragmentos se unan de nuevo para decirme que no hay luz sin sombra. Y yo termine cargando la ausencia sin dolor. Como si el dolor me redimiera de la anestesia cotidiana. Me siento sola. Claudia ya no está en el mundo y comparto con sus hijos la orfandad. Y el deber de la vida. Y el honor de la vida que me mantiene despierta. Buscando. Buscando palabras para cavar un surco donde el dolor pueda andar sin angustia. Donde la muerte se nombre y el sida sea una anécdota, nada más que esta excusa que me recuerda otra vez que hay un sentido para la ausencia. Y que yo, nosotros, estamos todavía aquí para develarlo. Marta Dillon |