|
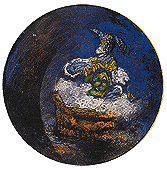 Hace dieciséis años, unos pocos meses después de la guerra de Malvinas, el crítico de arte Charlie Espartaco presentaba en Buenos Aires lo que sería la versión local de la transvanguardia italiana: “La anavanguardia”. En ese grupo de cinco artistas, entre los que estaban Guillermo Kuitca y Armando Rearte, se encontraba el joven Alfredo Prior con un par de docenas de cuadros de pequeño formato, que representaban ominosos retratos de unos ositos, remitidos desde alguna obsesión infantil, y que hasta ese momento sólo era una obra paralela y secreta. Hace dieciséis años, unos pocos meses después de la guerra de Malvinas, el crítico de arte Charlie Espartaco presentaba en Buenos Aires lo que sería la versión local de la transvanguardia italiana: “La anavanguardia”. En ese grupo de cinco artistas, entre los que estaban Guillermo Kuitca y Armando Rearte, se encontraba el joven Alfredo Prior con un par de docenas de cuadros de pequeño formato, que representaban ominosos retratos de unos ositos, remitidos desde alguna obsesión infantil, y que hasta ese momento sólo era una obra paralela y secreta.
Durante los ochenta Prior cabalgó sobre aquel “algo” que los críticos de toda laya nombraron como “nueva imagen”, “mala pintura”, “pintura fresca” o simplemente “joven pintura”. Con el tiempo, los osos no desaparecieron, pero dejaron lugar a otros personajes sospechosamente burlones. El lejano Oriente con su carga de extraño exotismo atrajo su interés durante algunos años, a tal punto que llegó a mimetizarse y vestirse como un chino de ultramar. Al comenzar los noventa, Prior, a la manera de un Fernando Pessoa de la plástica, crea siete heterónimos con los que realizó una muestra en 1993, cuyas obras, según él mismo, “produjeron un profundo desencanto en el público que consideró que no estaban a la altura de sus biografías”.
Existe una constante en Prior a través de su obra: una suerte de juego de espejos en los que, con un cinismo de malo de película clase B, esconde sus verdaderas intenciones. Así se pueden certificar en sus pinturas, a veces con precisión, otras por aproximación, algunos de sus homenajeados y acreedores, que van desde los antecedentes del impresionismo como Turner, pasando por Monet, hasta las chorreaduras de pintura de Pollock y la abstracción de Larry Poons y Jules Olitski. Igualmente siempre habrá que estar alerta, porque sus cuadros pueden insinuar una posición estética que sólo se enuncia para ser negada y transformada, conejo mediante, en una parodia dirigida a un público reducido y conocedor.
Prior se define como autodidacta. Sus fuentes de información y aprendizaje fueron la Pinacoteca de los Genios y el Museo Nacional de Bellas Artes, donde actualmente está exponiendo hasta mediados de mayo. Sus frecuentes visitas de niño al Museo lo familiarizaron con los grandes maestros, pero hubo un cuadro -La ninfa sorprendida, de Eduard Manet- que exaltó sus fantasías de pintor a los doce años. Podemos imaginar al pequeño Prior contemplando la pintura y a la ninfa señalándole una paleta de colores que remitirán eternamente en sus cuadros, a ese bosque en el cual tal vez haya sido atrapado para siempre.
¿Cuál es la intención al trabajar las escenas de sus cuadros de manera dramática pero pobladas de inofensivos muñequitos?
-La idea es provocar cierta hilaridad con la irrupción de esos personajitos contra esos fondos tan oscuros y tan trabajados. Quiero erosionar una cierta solemnidad que viene de la gran tradición de la pintura. Por eso trabajo con conceptos plásticos de muy diferente extracción, me gusta crear una especie de lenguaje contradictorio.
¿A eso apuntan las pinturas sobre discos long-play?
-Las series “Sinfonía napoleónica”, “Música china” y esta última “Música nocturna” funcionan con un soporte originariamente musical que al pintarlos queda destruido para escuchar pero ponen en escena esa otra música que es la del color y la materia.
¿De dónde sale esa idea generalizada de que usted es un pintor chino?
-Creo que viene de mi reiteración de usar cierto espacio pictórico que establece una relación entre grandes superficies y las escenas con pequeños personajes, que son muy comunes en la pintura china y japonesa. Otro elemento es la composición descentrada donde la acción se desplaza a los bordes. Miré y trabajé bastante con el tema de Oriente en una serie de miniaturas con dibujos seudoantropológicos que se llamaban “Escenas de un restorán chino en la Edad de Piedra”. Me interesaba sobrevolar sociedades que, para el turista cultural de Occidente, aparecen como exóticas, y a las que su mirada extrañada las iguala y mezcla confundiendo el arte chino con el japonés y el birmano con el malayo. En realidad, yo también hacía una versión de arte oriental parecida a un chop suey de supermercado.
Su esposa, de origen japonés, ¿lo influyó para que tomara ese camino?
-No, la pintura china y japonesa ya me interesaban cuando la conocí. Pero ahora que lo pienso en perspectiva, creo que en mi imaginario entraba mucho de aquella cultura. Como por ejemplo: todo el erotismo que transita por el arte japonés. Por otro lado, yo soy un falso chino.
Esa preocupación por barnizar los cuadros en las últimas muestras ¿funciona como preservativo o tiene una connotación estética?
-Me gusta barnizar los cuadros porque les da una imagen de plastificado y modernidad instantánea. Creo que lo que busco es ese contraste que se da entre una pintura delicada, de veladuras, y esa brutalidad del barniz sintético. Además también hay un jueguito: en Buenos Aires funciona un prejuicio respecto del barniz brillante, se dice que sólo la pintura opaca es refinada, es uno de los lugares comunes en este ambiente.
¿Y eso sucede solamente aquí?
-No sé, pero me parece que los norteamericanos son más desenfadados en relación con el uso de los materiales. En eso ha tenido una fuerte influencia la cercanía con los mexicanos que, desde los muralistas, se apropiaron de todas las pinturas industriales sintéticas.
Usted fue uno de los animadores de lo que se llamó la “transvanguardia” o “el regreso a la pintura” a principio de los ochenta. ¿Cómo se ubica en relación con ese hecho?
-Yo no fui animador de la transvanguardia ni tuve nada que ver con ese movimiento. Lo cierto es que participé en muchas muestras colectivas presentadas por críticos a los que les gustaba emplear las etiquetas que estaban de moda en Europa, donde sí tenía sentido el “regreso a la pintura”, por el peso que había tenido allá el arte conceptual. Pero de aquí la pintura nunca se había ido y el arte conceptual era una corriente insignificante.
De todas maneras habría que señalar que el cambio en la pintura de los setenta a los ochenta fue drástico...
-Sí, hay un contraste enorme. No quisiera castigar a la generación de los setenta, porque creo que esa pintura tenía que ver con ese contexto que fue muy jodido. A finales de los setenta se hacía una pintura deprimente. En comparación, lo que se hace a partir de los ochenta parece exuberante; hay sentido del humor, una especie de alegría que no existía y que tiene relación con el contexto en el cual se pinta en esa época. Claro que hablar en décadas es una manera estereotipada de explicar los hechos. Además veo que se ha transformado en un vicio, al punto que ya en 1991 había gente que describía los noventa como si en ese momento ya hubiera perspectiva suficiente como para analizar sus fenómenos.
Para un artista no hay nada más ajeno que esos cortes temporales...
-A medida que uno envejece va entrando en otro ritmo y se va dando cuenta de que esas urgencias no tienen nada que ver con el desarrollo de su obra. Finalmente, lo que le interesa al artista es el universo que va creando alrededor de sus propias obsesiones.
 Cada tanto alguien anuncia la muerte de la pintura, ¿no le resulta aburridísimo eso?
Cada tanto alguien anuncia la muerte de la pintura, ¿no le resulta aburridísimo eso?
-Es cierto, la última vez fue un crítico que desde su atalaya de Marcelo T. de Alvear y Florida propuso la creación de “Pintores anónimos” para que los plásticos abandonaran el vicio de la pintura y el consumo de trementina. Lo único que logró fue que se formaran sociedades de instaladores y videoartistas anónimos, que cada vez son más anónimos.
¿Usted piensa que la discusión pasa por el soporte de la obra de arte?
-Creo que no pasa por el soporte ni por la técnica, pero me parece que cuando se alientan ciertas novedades o modas, en realidad se esconde una especie de oportunismo. Convengamos en que es más fácil hacer una instalación que resolver algo en un plano. El verdadero problema es cómo transformar las obsesiones en lenguaje plástico, que serán eficaces cuando se puedan ubicar en un lugar entre la mente y el corazón. La pintura primero es pensamiento, en el momento de concebirla y en el momento de mirarla. En este sentido toda la pintura es conceptual, ya Leonardo Da Vinci decía que “La pittura e cosa mentale”.
Tal vez por eso Ernesto Sabato dice que como se está quedando ciego, ahora se dedica a pintar ...
-Eso parece una “boutade”, pero parece que lo dice en serio. Ahí hay un malentendido, si bien la pintura es una cosa de la mente, la visión es importantísima, porque el ojo también piensa.
En su exposición actual en el Museo se pueden ver cuadros de 20x20 cm y también obras de gran tamaño que llegan a los 4x2 metros. ¿Qué diferencia se puede establecer en la composición de uno y otro?
-En un cuadro de gran formato se pone en movimiento todo el cuerpo, la relación física con la obra es muy fuerte, hay un tránsito constante de ida y vuelta para poder comprender lo que se está haciendo, en cambio en una obra chica la cosa funciona como un sueño abarcable. Un cuadro grande permite multiplicar los puntos de vista, le da al espectador la posibilidad de apreciarlo desde diferentes distancias, para verlo total o parcialmente. Un cuadro pequeño se recorre a veces en una sola visión. En el gran formato me gusta establecer relaciones contradictorias entre un extremo y otro del cuadro, es como trabajar con varias tramas, construyendo una textura compuesta por miles de combates, estilos y técnicas.
En la música suele haber genios que maduran toda su obra muy jóvenes, lo mismo pasa en la poesía, cosa que no suele suceder en otras áreas de la literatura, ni tampoco en la ópera. ¿Cuál sería la relación entre la edad de los artistas y la madurez de su obra en el ámbito de la plástica?
-Los grandes pintores han vivido muchísimo. Y en muchos casos es después de los sesenta años cuando realizan las cosas más extraordinarias. Como Claude Monet que después de los setenta se puso a pintar los nenúfares en esos tamaños de ocho o nueve metros. Otros ejemplos son Tiziano, Rembrandt y Goya, quienes a los sesenta se propusieron comenzar de nuevo. Pienso en eso y me parece un desafío para seguir viviendo... y pintando. Pienso que la obra mejora a medida que madura el pintor. Por supuesto, me refiero a los buenos artistas; los otros envejecen con su obra.
¿Un cuadro de gran tamaño siempre se justifica a sí mismo ?
-No. Hay cuadros que cuando se reducen a la escala de una reproducción de catálogo parecen otra cosa. El tamaño siempre debe responder a una necesidad estrictamente pictórica. Mi pintura nunca reproduce bien, y eso tambien me interesa, porque quiere decir que en ella sucede algo que es irreproducible, que le es propio.
|