
El bochorno: Oh, sólida carne (Di Tella, 1968).



Las rubias taradas: Klemm y Dorys del Valle en el Festival de Mar del Plata (1966).



El niño Klemm antes de subir al barco...


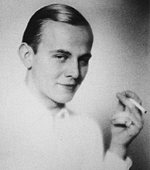
...y su progenitor, el nazi Federico José.



Retrato del artista en busca de cachorros: Klemm, circa 1965.



No te pares tan cerca de mí

Klemm y Delon.



Klemm y Zeffirelli.



Klemm y Nureyev.


|
Contemplar de cerca a Federico Klemm es una experiencia estética infinitamente más impactante que la contemplación de cualquiera de los cuadros que lo han consagrado como uno de los “grandes artistas” en el mundo según Menem. La mirada del incauto resbala por la espesa capa de maquillaje panqueque, que no alcanza a borrar un delta de arrugas y cicatrices, buscando afincarse en algún poro no colonizado por el artificio. Por debajo de la peluca rubia, casi platinada, emergen, en la nuca, algunos mechones canosos y ralos, como de pelo púbico. Los ojos celestes huérfanos de pestañas contrastan con el bronceado pastoso y la porcelana resplandeciente de una tercera dentición. Sobre una de las cejas (bosquejos capilares que parecen obras de Hans Hartung en miniatura) un pedazo de curita magnetiza nuestra mirada con el hiperrealismo de un detalle que no alcanza a disolver la pasmosa irrealidad del conjunto.
Cuando Klemm irrumpió en la televisión por cable a mediados de 1994, junto a su hombre de negro, el crítico Carlos Espartaco, con un programa de media hora de duración dedicado al arte en el que trataba de comunicar lo incomunicable, gesticulando como una Juana de Arco ardiendo en una hoguera de vanidades, pocos podían sospechar que cuatro años después se convertiría en el paradigma estético del menemismo. En realidad, las sospechas retrospectivas suelen ser coartadas de nuestra vanidad para salvaguardar nuestro honor o nuestra ingenuidad: con su gusto por la pompa en cualquier circunstancia, con su freakishness emblemática, con un vestuario y un dominio de la retórica que sólo envidiaría el pastor Giménez, con un conocimiento del arte obtenido por medio de fascículos coleccionables que nunca llegan a formar una colección completa, con sus balbuceos y sus exabruptos, y con sus inmensos pastiches bíblicomitológicos protagonizados por strippers y taxi-boys, Klemm no podía ser otra cosa que la encarnación del Zeitgeist menemista en su punto de mayor esplendor.
Genealogía del monstruo Se sabe que, cuando los medios en la Argentina quieren demostrar su sagacidad, terminan revelando su inoperancia. Bautizar a Klemm como “el Andy Warhol argentino” es desconocer por completo las categorías básicas según las cuales se ordenan los fenómenos culturales. Klemm y Warhol no tienen nada en común, excepto el origen checoslovaco. Es más: funcionan antagónicamente, sin la más remota posibilidad de conciliación. Con sus raptos de misticismo grandilocuente, con sus torpes divinizaciones del arte, Klemm intenta reinstaurar un modelo de artista ya exorcizado por Warhol, virtuoso del monosílabo y la ataraxia creativa. La genealogía de Klemm incluye figuras como Paco Jamandreu, Arno Breker -el escultor favorito de Hitler- o Liberace, un personaje que solamente han olvidado quienes practican los estudios culturales (disculpas al lector a quien su memoria ha premiado con el olvido del “Sr. Espectáculo”).
Contemporáneo de Warhol (murió en el mismo año, víctima de sida), de ascendencia polaca e italiana, Liberace fue declarado pianista prodigio a los siete años y debutó como concertista a los once, pero su destino quedó sellado cuando impulsivamente comenzó a dedicar parte de sus conciertos a tocar hits del momento adornándolos con arpegios como si fueran piezas clásicas, provocando el delirio de la audiencia. También hacía lo opuesto: tocaba Chopin como si fueran canciones de Gershwin. Producto insuperable del kitsch capitalista, su especialidad era transformar fragmentos de la “alta cultura” en fulgurantes baratijas para un consumo masivo, algo similar a lo que intenta hacer Klemm, que nunca fue un niño prodigio. El estilo de Liberace era de una vulgaridad deslumbrante, usaba trajes recamados, capas de armiño, y los dedos abarrotados de anillos, y en sus espectáculos no faltaban los pianos voladores, candelabros fálicos, y autos cubiertos de strass que circulaban por el escenario, frente a una audiencia de amas de casa maduras que apaciguaban su menopausia con las inanidades sonoras de su héroe. También Klemm cuenta con un público de solteronas de ambos sexos, mayores de cincuenta años, cuyo pulso se acelera peligrosamente con las imágenes de esos cuerpos jóvenes y tarifados. Como Klemm, Liberace tenía una devoción ilimitada por su madre y también tuvo su propio programa televisivo en los años 50, y hasta llegó a ser uno de los villanos invitados en algunos episodios de Batman; pero nunca ningún presidente lo condecoró en la Casa Blanca en reconocimiento a su mérito artístico (apenas si fue declarado ciudadano ilustre de Las Vegas, donde está la sede de la Fundación Liberace, que exhibe su colección de pianos, sus aberraciones motorizadas y sus trajes). En su Fundación, Klemm también exhibe trajes: uno de Nureyev y otro perteneciente a Evita, pero los llama “instalaciones”. Liberace llegó a poseer una enorme fortuna y solía decir que, cada vez que algún crítico masacraba alguno de sus espectáculos, él lloraba durante todo el camino al banco.
El chico burbuja Nacido en Checoslovaquia en 1942, Klemm llegó a la Argentina con pasaporte paraguayo en 1948, huyendo de la ocupación soviética del territorio checoslovaco. Su padre era alemán (había combatido en el ejército del Führer) y su madre era checa. La familia Klemm llega de una Europa que había aprendido a temerles a los milagros, y recala en un país en el que Perón soñaba con un milagro argentino basado en industrialización fervorosa y apresurada. Si la contribución de Klemm a la plástica argentina sólo puede ser reconocida por el ojo avizor del señor Presidente, su contribución a la industria del plástico en la Argentina es mucho menos cuestionable. Herr Klemm comenzó importando resinas y productos químicos con una rapacidad agudizada por la urgencia de los funcionarios argentinos que, temiendo que el milagro tuviera su fecha de vencimiento, apresuraban licitaciones y concesiones mediante contribuciones parroquiales, que aseguraban que Klemm padre gozaba del infalible beneplácito divino.
El milagro argentino se volatilizó en el enrarecido aire de la época, pero con la caída del peronismo Herr Klemm ya se había transformado en un acaudalado hombre de negocios, y su familia (que al llegar unos años antes a la Argentina había vivido junto a unos parientes en una casa del Tigre y luego en un modesto departamento de Belgrano) pasó súbitamente a habitar un petit-hotel en Barrio Norte. En medio de esa turbia prosperidad, el joven Klemm estrena su flamante licencia de nuevo rico y se lanza a descubrir el maravilloso universo del arte y los artistas.
Raros peinados nuevos Los 60 trajeron a Klemm una reputación dudosa y una calvicie prematura. Su infatuación con la ópera lo llevó a estudiar canto y a extenuar su endeble voz de barítono en un repertorio cuyos fatigados caballitos de batalla van a ser los mismos en los siguientes treinta años: Tosca, el aria del Toreador de Carmen y algunos fragmentos de Wagner. En esos años de enrarecimiento progresivo, Klemm se vuelve un personaje “quemante”, según la jerga de la época. Sólo por eso es convocado, un día que paseaba por la calle Florida, a participar en Meat Joy, un happening organizado por Oscar Masotta en el Instituto Di Tella. Esta fue su única participación en las actividades del Instituto, a excepción de un intento de montar, a la manera del Drácula de Rodríguez Arias, una obra pop titulada ¡Oh Sólida Carne! y remotamente basada en Hamlet, que tuvo la particularidad de ser uno de los pocos espectáculos realizados en el Di Tella que no tuvo éxito alguno. Esto era en 1968, un año antes del cierre del Instituto, y Klemm, que ya se había resignado a ser uno de los primeros en llegar último al Di Tella, volvió a convertirse en un extra dentro de un mundo superpoblado de protagonistas.

En el happening Meat Joy del Di Tella: a la
izquierda (sucios) Roberto Jacoby y Oscar
Masotta; al fondo (sucio) Klemm.
A comienzos de los 70, mientras la muchachada brillante del Di Tella se había convertido en una diáspora politizada o festiva, Klemm abrió, junto a la pintora Silvina Benguria, un local de venta de almohadones “artísticos” (risas) en los altos de la Galería Promenade Alvear: ZenTate. El resto de la década que vivimos en peligro, Klemm dividió su existencia entre Río de Janeiro (donde tenía un departamento decorado por Edgardo Giménez en un estilo que se volvió póstumo demasiado pronto) y Buenos Aires, organizando fiestas fastuosas a puertas cerradas en su casa de la calle French. En los 80 seguía acometiendo sus performances operísticas y diseñando muebles “neogrecorromanos y postegipcios” (sic), pero para ese entonces ya se le había adherido un artículo a la vez consagratorio y acusativo: “la” Klemm ya emitía luz propia dentro del mundo gay que se agolpaba en discotecas como Area o Bunker, aunque para brillar como un/a grande tuvo que esperar pacientemente el advenimiento del menemato.
Ciudadano Klemm Como uno de esos gremialistas cuya idea de justicia social es llegar a ser miembro del Jockey Club, Klemm soñaba con ser artista. Antes de morir, en 1990, su padre liquidó la empresa y puso todo el dinero en un banco fantasma que suele manifestar filiales en Nueva York, en Miami o en las Islas Caimán. El botín heredado -treinta millones de dólares aproximadamente- le permitió a Klemm realizar su sueño, transformándose desde entonces en una de nuestras pesadillas recurrentes. Ese mismo año, a los 48 años, realiza su primera exposición individual de collages fotográficos apadrinado por su fiel servidor Espartaco. Desde ese entonces, para poder legitimarse a sí mismo, Klemm fue poniendo en práctica una sagaz estrategia que sólo podría resultar exitosa en medio de la confusión cultural propiciada por el menemismo.
La maniobra consistió en abrir una galería de arte que ponía frente a los ojos inocentes del público argentino la obra de los grandes maestros del arte contemporáneo argentino (Macció, Noé, Aizenberg, Berni, etc.) y extranjero (Warhol, Mapplethorpe, Matta, Botero, Christo, Magritte, De Chirico, etc.), incluyéndose subrepticiamente a sí mismo en uno o, rapto de megalomanía mediante, ambos grupos. Esta confusión le permitió a Klemm crear un contexto que legitimó sus irrisorios intentos pictóricos por medio de muestras en su propia galería o en espacios oficiales que se enorgullecían de albergar las obras de un artista “de avanzada”.
Luego vino la costosa vorágine de libros con prólogos eminentes, los opulentos catálogos, los banquetes telemáticos, los trajes de Nureyev y sofás de la Callas, el mesianismo ultramundano y, last but not least, la magia -negra- de la televisión. (Los adictos a sus programas añoran las primeras emisiones, en las que Klemm divagaba en su media lengua sobre Heidegger, Nietzsche, el arte conceptual, sumido en un extravío retórico del que sólo podía escapar con una broma soez o un estallido de furia y sonido. Con el tiempo, se impuso un rigor profesional que todos lamentamos y se comenta que Klemm comenzó a leer textos, redactados por Espartaco y su equipo, ampliados en didácticas pancartas ubicadas detrás de las cámaras).
Actividades prácticas Durante años, Klemm fue un testigo disfrazado y sonriente que buscaba abandonar un segundo plano justiciero en incontables fotos de famosos. Así logró materializarse detrás de algunas de sus deidades tutelares (Alain Delon, María Callas, Rudolf Nureyev, Franco Zeffirelli) formando un álbum de fotos suyas protagonizadas por una multitud de otros. Además, aprovechaba para poblar su calvicie, corregirse el maquillaje y, tijera en mano, eliminar a los intrusos que lo separaran de la celebridad en cuestión. Cortar y pegar: el arte de Klemm.

Viagra forever: El dolor de Príapo (collage-pintura, 1995). Klemm arma sus obras con enormes fotos que corta, pega, y pinta, como cualquier escolar.
Sueño de una noche de insomnio De lejos, las obras de Klemm parecen afiches de algún film de sexplotation de un anacrónico cine de barrio. De cerca sólo incitan a una rápida huida, sin mirar atrás, a riesgo de convertirnos en estatuas de sal. Poblados de fetiches iconográficos remanidos (el cuerpo exaltado de beefcake homoerotizante, los mitos bíblicos y la mitología clásica), de seniles homenajes a figuras como Mirtha Legrand, Susana Giménez o Amalita Fortabat, los cuadros de Klemm son un burdo intento de conciliar los extremos de un nacionalismo bicéfalo (Borges y Evita). Pero apenas alcanzan a exacerbar la subnormalidad de ese kitsch que, como bien sabe cualquier estudiante de historia del arte, es uno de los elementos necesarios para consolidar una estética totalitaria, como aquella con la que Menem soñaba adoctrinarnos luego de su -ahora improbable- re-reelección. “Ante la estupefacción y la incredulidad de todos, llegué a hacer mi propia obra, porque yo era un personaje que cantaba ópera, algo propio de la performance, y mi parte pictórica estaba dormida”, afirmó alguna vez Klemm. Lástima que se haya despertado.
|
