
La primera imagen fotográfica que se conserva está registrada sobre una pulida placa de estaño de 16 x 20 cm, y fue tomada a mediados de 1826 por un inventor francés de nombre artificial y eufónico: Nicéphore Niépce. Con su luminosidad atomizada y sus contornos difusos, la imagen parece a punto de precipitarse en la abstracción, pero los ángulos y los planos combinados delatan que se trata de un grupo de edificaciones recortadas contra un horizonte lácteo. Lo que puede parecer un paisaje fantasmagórico, o lunar, es en realidad la vista desde una ventana de la casa de Niépce en Saint-Loup de Varennes, registrada sin ninguna intención artística, mera consecuencia de una experimentación científica que se perfeccionaría en 1839 de la mano traicionera de Daguerre, difusor del invento luego de la muerte de su socio Niépce.
Por la misma época, Fox Talbot desarrolló el procedimiento para obtener pruebas positivas en papel a partir de un negativo (calotipia). Pensar en esa imagen obtenida por Niépce como La Primera Foto produce un vértigo que sólo podría superar la contemplación de La Ultima Foto, esa que capture una imagen del mundo en el momento exacto en que vuelva al caos primordial. Esa disección del último instante perpetrada sobre un rectángulo de papel podrá ser concebida como el certificado de defunción del mundo. En algún lugar debe haber alguien -un fotógrafo, claro- que espera el Fin: el estallido de ese segundo fatal sin desesperación ni esperanza, con la cámara en la mano y la mente en blanco.

EL COLOR DE LA VENGANZA Entre esa foto primigenia de Niépce y esa otra que nunca veremos, la fotografía ha construido con sus imágenes un presente perpetuo, sólo para poder volverse un pasado tangible y portátil en un futuro que se aproxima con la misma velocidad de la luz cuando es captada por un obturador voraz. Durante los primeros cien años de existencia, la fotografía mantuvo un parentesco oprobioso con el resto de las artes visuales, sobre todo con la pintura, que la condenaba a ser simplemente un modo de documentar la realidad (como si esa función excluyera toda fruición estética). “Como la industria fotográfica es el refugio de los pintores fracasados, incompetentes o demasiado perezosos para terminar sus estudios, este entusiasmo universal que despierta posee no solamente el carácter de la ceguera y de la imbecilidad, sino también el color de una venganza”, sentenciaba en 1859 Baudelaire, distraído precursor de nuestra modernidad. Obviamente, con la invención de la cámara había surgido una nueva mirada capaz de escrutar lo real, aislando detalles, recortando fragmentos, y cargando de extrañeza los objetos y los acontecimientos habitualmente opacados por la percepción automatizada.
Ese cruce de miradas y de prácticas alimentó la genealogía caprichosa del arte de este siglo que huye. Cuando contemplamos algunas fotos de Atget, de Lartigue, de Kertész, de Man Ray, de Berenice Abbot, de Cecil Beaton, de Mapplethorpe, de Nan Goldin o de Richard Billingham -para no mencionar el uso del medio fotográfico que perpetran artistas como Jeff Wall o Bruce Nauman- comprobamos que, antes que contribuir a una hipotética agonía del arte, la fotografía ha conspirado más de una vez para revitalizarlo. 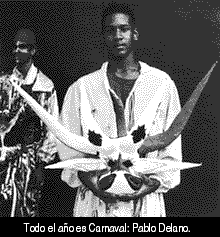
A partir de mediados de la década del 50, el sistema tradicional del arte comenzó a legitimar la contribución estética de la fotografía con muestras dedicadas a la obra de los grandes maestros (la de Cartier-Bresson en el Louvre, en 1955, es un ejemplo inaugural). Eso posibilitó la construcción de un mercado compuesto por galerías, marchands, curadores y coleccionistas que comenzaron a otorgarle a la fotografía una valor como objeto. En Argentina, la fotografía sigue siendo un arte subalterno que suele estar relegado a la opacidad barrial de los fotoclubs o al preciosismo veleidoso de los fotógrafos profesionales. Salvo algunas excepciones, como las muestras de Alejandro Kuropatwa en la galería Ruth Benzacar, es raro que una galería de arte presente una muestra de fotografía. De todas maneras, la aparición de lugares de exhibición alternativos (como la Fotogalería del Rojas, la nueva sala de la Alianza Francesa, y la galería de arte de la Facultad de Psicología de la UBA) conforman un circuito donde caben propuestas atípicas frente a las que suelen verse en los restantes espacios que exhiben fotografía en Buenos Aires. 
SENSIBILIDAD SIN SENTIDO Como en un mapa fatigado por el uso, en las diversas muestras que integran los X Encuentros Abiertos de Fotografía (organizados por la Escuela Argentina de Fotografía) se entrecruzan los trazos de itinerarios familiares, las incursiones riesgosas y los recorridos meramente turísticos. La participación extranjera en estos encuentros es profusa y disímil: desde la imagen irreverente hasta la fotografía entendida como el domingo de la vida. En este último rubro se ha formado una destacada pareja. Por un lado, la serie “Naturalezas muertas”, del español Tony Catany, exhibida en el ICI (unos relamidos table tops, o sea: fotos de objetos sobre una mesa, que abusan de una sutileza fraudulenta, y que sólo servirían para promocionar productos de perfumería en las páginas de las revistas dominicales o para adornar las tapas de los discos de Ray Conniff, en las raras ocasiones en las que su barba albina y su peluquín metalizado se ausentan de ellas). Y por el otro, la meliflua serie “Chambres d’amour” del francés Bernard Faucon (que puede verse en la Alianza Francesa, Córdoba 946) no se queda atrás: “sensibles” imágenes de habitaciones solariegas frente a las cuales la mirada desprevenida busca instintivamente el aforismo ilustrativo o el calendario del mes en curso (en el que siempre es domingo).
LOS EXTRANJEROS La mexicana Flor Garduño, en cambio, se aboca a captar seres y situaciones “pintorescas” de las zonas rurales de Centroamérica, combinando la mirada predatoria de la National Geographic con un virtuosismo técnico aprendido de su maestro Manuel Alvarez Bravo. Garduño (cuya muestra podrá verse en el Museo Nacional de Bellas Artes a partir del 27 de agosto) ha sido aclamada por la crítica como la heredera de Alvarez Bravo. De hecho, su foto más conocida, en la cual se ve a una indígena dormida junto a dos pétreas iguanas, es una remake aviesa o inevitable de “La Bella Fama Durmiendo” (1939), una de las fotos más contundentes de su maestro. 
Las fotos del francés Ronald Laboye (que se exhiben junto a las del uruguayo Becquer Casaballe en la Alianza Francesa de Belgrano, 11 de Septiembre 950) parten en busca del gesto irrepetible y de la metáfora escurridiza en una Buenos Aires que aspira a serle ajena. Laboye es el único fotógrafo extranjero en estos Encuentros que se atreve a increpar la realidad y la luz argentina. Desde la Fotogalería del Teatro San Martín, en tanto, siete fotógrafos uruguayos apuntan sus lentes a los sucesos que tienen lugar en Montevideo: Daniel Stapff, Armando Sartorotti, Magela Ferrero, Jorge Ameal, Daniel Caselli y Carlos Contrera. Los fotos que integran la muestra del portorriqueño Paul Delano en la Sala Fotoespacio del Centro Cultural Recoleta, en cambio, provienen de una mirada ávida y exacta, que retiene escenas fugaces y cotidianas de la comunidad latina de Nueva York.
Más sobrios, o inocuos, en un blanco y negro protocolar, son los desnudos femeninos del belga Claude Fauville expuestos en la sede de la Escuela Argentina de Fotografía. El brasileño Mario Cravo Neto es, junto con la Garduño, la presencia extranjera más importante en este encuentro, y su primera muestra individual en la Argentina puede visitarse en la Sala 10 del Centro Cultural Recoleta. Nacido en Bahía en 1947, Cravo Neto imprime a sus fotos, realizadas en estudio, una inmediatez perturbadora que incorpora animales y elementos de los rituales afroamericanos, y que no excluye un sutil encarnizamiento con el cuerpo y sus sinuosidades. 
SUS MUNDOS PRIVADOS Ubicada en los antípodas de las imágenes folklóricas de la Garduño o los desnudos de Cravo Neto, una muestra colectiva que se exhibe en el Museo de Arte Moderno alcanza a redimir las inanidades dominicales de Catany con el encanto de lo mínimo inconmensurable: “Andar por casa”. Seis fotógrafos españoles (Agustín Martín Francés, Fran López Bru, Pedro Gómez, David Jiménez, Jorge Lens y Jana Leo), cuyas edades jalonan una década (de 1959 a 1970), se lanzan a celebrar las escenografías de su microcosmos doméstico. “Desayunos” es el título de la serie de Martín Francés en la cual registra sus desayunos en solitario durante un año, mientras Giménez persigue paisajes de bolsillo y Fran López Bru encapsula sus pertenencias en un inventario de la fatuidad glamorosa (un peine, un zapato, un gorro para la ducha, una falsa estrella de mar, un cenicero). Como turistas de intramuros, Gómez y Lens emprenden un viaje alrededor de habitaciones propias y ajenas, deteniéndose para delatar la melancólica complicidad de los objetos. Y tomando distancia de ellos, Jana Leo arma una rauda fotonovela que registra el idilio de sus dos ositos de peluche.
EL PAIS QUE NO MIRAMOS El trabajo de los fotógrafos argentinos en los Encuentros está plagado de ausencias elocuentes y presencias apresuradas. Bajo el título “Memorias y Realidades” se exhibió en el Centro Cultural Recoleta una muestra integrada por Julie Weisz, David Beniluz, Víctor Glaiman, Marcelo Brodsky, Juan Travnik y Martín Saucedo, siete fotógrafos argentinos cuyas obras registran diversos avatares de los cuerpos y sus desapariciones. Las fotos de Brodsky continuaron con la densidad conceptual de “Buena Memoria”, exhibida el año pasado. Pantoja, con su serie “Los Hijos... Tucumán 20 años después”, retrata con frontalidad contundente a hijos de desaparecidos que sostienen fotos de sus padres, evidenciando que todavía hay algo que arde, y no sólo hojas secas, en el Jardín de la República. Los torsos contorsionados de Beniluz y las escenas hospitalarias de Julie Weiz poseen la intensidad admonitoria de un memento mori que parece haber llegado demasiado tarde a las desoladas imágenes de Travnik. Más irreverente y con impasibilidad castrense, Saucedo cataloga un repertorio paródico de las múltiples identidades posibles que puede asumir una misma persona: cura, indígena, judío ortodoxo, palestino inescrutable.
A excepción de los trabajos de Julio Pantoja, la producción fotográfica del interior en estos Encuentros está representada por la exposición de tres fotógrafos mendocinos -Mauricio Ubeda, Luis Eduardo Vázquez y Sergio Pantaley- cuyas fotos cubren las paredes del Café Doisneau (Lavalle 1932): visiones del paisaje social de su provincia que no logran evadir las trampas del color local y la viñeta costumbrista.
LA PRODUCCION DE LA PILDORA Un recorrido vertiginoso por la constelación de muestras y eventos de estos Encuentros puede convertir al observador casual en un adicto a la voluptuosidad de los contrastes, sobre todo cuando se pasa de la pobreza rural a las elegantes imágenes de Gustavo Di Mario en la Fotogalería del Rojas. Fotógrafo de moda en alza, los trabajos de Di Mario parecen exaltar las convenciones de la foto “producida”, magnificando un puñado de detalles que la enrarezcan, para poder revelar, de manera casi imperceptible, su reverso falaz y su naturaleza apócrifa. Arte x Arte (Obligado 2070) es la única galería que participa en estos Encuentros, y presenta los trabajos de Alfonso Castillo, cuya mirada fotográfica se abisma recortando y aislando detalles ornamentales o reorganizando una enorme cantidad de píldoras como unidades mínimas de color en una suerte de rompecabezas terapéutico.
INSTANTANEA DEL DIA DESPUES “Pueblo fantasma” es el título de la muestra que agrupa a diez fotógrafos jóvenes en la sala de exposiciones de la Facultad de Psicología (Independencia 3065). Dino Bruzzone, Juan Doffo, Pablo Garber, Pablo Ziccarello, Ignacio Iasparra, Gabriela Fernández, Norberto Salerno, Esteban Pastorino, Roxana Schoijett y Marino Balbuena, parten de un objetivo común (capturar las mutaciones del paisaje urbano) tomando desvíos pretenciosos y dispares (Borges, Hopper, Benjamin, Handke, Carver, Piglia, entre tantos otros, según advierte la curadora en el texto que acompaña la muestra) hasta desembocar en una compulsiva acumulación de epifanías de suburbio, construcciones que imponen su monumentalidad en medio de un vacío fabril, butacas espectrales, resplandores electrizados, y caminos que se disuelven en el aire crepuscular antes de llegar a ese lugar al que nadie quiere ir. Nada más y nada menos que una colección de imágenes saqueadas de una ciudad empeñada en fingir que no duerme mientras alguien se prepara para tomar, aunque se resistan a creerlo, esa última foto.
|
