



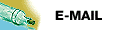


|
El fraude, el boom
y el realismo mágico
Por ALFREDO GRIECO Y BAVIO
En el mito mexicano de la Llorona, o en una de sus versiones, una mujer india mata a sus hijos al no ser oída por el hombre blanco abandónico que es el padre de ellos. En su autobiografía novelada, la india guatemalteca Rigoberta Menchú mata narrativamente a sus hermanos para denunciar los horrores de los hombres blancos. A uno lo hace morir de desnutrición; el otro es quemado vivo por la soldadesca, y su familia debidamente, obligada a presenciar el suplicio. La historia de la Llorona, como la clásica de Medea, es una tragedia, y la literatura chicana la ha retomado una y otra vez en Estados Unidos. La de Rigoberta, en cambio, es una historia personal con final feliz, una comedia lagrimeante de Hollywood: cuanto más terribles son las peripecias de la toma de la conciencia y de la palabra, mayor es el escarnio de los pérfidos y la recompensa de los justos. La Academia Sueca premió el relato con el Nobel de la Paz y Rigoberta fue hace una semana uno de los invitados de honor en los festejos parisinos por los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (una imagen involuntariamente bennetoniana nos la muestra abrazada con el Dalai Lama). Diez años de entrevistas a centenares de personas y fastidiosas consultas en archivos llevaron al antropólogo norteamericano David Stoll a concluir que Yo, Rigoberta Menchú (1983), el best-seller de la india quiche, es una fábula, un compendio de los lugares comunes del indigenismo cacharrista. Una investigación independiente del diario New York Times publicada el martes pasado amplió inadvertidamente la lista del “Donde dijo, debió decir” que es el libro de Stoll, titulado Rigoberta Menchú y la historia de todos los pobres guatemaltecos. El antropólogo y el Times coinciden en la historia fraternal, y además en al menos otros tres puntos centrales: 1) la expoliación de la tierra comunal (uno de los ejes de Yo, Rigoberta) fue en verdad una disputa entre las familias del padre y de la madre de la memorialista, y no una apropiación violenta de codiciosos latifundistas europeos apoyados por corruptas autoridades locales; 2) en contra de la afirmación que abre el libro de Rigoberta de que “yo nunca fui a la escuela” y de que no hablaba español ni sabía leer ni escribir hasta poco tiempo antes de dictarle el libro en París a la venezolana Elisabeth Burgos, las monjas belgas que la becaron en su secundario la recuerdan como a una alumna ejemplar; y 3) como pasó tanto tiempo de su juventud en el colegio, es extremadamente improbable que haya trabajado como organizadora política en las plantaciones de algodón y café en las que dice haber sido explotada hasta ocho meses por año.
Por cierto, la polémica promete continuarse, y seguramente ejércitos de antropólogos ultrajados y de indios profesionales saldrán a desmentir las grabaciones del “pobre Stoll”, a cuestionar su ingenuidad, su falta de sofisticación, su confusión de la “verdad” con la “coincidencia con la realidad exterior”, su racionalismo eurocéntrico. Stoll y los periodistas del New York Times, moralistas obsesionados por conceptos como “honestidad” y “mentira”, no saben que la verdad es una construcción. Una ficción, en suma. Las primeras reacciones de la premio Nobel ya parecen ir en esa dirección. Trató de “racista” al New York Times (no es la primera en hacerlo; la derecha cristiana insiste en llamarlo judío: Jew York Times). También recordó que más de 1500 tesis universitarias se escribieron sobre sus desgracias. Es casi inevitable pensar que oiremos los argumentos del relativismo cultural, la defensa de que “los indios” (equiparados con Rigoberta) pueden decir “su” verdad. Es el mismo argumento que se usa para defender la mutilación genital de la mujeres: si más de treinta países africanos la practican, ¿desde dónde podemos condenarla como una violación a los derechos humanos?
Los sufrimientos de los indios guatemaltecos durante una de las guerras civiles más largas de Latinoamérica no son menos reales ni se derrumban en la noche de los tiempos por el descubrimiento de las medias verdades de Rigoberta. El problema es si se las merecían, si la fábula truculenta que urdió en París era la única manera de lograr una atención que se pensaba sistemáticamente negada a frutos menos exóticos o menos afrodisíacos. Desde las Madres de Plaza de Mayo a Ken Saro-Wiwa, que murió defendiendo a la etnia de los Ogoni en Nigeria, todo parecería indicar que la ficción travestida de testimonio whitmaniano (yo estuve allí, yo lo he visto) no era el único curso de acción posible. Sobre todo porque en el libro no se nos advertía que estábamos delante de otro volumen de Isabel Allende o de Laura Esquivel, que contaba los horrores latinoamericanos en un realismo mágico retro y revivido.
Rigoberta es deudora del boom editorial del que gozó la narrativa latinoamericana en los años 60, y que hoy enfrenta un reflujo de oposición. Oposición a los métodos que practicó y a los contenidos que propuso, a las estrategias de marketing y star-system (de las que no quiso prescindir), a las grandes novelas de síntesis patria nada renuentes, en definitiva, al color local (se trate del argentino Cortázar, el colombiano García Márquez o el mexicano Fuentes). Pero de la inercia de sus ondas expansivas aún puede sacarse rédito. Sus críticos son mejor oídos gracias a una doble promoción latinoamericana producida en los 60 y de la que ya no es posible retroceder: a la profesionalización y al rango de literatura mundial. Los narradores del boom se vieron convertidos en grandes enunciadores nacionales -como Rigoberta consiguió la fácil ecuación de sus dudosas declaraciones con la Voz de las Mujeres Avasalladas de las Etnias Oprimidas-, en intérpretes de un subcontinente sobre el que todos habían vivido equivocados.
Los indios, no sólo en Guatemala, se siguen muriendo, llenos de pus, de gusanos, de enfermedades curables, como decía uno de los primeros manifiestos de la insurrección zapatista chiapaneca. La irrealidad del libro de la premio Nobel no se les contagia en nada, aunque ahora algunos empezarán a pensar que las penurias eran menos reales si el libro era un fraude. Pero es insultante para los habitantes de Chiapas o de Guatemala pensar que lo que les ocurre es, en definitiva, una “ficción”. Como, en estos momentos, hacerse la señal de la cruz por el compañero Saddam, vejado por el Occidente asesino, no es la mejor forma, ni la más justa, de buscar una salida a los sufrimientos, tan reales, tan poco ficticios, de los y las iraquíes.
 |