|

Monumentos para Vladimir Tatlin (1968):
una catedral de luz para el constructivista ruso admirado por flavin.
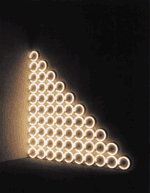
Sin título para George Mc Govern (1972):
así recordaba Flavin al candidato demócrata que perdió contra Nixon.
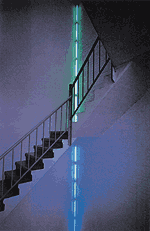
La instalación que ocupa los cuatro pisos de escalera del Dia Center de Nueva York, realizada por flavin en 1996.

Una de las series European Couples de 1971.
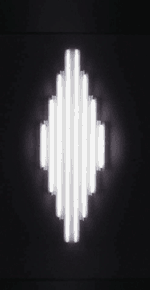
Es uno de los artistas norteamericanos más respetados en el mundo. Su obra está compuesta únicamente de luz, generada por tubos fluorescentes comunes y corrientes, en las mismas formas, tamaños y colores que pueden conseguirse en cualquier casa de electricidad. Pero basta entrar en un recinto donde brille una de las esculturas lumínicas de Dan Flavin para entender su genio: ni más ni menos que darle color al aire.
|
Lo primero que uno nota al entrar en la muestra de la Fundación Proa es que la luz “está rara”. Hay cortinas en los ventanales. Y, en las paredes, sólo tubos fluorescentes. En distintos tamaños, agrupados de distintas maneras, pero vulgares tubos fluorescentes. En el amplio espacio de la planta baja, todos los tubos son blancos. Las ventanas de arriba están igualmente cubiertas de cortinas, pero los tubos, acá, son de colores. Hay rojos, hay verdes, hay amarillos, hay azules. ¿Eso es todo? Casi todo. Hay algo más: una luminosidad onírica, casi táctil, generada por esos tubos en las salas vacías de paredes blancas. La gente entra acelerada, dispuesta a mirar y seguir de largo, y de pronto algo les cambia el ritmo, como si estuvieran de golpe dentro de una enorme pecera, como si respiraran esa luz enrarecida. No es tan difícil, entonces, entender ese temor a lo desconocido que le suscitó la cruda, tosca luz del sol a Dan Flavin cuando quiso escaparse de su casa a los seis años.
“Empecé a dibujarme a temprana edad. Mi madre destruyó todos esos dibujos de infancia, incluyendo un vívido, e incluso ingenuo, registro de los daños causados por un huracán en Long Island en 1938. Mi primer instructor de arte fue mi tío Artie, un veterano de la Primera Guerra de cara roja y una cicatriz de metralla en la pierna que le causaba tremendos dolores los días de humedad. Su toque cósmico del espacio perdura hasta hoy en mi producción.”
Desde su Diagonal del Extasis Personal, realizada a los treinta años, Flavin decidió trabajar exclusivamente con tubos fluorescentes. No sólo eso: siempre (hasta su muerte en 1996) usó tubos cuyas formas, tamaños y colores son exactamente los mismos que puede conseguir cualquiera en una casa de electricidad. Lo asombroso es la variedad que tienen sus obras con materiales tan limitados: los tubos pueden apuntar a la sala o a la pared, pueden estar en el piso, en el techo, en las paredes o en medio del salón, instalados en forma vertical, horizontal o diagonal, solos, en pares o en racimos. A Flavin le bastan pequeñísimas variaciones para conseguir efectos completamente diferentes. Con su paleta de colores ocurre lo mismo: la aparente limitación cromática que ofrecen los tubos deja brutalmente de serlo cuando los diferentes colores de luz se tocan y se mezclan en medio de cada habitación.
“En la escuela fui compelido a transformarme en un buen estudiante y un chico modelo. A los catorce, mi padre consideró que debíamos realizar su propia vocación y nos depositó en el seminario de Brooklyn. Mi profesor de latín allí, el padre Fogarty, no quedó muy impresionado por mis demostraciones de talento, especialmente aquellas que ocurrían durante sus clases. De cualquier modo, adquirí cierto poder personal sobre él: cuando me castigaba, se sonrojaba más que yo.”
Flavin decía detestar, a causa de su paso por el seminario, toda teología y toda interpretación religiosa de su obra. Sin embargo, a sus primeras instalaciones de luz (esculturas con lámparas eléctricas dentro) las bautizó “iconos”, haciendo la salvedad de que le daba un uso meramente descriptivo a la palabra: una estructura de frente cuadrado llena de luz “pintada”. Dos de sus primeras obras fluorescentes (realizadas en 1963) estuvieron dedicadas a Guillermo de Ockham, el filósofo medieval que sostenía que no deben postularse más entidades que las necesarias (así, al menos, se perpetuó la frase, con el nombre de “Navaja de Ockham”; si bien las palabras textuales eran: “No hay que multiplicar los entes más allá de su necesidad”). La interpretación de Flavin de la frase de Ockham es una de las más perfectas maneras de explicar su minimalismo: usar la menor cantidad posible de elementos y la menor complejidad posible en la combinación de esos elementos en cada pieza, para que el trabajo fuera todo lo accesible que podía ser, al menos de entrada. Pero, como bien señaló Richard Kalina, Flavin se diferencia de casi todos los minimalistas porque desdeña repetir obsesiva y empecinadamente las mismas variables formales: prefiere multiplicarlas.
“Mis notas fallaban tan evidentemente que, habiendo repetido un año, dejé el seminario por la aterradora vida profana fuera de aquellas paredes góticas. En 1955, estando en Corea como observador meteorológico con el ejército de ocupación, estuve cuatro días sin siquiera lavarme y tomé unas clases de dibujo figurativo. A eso (y a cuatro sesiones en la Hans Hoffman School de Nueva York y a un par de cursos de Herramientas y Materiales dictados por Ralph Mayer en Columbia, que terminaron con un irrelevante intento de suicidio de mi parte) se reduce toda mi instrucción formal en el arte. Sin embargo, Albert Urban, uno de los pocos artistas vivos que verdaderamente respetaba en esos años, me sugería una y otra vez, al ver mis obras, que me transformara en erudito: un historiador del arte religioso o algo así.”
Cuando Duchamp trasladaba objetos de la vida cotidiana (mingitorios, ruedas de bicicleta, etc.) a una galería de arte y los “convertía” en arte, con el nombre de ready-made, les quitaba a esos objetos su función (su “razón de ser”, si se quiere): no se podía mear en el mingitorio; la rueda de bicicleta no tocaba el piso. Flavin también toma un objeto de lo más “humilde” dentro de nuestro mundo cotidiano, pero el objeto convertido en “arte” sigue cumpliendo su función: el tubo es arte en tanto está encendido (evitemos la pompa alegórica de la palabra “iluminar”). A diferencia de los infinitos ready-made que proliferan en las galerías de arte y museos del mundo, tan pretenciosos y arbitrarios como inertes, los tubos de Flavin no sólo proponen su diseño y su luminosidad endiabladamente angélica: además, dan luz a la habitación donde están.
“No fueron las polémicas estéticas las que me persuadieron de iniciar mis trabajos fluorescentes. Durante un tiempo, a fines de los ’50 trabajé como guardia en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Iba y venía por las salas y los pasillos, llenándome los bolsillos de notas para un arte enteramente de luz eléctrica. Hasta que alguno de mis jefes me veía inmóvil y boquiabierto y me gritaba: ¡Flavin, no se te paga para que hagas de artista!”.
La luz fluorescente es barata, impersonal, descartable, no da sombra. Es industrial. Pero, curiosamente, su breve existencia parece estar al borde ya de lo anacrónico: si se lo piensa un poco, es una suerte de eslabón perdido entre la idea de máquina del pasado (grasosa, pesada, chirriante, enorme) y la de ese futuro aséptico que ya parece estar entre nosotros: la fibra óptica, el chip. En las instalaciones de Flavin, los tubos en sí, con su leve murmullo y su estructura de aluminio barato, hablan de un mundo pasado, tan cercano como irremediablemente extinguido: los ’50, para nombrar una década. Mientras tanto, la luz en sí que generan esos tubos y que enrarece el aire se parece precisamente al color que promete tener ese futuro inminente, al menos en las versiones más optimistas de lo que nos espera.
“Si se pone un tubo fluorescente en forma vertical en el preciso lugar donde se unen dos paredes, se puede eliminar esa esquina con el fulgor de la luz y la duplicación de la sombra. Así como se puede desintegrar visualmente un pedazo de pared, transformarla en un triángulo separado y flotante, con sólo hundir una diagonal de luz de un extremo al otro de esa pared, enfocando la luz hacia el suelo. Por eso, cuando me preguntan qué es el arte para mí, sólo digo que quiero contar con más lámparas. Al menos por el momento.”
Pocas veces hubo un mecenas más pertinente que en el caso de la instalación de las obras de Flavin en Proa: Techint (la empresa “mecenas” de la Fundación) mandó un grupo de técnicos e ingenieros para cambiar enteramente el sistema eléctrico del edificio, de 220 voltios a 110 (la corriente que se usa en Estados Unidos), ya que todas las piezas de Flavin fueron traídas del Dia Center For The Arts de Nueva York. Incluso su director, Michael Govan, viajó especialmente para supervisar la instalación de las obras. Pocas horas antes de la inauguración, luego de verificar que todo estaba como debía estar, Govan parecía satisfecho. Pero después de dar una última recorrida por el piso de arriba y el de abajo, le pidió tímidamente a Adriana Rosenberg, la directora de Proa, si se podía borrar el nombre de Flavin de los ventanales del edificio que da al Riachuelo: para que nada estorbase la visión de las piezas lumínicas de noche, cuando cierra Proa pero los tubos quedan encendidos, se levantan las cortinas y la muestra se puede ver desde la calle, o desde el agua.
La exposición de Dan Flavin permanecerá en
la Fundación Proa
(Avda. Pedro de Mendoza y Caminito, frente al Riachuelo, en la Boca)
hasta el 29 de noviembre.
Se puede visitar de martes a domingos de 11 a 19.
|
