



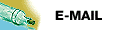


|
Un harén de una
Por JUAN MANUEL DE PRADA
Tenía un flequillo muy negro, como el ala de un cuervo, oscureciendo su frente de colegiala. Tenía una mirada desvalida que contrastaba con las pasiones un tanto calenturientas que suscitó y suscita. Tenía una sonrisa grande que sabía disfrazar con un mohín de picardía, y una dentadura húmeda que parecía susurrar ingenuas obscenidades. Tenía unas facciones ovales, tan redondeadas como el resto de su anatomía, enmarcadas por una melena de bruja bondadosa. Tenía los brazos mórbidos, a menudo velados por unos guantes de cuero negro que le trepaban hasta el codo, y unos senos nada neumáticos que se deshojaban sobre su cuerpo, si no había un sostén que los cautivara. Tenía un torso como de plastilina, adiestrado en mil y una danzas exóticas, que revelaba la arquitectura de sus costillas y la opulencia de sus caderas. Bettie Page fue, allá por los años ‘50, la reina de las pinups y el erotismo contra reembolso, una de aquellas bellezas de calendario que amueblaban la fantasía calenturienta de los reclutas y también la fantasía puritana de los padres de familia americanos. Hoy, tanto tiempo después, se ha convertido en una especie de icono underground y su biografía aparece envuelta en esa bruma de sordidez y glamour que propicia el nacimiento de las leyendas.
Bettie Page había nacido allá por 1923, en Nashville, Tennessee, la ciudad que más tarde se convertiría en emporio de la música country. De su infancia y juventud sureñas, marcadas por el signo del desgarro familiar, le quedarían una mirada de recóndita pureza y un acento que nunca llegaría a corregir, así como un aire entre pueblerino y voluptuoso que incorporaba a su fisonomía abismos de deseo. Había sido una alumna aplicada en el instituto de su ciudad, pero sus ensoñaciones la condujeron a Hollywood, donde se sometió a extenuadoras sesiones de casting, en busca de un papelito secundario o terciario que nunca le fue adjudicado. Al parecer, el magnate Howard Hughes intentó incorporarla a su harén de meritorias, pero Bettie rehusó el ofrecimiento. No sabía ella que el azar le había deparado un destino no menos mercenario.
Llegó a Nueva York en 1949, con las maletas abarrotadas de ilusiones y esa belleza intacta que poseen las estatuas, ajenas al contacto del barro. Allí entabló contacto con fotógrafos más o menos pornográficos que la convencieron para que posara: la belleza inverosímil de su cuerpo no tardaría en imponerse a su falta de experiencia y su figura comenzó pronto a ocupar las portadas de las girlie magazines, unas publicaciones con el encanto rancio y näif de un erotismo que quizá resultase subidísimo de tono para la época, pero que hoy apenas suscita en nosotros una enternecida sonrisa. En estas revistas picantes, Bettie Page empieza a forjarse esa imagen fetichista de la que luego quedaría prisionera: ropa interior muy aparatosa, guantes de cuero negro que le invaden el codo, látigos que enarbola con ironía o resignación, zapatos de tacón altísimo que la obligan a caminar de puntillas. Irving Klaw, un negociante bastante turbio especializado en la venta por correo, la contratará en 1953: Bettie Page posará en cientos de fotografías, bailando al ritmo del trash rock, y se dejará atar y fustigar de mentirillas en películas de sadomasoquismo liviano. En 1956, el Senado de los Estados Unidos investiga los negocios de Irving Klaw y lo enchirona: Bettie iniciará entonces una diáspora que la irá difuminando lentamente, hasta tornarla invisible.
Antes, posará en las playas de Florida para la mítica fotógrafa Bunny Yeager, en sesiones de la luminosidad gozosa que legarán a la posteridad su cuerpo ya maduro, pero todavía dúctil a la tarea inacabable de la contemplación. Son fotografías en las que Bettie Page, despojada de esa lencería tan churrigueresca que había caracterizado su etapa anterior, posa en cuidadísimos escorzos que no logran disimular la sombra de una celulitis incipiente. Nunca estuvo tan bella, tan derrotadamente bella.
A Bettie Page le perdemos la pista en 1957 y nunca más volvemos a saber de ella, como conviene a los mitos de aquella época, que quisieron incorporar a su currículum un bonito cadáver. Algunos aseguran que llevó una vida hogareña y devota, arrepentida de un oficio que ni siquiera le había sacado de pobre. Desde entonces, su memoria se ha visto sometida a resurrecciones o revivals que han ido engrosando la legión de sus admiradores, capaces de dilapidar sus ahorros en la adquisición de una bobina de celuloide que retrate sus contoneos. Yo le tributo desde hace algún tiempo una adoración callada y cibernáutica, y fantaseo con la posibilidad de tropezarme algún día con ella, encaramada en aquellos zapatos de tacón que la hicieron célebre, vestida con medias de costura y con un jersey de angora que resalte su cintura de avispa y su torso invertebrado y sus senos como animales mansos y un poco destartalados. La fantasía, ya se sabe, es una forma sublimada de fetichismo.
Cuando obtuvo el codiciado Premio Planeta de España en 1997 (con su novela La tempestad),
Juan Manuel De Prada ya era conocido y venerado en estas latitudes por sus libros anteriores, entre ellos Coños, donde describe cincuenta vaginas diferentes con la familiaridad de un soñador impenitente.
Este texto fue enviado por él mismo a Radar luego de su visita a Buenos Aires la semana pasada.
 |