

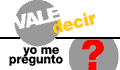

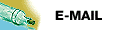


|
De Einstein a Flavin
Por FABIAN LEBENGLIK
Las sucesivas dictaduras y autoritarismos con interrupciones democráticas que constituyen la tradición argentina impidieron generar lazos fluidos como para tener en el país muestras de los grandes artistas internacionales del presente (de casi toda la serie de presentes que fueron atravesando el siglo) en el momento de su desarrollo: los cometas llegan casi siempre cuando han perdido la incandescencia. Pero lentamente, desde fines de 1983, la Argentina de la postdictadura va intentando saldar algunas deudas con la incandescencia del arte contemporáneo. De ahí que la exposición de Dan Flavin que se presenta en la Fundación Proa, en el barrio de la Boca, sea una oportunidad perfecta para conectarse con algunos aspectos de la obra de este gran artista y para comprender su gramática luminosa. Casi todos los grandes museos de arte moderno y contemporáneo del mundo incluyen entre sus colecciones un par de trabajos de Flavin (1933-1996). Pero el sentido de su obra -construida casi íntegramente con tubos fluorescentes- comienza a aparecer en el conjunto, porque Flavin es un precursor de las obras hechas de luz (que la historia de la taxonomía lo sitúe dentro del minimalismo se debe a que su producción resume el alfa y omega de la tendencia: economía del lenguaje, rigor formal, austeridad, transparencia, geometrización de las formas, antiinterpretación de los contenidos en favor de la literalidad).
Todo empezó cuando el francés Georges Claude inventó la luz de neón hacia 1910. Su creación se popularizó después de la Primera Guerra Mundial, cuando pasó a ser un componente central de la publicidad callejera y la luminotecnia. En los años treinta se desarrolló la tecnología de las sustancias fluorescentes, lo que permitió extender la variedad de los colores obtenibles. A mediados de la década del cuarenta, el argentino Gyula Kosice realizó obras de arte con luz. Y el arte pop utilizó intensivamente el neón para extremar las tensiones con la imagen del consumo, frente al cual se colocaba, oscilante, entre la crítica y la adoración.
Pero, así como existe gran cantidad de obras de arte con luz (entre las que se destaca la de otro norteamericano, Bruce Nauman, cuya obra se puede ver hasta diciembre en la Bienal de San Pablo), Dan Flavin comienza a utilizar los tubos fluorescentes como envases de luz con los que dibuja gruesas líneas resplandecientes en la pared y el espacio. Usa la luz como material: desde luego, su luz ilumina; pero además “pinta” el entorno, el aire y las paredes, las columnas y el cielo raso. Uno de los hallazgos de Flavin es, precisamente, materializar un fluido y pautar el espacio a partir de la luz, de modo que lo suyo no es, en sentido estricto, ni arte de superficie ni de volumen, sino arte del espacio. A partir de allí su obra hace una nueva lectura del arte moderno, desde el constructivismo ruso, hasta Der Stijl, pasando por Brancusi y Matisse. Flavin poda de raíz el supuesto heroísmo de la creatividad así como cualquier atisbo metafísico. Su repertorio se limita a lo que provee la industria: tubos rectos en cuatro longitudes básicas y nueve colores posibles: azul, verde, rosa, rojo, amarillo y cuatro variantes del blanco. En algún caso también utilizó los tubos circulares. Ese es el limitado alfabeto con el que consigue infinitas frases, iluminadas y sutiles.
La gramática fluorescente de Flavin -y para esto elijo citar un texto sobre Manhattan y el capitalismo del gran escritor británico John Berger, que aparece en el recién editado El relato de viaje de Jorge Monteleone- presupone que “lo que ves es eso y nada más, que el significado es el lugar donde te encuentras. No hay significación oculta, no hay un sentido interno... se trata de reducir los márgenes económicos a un mínimo absoluto a favor de un mayor beneficio, una mayor expansión; y en cada caso, la consecuencia es que se deja fuera lo que en otras partes está normalmente dentro... la iluminación interior se convierte en la característica dominante del medio exterior... El principio es espiritual y físico a un mismo tiempo, o, para decirlo con mayor exactitud, al negar la interioridad, hace de lo espiritual una categoría de lo físico”.
Según la vulgata que se conoce de la teoría de Einstein, la luz es la única certeza del mundo físico, ya que su velocidad es el patrón absoluto a partir del cual se pueden medir las cosas relativas. Flavin logra poetizar esa certeza, para otorgarle una dudosa decadencia. El que se acerque a la exposición de Flavin en la Boca pasará por un proceso que lo llevará de la banalidad a la excepcionalidad. Después de estar frente a estas obras nunca más se podrá ver un tubo fluorescente del mismo modo, sea en un supermercado, en una estación de servicio o en el más anónimo pasillo. Y ese efecto de proyectar un dejo de extrañamiento sobre la vida cotidiana, cambiando la función de un objeto, es una cualidad puramente artística. Dan Flavin logró transformar un aspecto del mundo en una obra propia.
|