|

Naranja y cuatro recipientes
(óleo sobre tela, 1994).

Olla blanca y dos manzanas
(óleo sobre tela, 1994).
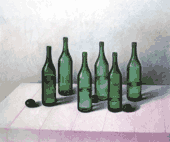
Seis botellas y tres ciruelas
(óleo sobre tela, 1996).
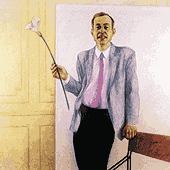
Hombre con cala
(óleo sobre tela, 1996).
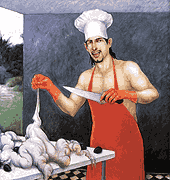
Cocinero con delantal rojo
(óleo sobre tela, 1997)
|
En setiembre de 1930, la Argentina sufría el primero de una serie infinita de golpes de Estado y Trenque Lauquen, el lugar donde nacía Ricardo Garabito, era un lugar lejanísimo en un extremo del mapa de la provincia de Buenos Aires. Su afición por el dibujo lo llevó pocos años después a la única academia del pueblo donde fatigó carpetas con dibujos de yesos y animales embalsamados. En 1948 el país desbordaba de prosperidad, optimismo y peronismo. La familia Garabito decidió participar un poco más de cerca de esa algarabía y se mudó a Morón. El joven Garabito, que en las madrugadas camino a la oficina se cruzaba con Perón frente a la Casa Rosada, trabajó siete años en el Banco Central. Además estudió unas pocas materias de Medicina, dibujó innumerables desnudos en el viejo Estímulo de Bellas Artes, finalmente dio con sus lápices y pinceles en el taller del maestro Horacio Butler, por el que ya había pasado Yuyo Noé, y en el que todavía estaban Jorge Demirjián y Alberto Cedrón. Cuatro años fueron necesarios para que el maestro considerara que le había llegado la hora a Garabito de arreglárselas solo y un amigo, el pintor Eduardo Casagrande, le cedió en su taller un cuarto para que el hasta entonces aprendiz instalara su primer atelier. “Con Butler empecé a conocer el mundo real de la pintura”, dice Garabito hoy. Y acepta con cierta reticencia hablar de su muestra actual (en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, hasta el 13 de setiembre) y de por qué dejó pasar 14 años sin exponer individualmente.
¿Cómo fue su primera muestra individual en la Galería Rubbers?
Yo era prácticamente desconocido, pero se dieron una serie de casualidades. Este pintor Casagrande, que me prestaba el taller, era amigo de Leopoldo Presas y éste a su vez lo era del director de Rubbers, Natalio Povarché. Entonces lo mandó a ver la obra de Casagrande y le dijo que, de paso, mirara lo mío. Povarché apareció por Barracas en un Fiat 600 (estamos hablando de 1963) acompañado de Nini Gómez, a la que le gustó mi pintura e inmediatamente trató de convencerlo de que me diera una muestra. Povarché le contestó que sólo si ella conseguía que Manuel Mujica Láinez (que entonces era el crítico de La Nación, además de amigo y pariente de Nini) escribiera el prólogo, él me daba la galería. Pocas noches después, estábamos comiendo en la cantina “La Aída” que quedaba cerca del taller, y Manucho sacó su pluma de ganso y ahí mismo escribió el prólogo para el catálogo. Mis obras eran pequeñas (como no tenía plata, pintaba sobre chapadur) y además era un momento extraño para la pintura figurativa: la abstracción dominaba todo el panorama. Pero la muestra funcionó igual. De allí pasé a exponer en la galería que montaron Nini Gómez y Leonor Vasena, mis cuadros se hicieron más grandes y mi búsqueda siguió avanzando a través de cierta iconografía... popular, podríamos decir.
Por esa época el Instituto Di Tella estaba en plena ebullición. ¿Cómo veía usted aquello?
Yo seguía con esta pequeña cosa que le dije antes; mi camino era paralelo. Romero Brest alguna vez me invitó a exponer, pero yo sentía que era como relleno o como idiota útil. Yo era consciente de eso: por eso me aparté. Mi pensamiento y el de Romero Brest sólo se unían en el infinito. Si bien es cierto que alrededor del Instituto Di Tella se desarrolló una corriente figurativa, no tenía nada que ver conmigo ni con lo que yo hacía.
En los 70 se puso de moda un realismo que abarcó a todas las artes. En la pintura, particularmente, apareció una enorme corriente de realismo fotográfico. Usted debe haber estado en la cresta de la ola...
Poco antes de que estallara ese movimiento, en 1971, hice una muestra en Carmen Waugh que Samuel Paz (entonces el director del Museo de Bellas Artes) llevó a exponer en Nueva York. Allí me compararon con una tendencia que se estaba gestando allí: lo que después se llamó hiperrealismo. Un par de años después, por supuesto, el hiperrealismo aterrizó en Buenos Aires, y hasta los más fervorosos abstractos de la década anterior se volvieron realistas... y me pasaron por encima como aplanadoras. Las galerías y museos se llenaron de megamuestras de “nuevos realistas”.
Mirando las fechas de sus exposiciones individuales se advierte que en general hay un lapso considerable entre una y otra. ¿Esa cautela responde a una actitud deliberada?
Es que después de una exposición siempre tengo un período en que quedo como en blanco. Necesito esperar que la pintura vuelva a mí poco a poco. Pienso que mostrar la obra es necesario, porque es como una especie de lastre que se va acumulando en el estudio y se vuelve molesta, y además la mirada del público la enriquece y le da el valor agregado. Pero, al mismo tiempo, ese corte que se produce al salir uno con obra del taller pareciera que abre un abismo, una especie de nada, hasta que se puede retomar el trabajo.
¿Es la única razón...?
No, también están los galeristas. Mi relación con ellos nunca ha sido fácil. Le voy a contar una anécdota que no sé si debería. En los 70 había una galería muy bien puesta que estaba en la calle Florida, todos querían exponer allí. Un día me llama la secretaria, que era Laura Bucelatto, para invitarme a exponer. Sobre el pucho me preguntó qué precios pensaba poner. Cuando se los dije, contestó: “¡Sólo Macció vende a ese precio!”. Entonces aumentemos un 20 por ciento, le contesté. “Pero hace mucho que no exponés, tenés que recuperar mercado”, me dijo ella, y siguió con otras cosas por el estilo. Por esos días, de casualidad, me encontré con Enzo Meneghini, de la Galería Bonino, que me propuso mostrar allí. Conversamos la fecha, el porcentaje y cuando finalmente le dije los precios (los mismos que le había dicho a Bucelatto) me sugirió... aumentarlos. Para poder manejarse con comodidad con los clientes. Lo mejor fue que se vendió casi todo, y cosa extraña en este medio, la liquidación fue inmediata. Pero fue con el único galerista con quien he trabajado bien. Después Bonino vendió la galería y ya no fue lo mismo. |
|
¿Su pintura de ese período ya incluía los baldes y las palanganas?
No, en esos años yo pintaba unas cajas herméticas, casi sin color, con un dibujo muy ceñido y el color contenido dentro del dibujo. Me quedaban cuatro de esas cajas hasta que un día apareció un tal mister Fulton, encargado de comprar arte latinoamericano para el Chase Manhattan Bank, y quiso llevarse las cuatro. Yo me resistí, pretendía quedarme con alguna, pero en el medio estaba Ruth Benzacar, que es capaz de venderte a tu abuela, así que el hombre se las llevó todas, más otros materiales que me compró para la sede del banco en Boston. Las naturalezas muertas con los baldes de plástico creo que recién los expuse en lo de Ruth en el ‘84.
Después de esa muestra estuvo varios años sin pintar. ¿Ese largo paréntesis tuvo algo que ver con el desarrollo de la muestra o con su relación con la galerista?
A ver... la muestra fue buena, tuvo comentarios favorables (no muchos), y aunque no hubo muchas ventas, todo anduvo bien. Lo que pasó fue lo que le he contado antes: eso de esperar las ganas de pintar. Se ve que esta vez el deseo tardó un poco más: casi nueve años. Mientras tanto me puse a jugar con papel maché para entretenerme. Me entusiasmé con eso, hice esculturas de cartón pintado. Además las hacía ahí afuera, en el patio, y aprovechaba para tomar un poco de sol. Creo que volví a pintar por 1993. Quizá un poco antes, pero en el ‘93 me puse a hacerlo con un ritmo sostenido: desde la mañana temprano hasta que se va el sol. Tardo bastante con cada cuadro. Lo dejo, lo retomo, lo vuelvo a dejar y así. Por desgracia, no soy un habilidoso de la pincelada.
¿Qué quiere decir eso exactamente?
Me cuesta mover un color o trabajar un plano. Tal vez para otro, con el primer planteo del cuadro podría ser suficiente. Pero yo necesito profundizar, darle nuevas vueltas de tuerca. Muchas veces se me va de las manos y debo luchar para retomarlo y eso siempre es un combate cuesta arriba por salvarlo y finalmente sacarlo a flote.
¿La disposición y el trabajo son similares en las naturalezas muertas y en las telas con personajes?
En el caso de los objetos, armar el modelo es un trabajo previo que me puede llevar hasta tres días. Una vez dispuestos, es más fácil pintar objetos que personas, ya que en el caso de los objetos estoy interpretando una relación de tamaños y colores que armé de antemano. Con las personas esto se complica. Trabajo con mucha calma y prefiero tomar fotos de las personas en distintas actitudes, para poder componer el cuadro sin la presión que significa tener al modelo frente a uno como una estatua.
Usted arma sus cuadros con objetos cotidianos de las procedencias más innobles: bidones de lavandina, palanganas y baldes de colores brillantes y duros. Sin embargo, les da una calidad “pictórica”. ¿Cómo se generan estas composiciones con elementos tan dispares?
Uno no puede proponerse pintar algo e inmediatamente hacerlo. La pintura empieza a crecer como una idea dentro de uno. A veces todavía no terminé un cuadro y ya comienza a aparecer el próximo... y eso me pone bien. Lo peor es terminar una obra y no tener la menor idea de cómo seguir. Por ahí la sugerencia viene de afuera de uno, un balde de un color brillante que veo en el mercado me hace pensar que puede ser, que ahí hay algo. El plástico tiene un color tan irreal, tan no natural, y sin embargo está integrado a nuestra visión cotidiana... Tal vez sea eso lo que pretenda interpretar en la pintura.
|
