|
|
|
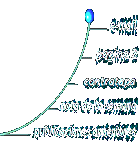
|
Los profetas...
Hace un tiempo, Héctor Tizón decía que cualquier literatura -incluyendo la que llamamos “de anticipación”- habla siempre del presente. De hecho, cuando un escritor intenta imaginar el futuro, no puede dejar de proyectar los deseos, los temores o las expectativas de su tiempo. Aunque a veces los temores resultan más proféticos que los deseos. Si nos tomamos el trabajo de revisar los “futuros de antes”, esos escenarios que décadas atrás imaginaron los escritores, generalmente los encontraremos condicionados por un imaginario perimido. Las especulaciones sociales y políticas resultarán casi siempre decepcionantes. Quizás sean las más difíciles. Star Trek fracasado ¿Qué pasó con las fantasías futuristas de la ciencia ficción de los años cincuenta y sesenta? Aparte de una general incapacidad para anticipar la revolución informática, en general los escritores soñaban con un futuro kennedyano: un Estado Mundial federativo y esa triunfal colonización del cosmos que hoy añoran los adictos a Star Trek. En el camino hacia la utopía, sólo tenían que vencer el obstáculo de algún siniestro Imperio del Mal, pero de eso se encargaría Reagan. A pesar de todos sus holocaustos nucleares y sus guerras espaciales, en el fondo eran más optimistas de lo que suele creerse: todavía creían en el progreso indefinido. A los escritores de ficción no les fue mucho mejor que a los futurólogos profesionales. Hoy nos cuesta recordar que la prospectiva y la futurología fueron prestigiosas disciplinas con jergas seudocientíficas que apasionaron a toda una generación de políticos y ejecutivos, con resultados casi nulos. Alguna vez Herman Kahn, uno de los grandes gurúes de entonces, confesó que la futurología nunca hubiera podido prever el ascenso del nazismo, la crisis petrolera o la expansión del automóvil. Era como confesar que el pronóstico meteorológico podía predecirlo todo menos la lluvia, la temperatura y la presión. Videntes o economistas En los ochenta, ante la volatilidad de la economía global, algunas multinacionales llegaron a tomar la drástica medida de reemplazar a los futurólogos por videntes o astrólogos. Puede que fueran más baratos, pero al parecer sirvieron todavía menos que los economistas. Existen sin embargo unas pocas ficciones que -a pesar de tener medio siglo encima- aún logran sobresaltarnos. De algún modo, parecen haber divisado algo de este mundo que hoy padecemos. Curiosamente, fueron los menos optimistas, los menos “científicos” y hasta los más locos, los que fueron capaces de intuir algunas tendencias. Como si los cambios socioeconómicos y las corrientes culturales hubieran estado sujetos a esos saltos cuánticos que imponen las revoluciones tecnológicas. Repasemos dos obras de los cincuenta que, al tratar de proyectarse dos o tres siglos hacia el futuro, se toparon con algo parecido a nuestro mundo: al parecer, las cosas anduvieron más rápido de lo que se creía. La utopía de la avenida Madison Mercaderes del espacio (1953), de Frederik Pohl y C. M. Kornbluth, es la obra más recordada. Cuando se publicó, produjo el milagro de recibir elogiosas críticas tanto de los medios empresarios como de las publicaciones de izquierda. Si bien la historia (una suerte de policial negro con bastante acción) no tenía nada de especial, lo que resulta impresionante es su escenario. Es que cuando todos imaginaban futuros de prosperidad y bonanza tecnológica, sin rozar el tema del poder, aquí se planteaba la sospecha de que la sociedad futura pudiera ser más injusta. Aún faltaban veinte años para la crisis petrolera y en la novela ya asomaba el tema ecológico. El mundo de Pohl y Kornbluth está superpoblado y contaminado. Escasea el agua potable y los autos son a pedal, para ahorrar energía y aprovechar a los desocupados. El poder está en manos de empresas multinacionales (algo que recién estaba naciendo), dominadas a su vez por las agencias publicitarias, que manipulan la opinión y facturan en “megadólares”. Las agencias cuentan con ejércitos privados y sus guerras por el mercado suelen ser sangrientas. El Estado está reducido a un simple vestigio. En una escena, el presidente de los Estados Unidos aparece como un oscuro empleado que viaja en taxi. Hay un abismo entre la elite dirigente y la masa de los “consumidores”. Los homeless son tantos que alquilan las escaleras de los rascacielos para pasar la noche en un peldaño. Junto a la costa hay ciudades flotantes de boat people, al estilo oriental. La publicidad fomenta las adicciones y se incorporan drogas a las golosinas para convertir a los niños en clientes de por vida. No hay más libros que los manuales técnicos y comerciales. La televisión es literalmente hipnótica y los consumidores se pasan horas en trance. El protagonista, un yuppie exitoso, es víctima de la guerra comercial. Un día amanece degradado como simple peón en una fábrica de proteínas sintéticas de Costa Rica y conoce la esclavitud en carne propia. Durante un año cobra su sueldo en bonos de la Compañía y se endeuda cada vez más, como si fuera un mensú de Horacio Quiroga. En este esquema, la única oposición la constituyen los cónsers o conservacionistas: son los precursores imaginarios de los “verdes” ecologistas. A veces son violentos, como algunos eco-terroristas de hoy. El resto no es demasiado interesante. Nuestro héroe vuelve a la cumbre y, aliándose con los cónsers, facilita su emigración a Venus: allá, tras siglos de lucha con un medio hostil, los ecologistas construirían un mundo mejor. La lotería babilónica Pero la verdadera sorpresa es Lotería Solar (1955),de Philip K. Dick, un delirante que en otros libros también previó los porno-shops y los barrios cerrados. Dick era muy joven entonces y todavía no había leído a Borges: de haberlo hecho se habría topado con un mundo regido por el azar en “La lotería de Babilonia”. Lotería Solar era una de las típicas novelas baratas que escribía por encargo para ganarse la vida; algo que no deja de notarse en sus desprolijas peripecias. Su mundo también está dominado por las transnacionales, aquí llamadas Colinas. Pero a juzgar por sus nombres (Farben, Oiseau-Lyre, G.E., G.M.) aún tienen cierta “nacionalidad”. El poder político es ejercido por un Directorio mundial con sede en Indonesia. Todas las personas poseen tarjetas magnéticas (p-cards) que los identifican y sirven como dinero. Pero su principal función es que permiten participar en un sorteo permanente que puede cambiar la vida de cualquiera. Todos confían en la Botella, un generador de eventos basado en principios físicos. Cada vez que se produce un cambio en la Botella, un ciudadano cualquiera sale sorteado como Director del planeta. Por supuesto, hay contrabando, falsificación de tarjetas y maniobras para alterar los resultados del bolillero cuántico. Esto no es todo. Una vez elegido, el Director puede ser asesinado por cualquier ciudadano que aspire a reemplazarlo, respetando ciertas reglas de juego: notificación de la víctima, enviar un solo asesino cada vez, robots abstenerse... El asesino oficial es elegido en una Convención televisada. La persecución y la lucha con la custodia presidencial también es un espectáculo masivo que se transmite en directo. Ha ocurrido que en las últimas décadas del siglo XX la superproducción industrial ya era tan grande que se había optado por destruir los productos o regalarlos en popularísimos sorteos de televisión. Por fin, se había impuesto la Clasificación: una rigurosa selección de las personas según sus aptitudes intelectuales, que dejaba afuera una enorme masa de no-calificados, llamados unks. Hoy los llamaríamos excluidos. Pero la degradación del antiguo sistema social no sólo había traído consigo el descrédito de las instituciones; también había minado la confianza en las propias leyes naturales. El nuevo sistema, llamado Minimax en homenaje a Von Neumann, se basa exclusivamente en el azar y ha impulsado un impresionante auge de la magia y la superstición. Los medios informativos hablan todo el tiempo de presagios y profecías, todos se aferran a sus amuletos y ven en todo señales del Destino. La ética social dominante es de tipo mafioso: para sentirse protegido y obtener empleo acorde a la calificación, es preciso someterse a un protector de estilo feudal prestando juramento ante su busto de plástico. Al igual que la novela anterior, la última esperanza está en una secta de chiflados que siguen a Preston, un excéntrico que ha profetizado la existencia de un décimo planeta del sistema solar. Su solución es casi keynesiana: el nuevo mundo podrá ser colonizado por los unks, los desplazados que volverán a trabajar con sus manos. La utopía se hace posible cuando uno de ellos (no sin hacer trampa) llega a la cumbre, logra eludir a su asesino y pone todo su poder al servicio de la utopía prestonita. Si algo de esto le suena conocido, Holly-wood nos asegura que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Contrautopías literarias Por Esteban Magnani No sólo naves espaciales, submarinos y energía atómica aparecían en los futuros del pasado. Dentro de lo que se podría denominar la más elaborada contrautopía político-tecnológica, dos de los mejores exponentes son “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley (1894-1963) y “1984”, de George Orwell (1903-1950). Nacidos para la felicidad En la novela de Huxley, escrita en 1932 cuando la amenaza nazi estaba por concretarse en forma de gobierno (para colmo democráticamente elegido) se describe un futuro, en el siglo XXVII, en el que todos son felices. No es que los ciudadanos encontraran realidades capaces de encajar en sus deseos, sino que sus deseos estaban previamente moldeados desde antes del nacimiento: los fetos, clonados más de 80 veces gracias al método “Bokanovsky”, eran condicionados según el futuro que estaba previsto para ellos. Por ejemplo a aquellos que fueran a trabajar de ascensoristas se los gestaba en frascos chicos, con poca luz y, cada tanto, se agregaba una pequeña dosis de alcohol de modo que no fueran excesivamente inteligentes para ese trabajo. Al fin y al cabo era por su bien: los ascensoristas eran necesarios y quien sintiera limitadas sus aptitudes, no podría ser feliz allí. Una vez “nacidos” (ya no existían ni la concepción natural ni los partos normales) el condicionamiento pavloviano (Pavlov había publicado su estudio sobre los reflejos condicionados en 1904) servía para configurar los deseos que el Estado estaba en condiciones de satisfacer, aun y sobre todo, en el tiempo libre. En los pocos casos en que ni el condicionamiento prenatal, ni el pavloviano, ni la larga serie de eslóganes repetidos incesantemente lograban contentar al ciudadano, siempre quedaba el sucedáneo de embarazos para las mujeres, o simplemente el soma, una droga perfecta capaz de hacer sentir bien al más renuente a la felicidad: la única manera de ofrecer satisfacción a gran escala es controlar el deseo de todos. La contrautopía de Huxley es una triste ironía acerca del control de las mentes que lograban el nazismo, a través de la propaganda y la educación, y el capitalismo de masas, a través de... la publicidad y la educación. A pesar de su mirada pesimista, Huxley debe haber sentido la necesidad de describir su utopía personal. Al leer La isla queda claro que el pesimismo es una herramienta mucho más fácil de manejar. De Bengala a 1984 Como Aldous Huxley, George Orwell era inglés, aunque nació en Bengala, India. Su verdadero nombre era Eric Arthur Blair, aunque nunca lo utilizó en sus publicaciones. Luego de hacer sus primeros estudios en Sussex, Inglaterra, consiguió una beca para continuar en Eton, donde tuvo como profesor, casualmente, al propio Huxley. En 1922 volvió a Burma como asistente de la Policía Imperial India (que, por cierto, en realidad era inglesa). Allí seguramente comenzó a comprender cómo funcionaban los sistemas de control y represión que luego utilizaría en 1984. En 1928, avergonzado por su rol en la represión de los indios, decidió quedarse en Inglaterra para vivir en carne propia la existencia de un marginado, vagando por los suburbios. Ya convertido en periodista y socialista, en 1937 fue a España a cubrir la Guerra Civil. Una vez allí cambió la lapicera por el fusil, y se sumó a las milicias republicanas que luchaban contra el ejército de Franco. Pero no fue el fascismo sino el enfrentamiento interno en las filas republicanas, en especial con las ligas comunistas en Barcelona, lo que lo obligó a huir del país, ya totalmente enfrentado al stalinismo. Al volver a Inglaterra trabajó para la BBC y luego como periodista para un diario. En 1944 Orwell escribió su gran novela Rebelión en la granja, una fábula alegórica y feroz sobre la Revolución Rusa y el stalinismo, que fue el esbozo de su siguiente novela: 1984. En ella, que transcurre en el año de su título, los ciudadanos sufren un constante lavado de cerebro a través de los medios, por parte de los tres “imperios” totalitarios que se habían repartido el planeta. La historia es un recurso político fácilmente moldeable. El protagonista mismo, Winston Smith, trabaja en una oficina encargada de borrar y reescribir el pasado. Tanta es su soledad que necesita guardarse algún recorte con noticias contrarias a lo que anunciaban los omnipresentes medios de comunicación, para asegurarse de que no estaba loco. La similitud con muchas de las prácticas stalinistas, capaces de ir borrando de las fotos a los políticos que iban cayendo en desgracia, no deja mucho espacio para dudar acerca de qué estaba hablando el autor. Orwell moriría en 1950, al año siguiente de la publicación de 1984, víctima de la tuberculosis, sin saber si sus vaticinios para 34 años después se harían realidad. Control y represión Estas dos contrautopías tienen la marca del poder que las modernas y recién nacidas técnicas mediáticas parecían mostrar en esa época, frente a masas aún no vacunadas contra la manipulación. En el nazismo los medios alimentaban las fauces del líder con fanáticos y en el capitalismo, bombardeaban con publicidad capaz de estimular el consumo estandarizado y masivo para que las fábricas pudieran producir a gran escala. No en vano en Un mundo feliz los años se cuentan a partir de Ford, el gran padre de la producción masiva de productos estándar, ensamblados por trabajadores mecanizados y fácilmente reemplazables como el Chaplin de Tiempos modernos. En 1984 la interactividad mediática, actualmente de moda, es en realidad una herramienta de control que pone ojos espías hasta en la casa de sus ciudadanos, a la manera del Estado policial y paranoico que construyó Stalin en la Unión Soviética. En medio de un mundo que sufrió los sacudones históricos que van de 1930 a 1950, no es raro que surgieran novelas tan pesimistas respecto del futuro de la humanidad. 1984, al menos, no se cumplió. Para entonces, el stalinismo ya era historia y cinco años después, todo el sistema comunista de la Europa del Este se derrumbaba. En cuanto a Un mundo feliz aún quedan unos 650 años para ver qué será del capitalismo. Es bastante tiempo, lo cual no garantiza que se logren afinar las técnicas de dominación y control del deseo como para alcanzar la estable perfección de ese mundo fordista. |