|
|
|
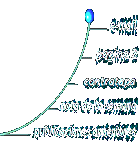
|
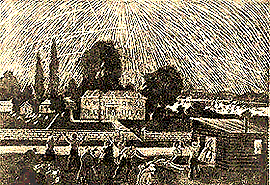 Si tiene ganas de ver un buen show astronómico, prepárese: con un poco de suerte, las madrugadas del 17 y 18 de noviembre traerán bajo el brazo decenas -o tal vez, cientos- de estrellas fugaces que brotarán desde el Este. Muchas serán simples trazas de luz, pero otras pueden ser verdaderos fogonazos de tonos azulados y verdosos, casi tan brillantes como la Luna. El inminente espectáculo celeste tiene nombre: la lluvia de meteoros de las Leónidas, un fenómeno astronómico que alcanza su pico cada 33 años, y que está directamente asociado con el paso del cometa Tempel-Tuttle. El último gran acto de las Leónidas fue en 1965 y, especialmente, en 1966, cuando por momentos llegaron a verse hasta 40 meteoros por segundo. Los astrónomos descartan que esta vez ocurra lo mismo, pero sus expectativas son pasablemente altas. Y si bien es cierto que el año que viene habrá otra chance, no conviene dejar pasar esta preciosa oportunidad: las próximas Leónidas ocurrirán recién en el 2031. Rastros de luz en la noche¿Quién no ha visto una “estrella fugaz”? Durante una noche despejada, y en un cielo lo suficientemente oscuro, pueden verse cinco o seis por hora. En realidad, de estrellas no tienen nada, salvo el nombre: son meteoros, meteoritos, simples partículas perdidas de polvo espacial (o pequeñas rocas) que llegan del espacio a altísima velocidad, incendiándose por fricción al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Por eso brillan, formando rápidas trazas de luz. Generalmente, los meteoros aparecen en cualquier parte del cielo, y en forma esporádica, pero cada tanto, se producen verdaderas lluvias de meteoros, que a pesar de su nombre, son completamente inofensivas, porque la inmensa mayoría de los meteoros se desintegran totalmente antes de caer a tierra. En esas contadas oportunidades pueden verse treinta, cuarenta o cincuenta estrellas fugaces por hora. Pero el fenómeno que se viene, probablemente no será una simple lluvia, sino más bien, una verdadera tormenta, algo que sólo ocurre unas pocas veces por siglo. Historia de las LeónidasHasta hace apenas un par de siglos, las estrellas fugaces eran todo un misterio. Y por lo general, se aceptaba que eran fenómenos exclusivamente atmosféricos, del tipo de los relámpagos, una interpretación que venía arrastrándose desde los tiempos de Aristóteles. Uno de los primeros que se animó a desafiar la tradición aristotélica fue Edmund Halley (el del cometa), que a principios del siglo XVIII sugirió un posible origen cósmico para las llamativas rayitas de luz nocturnas. Pero hubo que esperar hasta 1833 para que los astrónomos comenzaran a descubrir su verdadera naturaleza. Fue entonces cuando se produjo una pavorosa lluvia de meteoros que provocó el pánico generalizado en Estados Unidos y otras partes de América: durante la madrugada del 13 de noviembre de 1833, decenas de miles de estrellas fugaces bañaron los cielos. Tantas a la vez, que era imposible contarlas, y algunas tan brillantes, que producían sombras. Ante semejante despliegue de pirotecnia cósmica, muchos pensaron que el mundo se acababa, y que había llegado el día del Juicio Final. El impacto emocional fue tan grande que empujó a los científicos a buscar posibles interpretaciones. Uno de los que anduvo más cerca fue el norteamericano Denison Olmsted, un profesor de filosofía natural y uno de los tantos testigos del fenomenal episodio. Luego de estudiar cientos de informes (incluyendo los propios), Olmsted concluyó que los meteoros tenían un claro origen espacial, y que todos parecían provenir de una misma zona del cielo: la constelación de Leo. A partir de entonces, se comenzó a hablar de los meteoros de las Leónidas. O simplemente, “las Leónidas”. Historias del cieloPoco más tarde, y revisando antiguas crónicas europeas, chinas y árabes, los astrónomos notaron que episodios de este tipo ya habían ocurrido en el pasado. Y casi siempre, a intervalos de 33 años. Por eso, se animaron a pronosticar una nueva gran lluvia en torno de 1866. Tal cual: las Leónidas volvieron al ataque en 1866 y 1867, aunque con mucha menos intensidad: mil a cinco mil meteoros por hora. Por entonces, ya se había identificado las raíces del fenómeno: los encuentros cercanos y regulares (cada 33 años) de la Tierra con el cometa Temple-Tuttle. Las Leónidas de 1900/01 fueron de similar intensidad al anterior, pero ya en la década del 30 pasaron sin pena ni gloria. Sin embargo, levantaron radicalmente su imagen durante su última aparición, en 1965 y, muy especialmente, en 1966. Durante la noche del 17 de noviembre de 1966, se llegó a un impresionante pico de alrededor de 150 mil meteoros por hora (incluso superior al máximo de 1833). Habrá que ver entonces cómo se portan las Leónidas esta vez, y el año que viene, porque la otra chance recién llegará en el 2031. Escoria cometariaEl secreto de las lluvias de meteoros está en los cometas, objetos fascinantes. Pero también, muy desprolijos: cada vez que se acercan al Sol, sus núcleos se calientan y liberan parte de su material (en forma de chorros de gas y polvo, casi como si fueran cohetes). Así, nacen sus colas, su estigma inconfundible. Pero resulta que buena parte de toda esa escoria cósmica no sólo acompaña al cometa, sino que también se va dispersando a lo largo de su órbita, formando a lo largo del tiempo, un río de polvo, guijarros y pedazos de hielo. Durante el año, la Tierra cruza las órbitas de varios cometas, se zambulle brevemente en cada uno de esos ríos polvorientos. Y entonces, entra a la atmósfera una cantidad de materiales superior a lo habitual. Y se produce una lluvia de meteoros. El nombre de cada lluvia proviene de la constelación desde donde parecen brotar sus meteoros (en realidad, la constelación es tan sólo un telón de fondo, porque el fenómeno es local). Así, por ejemplo, hay una que se produce en octubre, y está asociada a los restos dejados por el cometa Halley. Y como sus meteoros parecen salir de la constelación de Orión, se llama lluvia de meteoros de las Oriónidas. Pero existe otra lluvia vinculada con un cometa no tan famoso: el Tempel-Tuttle. Ocurre todos los 17 y 18 de noviembre y como brota desde Leo, se llama lluvia de las Leónidas. Normalmente, no es nada espectacular (apenas veinte meteoros por hora), pero cada 33 años, suele alcanzar cifras impresionantes: miles o decenas de miles de meteoros por hora. Lo que pasa, es que una vez cada 33 años, el cometa Temple-Tuttle cruza la órbita de la Tierra. Y como el río de materia que recorre toda su órbita es mucho más denso en sus cercanías, nuestro planeta se encuentra con que la zona clave -por la que pasa todos los 17 de noviembre- está entonces mucho más cargada de polvo y escombros que lo habitual (o sea, cuando el cometa está mucho más lejos). Y entonces, “llueven” montones de meteoros. Esas son las Leónidas. En esta oportunidad -y también para 1999- los astrónomos no esperan una tormenta de meteoros tan impresionante como las de 1833 o 1966, sino más bien algo parecido a lo que ocurrió en los episodios de 1866/67 (ver cuadro). Así, por ejemplo, Peter Jenniskens -del Centro de Investigación Ames, de la NASA- pronostica una “lluvia fuerte”, con un pico de algunos miles de meteoros por hora, tal vez, a un promedio de tres estrellas fugaces por segundo. Nada mal. Es más o menos la misma expectativa de Donald Yeomans, otro especialista de la NASA, que advierte que “la lluvia no alcanzará proporciones épicas este año, ni tampoco en 1999”. Y si bien es verdad que algunos científicos son bastante más pesimistas, todos coinciden en un punto: valdrá la pena salir a mirar. ¿Satélites amenazados?Pase lo que pase, no existe ningún riesgo para la vida en la Tierra: la inmensa mayoría de los meteoros son simples granos de polvo, o la sumo, cascotes del tamaño de un puño. Y todos ellos arderán y se desintegrarán a decenas de kilómetros de altura (ver recuadro). Sin embargo, las Leónidas son toda una amenaza para los cientos de satélites artificiales que rodean al planeta. Todos ellos están fuera de la confiable protección de la atmósfera, y por lo tanto, son posibles blancos para el alocado enjambre de proyectiles cósmicos. A primera vista puede parecer absurdo que un simple grano de polvo pueda averiar un artefacto del tamaño de un lavarropas, o incluso más grande, pero hay un detalle a tener en cuenta: los meteoros de las Leónidas llegarán a la escalofriante velocidad de 250 mil km/hora. Y eso los convierte en objetos letales. Entonces, y como medida preventiva, buena parte de los satélites -incluyendo al Telescopio Espacial Hubble- serán rotados de modo tal que sus partes más vulnerables no queden expuestas a la dirección de llegada de las Leónidas. Aun así, no sería nada raro que más de un satélite quede gravemente herido o directamente, inutilizado: las actuales estimaciones hablan de una probabilidad de impacto de uno en mil para cada uno de los quinientos aparatos en órbita. Seguramente ninguno de sus dueños querrá acertar en esta trágica lotería espacial. El pico de la lluvia: ¿cuándo y dónde?Todas las lluvias de meteoros -grandes o chicas- tienen un pico, o como les gusta decir a los astrónomos, un período de máxima actividad: es en esos momentos cuando se observa la mayor cantidad de estrellas fugaces de la lluvia. Casi siempre, la duración de esos picos es de apenas unas horas y, por lo tanto, sólo pueden disfrutarse en una determinada parte del mundo: aquellos lugares que queden de frente a la lluvia durante la medianoche y la madrugada. Y en este caso, la opinión especializada es casi unánime: las mejores plateas para ver el principal torrente de las Leónidas (de mil a cinco mil meteoros por hora) estarían en Asia oriental y Australia. La razón es sencilla: la Tierra cruzará el plano de la órbita del Tempel-Tuttle a las 19.43 Hora Universal del martes 17. En torno de ese momento se supone que nuestro planeta atravesará la parte más gruesa del enjambre de meteoros dejados por el cometa. Por entonces, Asia oriental y Australia, que ya estarán transitando las primeras horas del miércoles 18, quedarán de cara al “bombardeo” de meteoros. Pero aún será de día en América y recién comenzará la noche en Europa. De todos modos, los primeros meteoros aparecerán con cierta intensidad (uno por minuto o más) varias horas antes de esa hora clave, y los últimos, seguirán viéndose aún por bastante tiempo. Así, casi todos los observadores del mundo -incluida la Argentina (ver cuadro)- podrían ver algo bueno durante sus madrugadas del 17 y 18, siempre que no esté nublado, claro. Pero atención: los astrónomos no descartan una sorpresa que pueda dar vuelta ese programa. De hecho, cualquier alteración gravitacional en el comportamiento de los escombros espaciales podría alterar el momento culminante de la lluvia de las Leónidas. Y si así ocurriera, la Argentina -y toda esta parte del Globo- podría quedarse con la mejor parte de la fiesta. A cruzar los dedos. ¿Satélites amenazados? Pase lo que pase, no existe ningún riesgo para la vida en la Tierra: la inmensa mayoría de los meteoros son simples granos de polvo, o la sumo, cascotes del tamaño de un puño. Y todos ellos arderán y se desintegrarán a decenas de kilómetros de altura. Sin embargo, las Leónidas son toda una amenaza para los cientos de satélites artificiales que rodean al planeta. Todos estos aparatos están fuera de la confiable protección de la atmósfera, y por lo tanto, son posibles blancos para el alocado enjambre de proyectiles cósmicos. A primera vista puede parecer absurdo que un simple grano de polvo pueda averiar a un artefacto del tamaño de un lavarropas, o incluso más grande, pero hay un detalle a tener en cuenta: los meteoros de las Leónidas llegarán a la escalofriante velocidad de 70 km/seg. O dicho de otro modo: más de 250 mil kilómetros por hora. Y eso los convierte en objetos letales. Por eso mismo y como saludable medida preventiva, buena parte de los satélites -incluyendo al Telescopio Espacial Hubble- serán rotados de modo tal que sus partes más vulnerables no queden expuestas a la dirección de llegada de las Leónidas. Aun así, no sería nada raro que más de un satélite quede gravemente herido o directamente, inutilizado: las actuales estimaciones hablan de una probabilidad de impacto de uno en mil para cada uno de los quinientos aparatos en órbita. Seguramente ninguno de sus dueños querrá acertar en esta lotería espacial. La “lluvia de fuego” en la Argentina A pesar de que en los papeles la Argentina no cuenta con las mejores chances para ver a las Leónidas en su máximo esplendor, no hay que desanimarse: es muy probable que durante las primeras horas del martes 17 y el miércoles 18 pueda verse una muy buena cantidad de estrellas fugaces: una por minuto, o tal vez más. Y como suele suceder con las Leónidas, muchas de sus estrellas fugaces no sólo son muy brillantes, sino que también tienen hermosos tonos azulados, verdosos o incluso, anaranjados. Ahora bien: ¿cuándo, dónde y cómo mirar? Cuándo: A partir de la medianoche del 16 y del 17 (o sea, entrando a la madrugada del 17 y del 18). Y de ahí, hasta que comience a aclarar, alrededor de las 5. Las mejores chances arrancan a las 2 de la mañana, cuando la constelación de Leo (el lugar del cielo desde donde parecerán surgir los meteoros) asome por el horizonte del Este. Dónde: Hay que mirar hacia el Este (el lugar por donde sale el Sol todos los días). Lo más recomendable es fijar la vista en esa dirección a unos 40 o 50 grados de altura, es decir, más o menos a mitad de camino entre el horizonte y el cenit (la parte del cielo que está justo encima de nuestras cabezas). Cómo: Lo ideal es ubicarse en un lugar oscuro, sin luces de frente (porque eso estropearía mucho la visibilidad de los meteoros) y con la mayor cantidad posible de cielo abierto. En las ciudades, un buen lugar son las terrazas (cuanto más altas, mejor), o un balcón que mire al Este en un piso bien alto. Y algo fundamental: cuanto más oscuro sea el cielo (menos “contaminado” de luz), más meteoros se observarán. Por eso, en el campo se verán más Leónidas que en las ciudades. Algunos consejos de entrecasa: No conviene usar binoculares ni telescopios, porque lo único que se conseguirá es limitar el campo visual: la idea es ver la mayor parte de cielo posible. Y para ver el show con comodidad, lo ideal es una reposera, o una buena silla reclinable (sobre todo si uno se va a quedar mirando por un largo rato). Finalmente, y para estar con la vista bien a punto, antes de salir a mirar, conviene quedarse unos 15 minutos en la oscuridad. Así, los ojos estarán más sensibles, y verán más y mejor. |