|
|
|
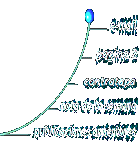
|
Cartografía e historia El Mapa de Utopía Por Pablo Capanna Hace no mucho tiempo, el Centro era el punto fijo en torno al cual giraban no sólo los porteños sino muchos bonaerenses. Las “luces del centro” eran el imán de las diversiones. Las concentraciones políticas convergían en la Plaza de Mayo. Las compras se hacían en el centro y muchos trabajaban allí. Cuando tomaban el tren, los habitantes de lejanos pueblos suburbanos decían que iban “al centro”. Adentro y afuera de la ciudadEl obelisco-centrismo se consagraba en las estaciones ferroviarias, de las cuales ni la nacionalización ni la privatización lograron extirpar la raíz imperial británica. En las estaciones había -y sigue habiendo- dos carteles. Los que decían “Trenes para adentro” apuntaban a la Capital y a su Centro. En cambio, los “trenes para afuera” iban hacia la provincia. Paradójicamente, los trenes que iban “para afuera” se dirigían al “interior”, y los que iban “para adentro” desembocaban en el puerto, que mira hacia el “exterior”. Esta extraña topología, unida a enigmáticos carteles como “zona de detención” (Piglia) o “prohibido andar en bicicleta por los andenes” (Cortázar), solían desconcertar al turista. Pero lo que estaba fuera de duda es que todos los puntos remitían a un centro, donde estaba el kilómetro 0. El centro del poderNuestras ciudades latinoamericanas fueron fundadas sobre la base de una cuadrícula abierta. Tenían un centro absoluto: la plaza. Allí estaban el municipio, la iglesia, la comisaría y el monumento, que a falta de prócer podía homenajear a la Madre o al Bombero. Luego vinieron los ministerios y la city. En la Edad Media, las ciudades europeas habían crecido de modo aluvional y desparejo. Después de siglos en América se dio la posibilidad de fundar ciudades desde cero. Aquí se conjugaron el modelo grecorromano con las ideas utópicas del Renacimiento, que influirían especialmente en las misiones jesuíticas. El modelo antiguo era un damero de calles geométricamente regulares, en la medida que la topografía lo permitía. Su base era cuadrada, tal como la había concebido Hipodamo, el primer urbanista, cuando remodeló el Pireo. Su centro era el ágora, el lugar de la política. La mítica ciudad latina, la Roma cuadrata de los tiempos republicanos, respondía al mismo esquema. En cambio, las “ciudades ideales” que imaginaron los utopistas del Renacimiento estaban pensadas como círculos concéntricos, cortados con grandes diagonales, y con un centro absoluto, donde estaba el poder.  ¿De dónde había salido este diseño tan “racional” y regular que aun nos sigue inspirando, con cada circunvalación que le añadimos a Buenos Aires? Aunque parezca extraño, no es aventurado decir que de un libro de magia, el cual a su vez abrevaba en la primera de las utopías literarias. A comienzos de la era cristiana, un desconocido autor árabe escribió el Picatrix, un libro que durante siglos fue atribuido al mítico Hermes Trismegisto, tan leído durante el Renacimiento italiano. El árabe describía la ciudad utópica de Adocentyn, la metrópolis que Hermes (Mercurio) había construido en Egipto en tiempos inmemoriales. En su centro había un castillo rodeado de una muralla cuadrada, con cuatro estatuas animadas y parlantes que la protegían. En el patio del castillo estaba el árbol más grande de la ciudad, y en el centro un faro que iluminaba los barrios con luces de colores distintos para cada signo del Zodíaco. El hermetismo influyó poderosamente en la imaginación de los utopistas del Renacimiento. La isla que inició un géneroLa Utopía (1516) de Thomas More, que acabaría por darle nombre a todo un género, no era explícita en cuanto a urbanismo. Concebida como una suerte de sátira que denunciaba la miseria del pueblo en tiempos de Enrique VIII, no ocultaba que su modelo era Londres. La capital de Utopía crecía a orillas de un río y un puente unía ambas márgenes. La Ciudad del Sol, de Campanella (1623), en cambio, era de inspiración más hermética. Como la ciudad de Hermes, abarcaba siete círculos concéntricos (uno para cada planeta) y en su centro tenía un templo donde residía el Metafísico, el rey-filósofo. La Nueva Atlántida de Francis Bacon (1620) tenía una estructura similar, pero como era una tecnocracia, el centro de la ciudad lo ocupaba la Casa de Salomón, una suerte de universidad, o mejor diríamos un centro de investigación y desarrollo. Pero tanto el ignoto escritor del siglo II que se escudaba tras el nombre de Hermes como los utopistas del Renacimiento tenían al fin y al cabo su fuente de inspiración en esa Atlántida que imaginó Platón. Curiosamente, en la intención de Platón, la Atlántida no era una utopía: simbolizaba el despotismo oriental. La historia que narraba en el diálogo Critias era la de una guerra imaginaria donde la antigua Atenas patricia había triunfado sobre la poderosa Atlántida, protegida por círculos concéntricos de tierra y mar y defendida por enormes murallas metálicas. Era casi una versión idealizada de la guerra contra los persas. Y sin embargo, la Atlántida terminó inspirando al pensamiento utópico, comenzado por los autores que se hacían pasar por Trismegisto. Avatares de la megalópolisLa ciudad centralizada y concéntrica (pensemos en las sucesivas circunvalaciones de Buenos Aires, con el trazado radial de ferrocarriles y autopistas) ha seguido dominando nuestra imaginación. Leyendo El fin del trabajo, de Rifkin, nos tropezamos con la descripción de las megalópolis del futuro que imaginaban los entusiastas del progreso a principios de siglo. Se las concebía como enormes áreas urbanas y suburbanas (de más de mil kilómetros cuadrados) conectadas por caminos radiales a un Centro donde se asentaba el poder industrial. En The Milltillionaire (1895), Albert Howard dividía EE.UU. en veinte megalópolis, que funcionaban “con todo el poder de la electricidad”. En su centro imaginaba cientos de rascacielos gigantescos, desde donde irradiaban amplias avenidas arboladas. La más famosa de las utopías socialistas, la Icaria de Cabet (1840) continuaba en cambio la tradición “política” de More. Se preocupaba más por señalar la espaciosidad y limpieza de las calles, o la sencilla elegancia de las viviendas, que por imaginar colosales proyectos centralizados.Pero la ciudad de IcarIa, capital de Icaria, era casi circular. Estaba dividida en dos partes casi iguales por el río Majestuoso, cuyo curso había sido rectificado y dragado para permitir el paso de los buques. En el centro, el río se dividía en dos brazos que encerraban una isla circular. La isla constituía la plaza central y en su centro se elevaba el palacio de gobierno, rodeado de parques. En medio del palacio había un jardín en forma de terraza, con una inmensa columna coronada por la estatua del primer revolucionario. En el fondo, se diría que la ciudad utópica de Cabet se parecía bastante a París, dividida por el Sena, con la Ile de la Cité en el centro. Luego vinieron los escritores de ciencia ficción, muchos de los cuales no tuvieron mejor idea que imaginar inmensos imperios galácticos inspirados en Roma, cuyo centro era una suerte de planeta-ciudad donde se centralizaba el poder. Trantor y New YorkIsaac Asimov, que confesaba haberse inspirado en los subterráneos de Nueva York para escribir Las cavernas de acero (1953) y en Roma para Guijarro en el cielo (1950) imaginó la megalópolis de Trantor, sede del Imperio, como un planeta entero habitado hasta más de un kilómetro de profundidad, aun debajo del suelo oceánico. En su clásica Fundación (1952) describía así las impresiones de un muchacho que llegaba de un planeta provinciano a la majestuosa Trantor: “No pudo ver la tierra. La ocultaba la complejidad, siempre creciente, de las construcciones humanas. No pudo ver otro horizonte que el del metal sobre el cielo, extendiéndose a lo lejos en un gris casi uniforme. Sabía que así era toda la superficie del planeta (...) No había verde que ver, ni suelo, ni otra vida que la humana. En alguna parte de aquel mundo se hallaba el palacio del Emperador, que estaba situado en el centro de dos mil kilómetros cuadrados de suelo natural, verde por los árboles y cubierto con el arco iris de las flores”. Nada nuevo, desde la ciudad mágica de Hermes. Pero el Palacio del Emperador podía recordar a la Casa Blanca, y los floridos parques evocaban al Central Park de New York. Hasta aquí, las ciudades que habitamos y las que somos capaces de imaginar, inspiradas por la utopía. Su decadencia comienza por el centro, como recuerda Juan José Sebreli. Pero ya existen ciudades como Los Angeles, que no tiene centro: se extiende en forma continua, atravesada por una cuadrícula de autopistas, como si fuera un símbolo posmoderno. La utopía de hoy está en los no-lugares de la globalización: “utopía” significa “no-lugar”. Se dice que la utopía ha muerto. En la enciclopedia de Microsoft no existe la voz “utopía”. No se menciona a los utopistas, aunque sí están Menem y Madonna. Estamos inmersos en la utopía de la globalización, y cualquier alternativa es tachada de utópica. Pero con la utopía ocurre lo mismo que con la historia: si nos empeñamos en desconocerla, termina por dominarnos. |