|
|
|
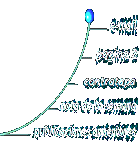
|
Víctimas
de su época Por Pablo Capanna El gran Linneo, aquel que nos dio a los humanos el apellido sapiens e impuso la nomenclatura binaria, la primera clasificación científica de animales y plantas, fue también el paladín del fijismo. Linneo daba por supuesto que la forma que tenían las especies era fija y no había variado desde que Dios las creara. En la naturaleza no existía otro cambio que el relevo de las generaciones, y todos los caballos eran idénticos al primer caballo. Tengamos en cuenta que en el siglo XVIII la biología recién se estaba fundando -en parte, por obra del propio Linneo- y que los pocos fósiles que se conocían eran descartados como anomalías o “caprichos de la naturaleza”. Sin embargo, hubo una vez en que Linneo se encontró frente a una mutación, la prueba palpable de un cambio que había ocurrido prácticamente ante sus ojos, y la dejó pasar. En uno de sus viajes de herborista por Laponia y Dalecarlia, descubrió un ejemplar de una sencilla hierba silvestre (peloria) que presentaba caracteres sensiblemente diferentes de aquellos que definían a su especie. El espécimen de peloria que cayó en sus manos crecía en la montaña, a gran altura, donde según hoy sabemos la radiación cósmica no filtrada por la atmósfera suele provocar mutaciones con más facilidad que al nivel del mar. Linneo disecó el espécimen, y apuntó cuidadosamente sus peculiaridades en sus cuadernos. Pero la perplejidad que le produjo encontrarse con una especie que había cambiado -algo que se contradecía con su paradigma- lo paralizó. El descubrimiento fue archivado, porque aceptarlo hubiese significado poner en duda tanto los supuestos de la botánica como los propios prejuicios del botánico. Recién a comienzos del siglo XX Hugo de Vries comenzó a hablar de mutaciones, pero para entonces el paradigma evolutivo se había impuesto, y las mutaciones no eran incompatibles con la selección natural. El paradigma protectorLa ciencia es “el escepticismo organizado”, escribió Robert K. Merton, tratando más de establecer un imperativo ético que de describir el comportamiento real de los investigadores. De hecho, la publicidad de métodos y resultados, el juicio de los pares y la posibilidad de que la tesis pueda ser eventualmente refutada por cualquiera, están para ofrecernos garantías de objetividad, de la misma manera que el equilibrio de poderes capaces de controlarse recíprocamente es garantía de orden político. Pero los que hacen ciencia son hombres. Como tales, tienen sus actitudes y prejuicios, y además suelen estar sometidos a esos esquemas mentales que el filósofo de la ciencia Thomas S. Kuhn llamó paradigmas. Es tal la fuerza del paradigma vigente en cada época que los científicos “normales” (la enorme mayoría) suelen reivindicarse como escépticos frente a cualquier creencia, pero sienten el mayor de los respetos por el paradigma. Según Kuhn, es común que se propongan reforzarlo, antes que ponerlo en duda, para no arriesgar su respetabilidad. Mientras un paradigma despliega su fecundidad, permite producir conocimientos válidos y aplicables, pero cuando comienzan a manifestarse sus limitaciones puede llegar a convertirse en dogma hasta para el más escéptico. Para agravar las cosas, diremos que muchos científicos se sienten atraídos por un paradigma determinado cuando éste satisface sus creencias personales, que suelen ser extracientíficas: filosóficas, ideológicas o religiosas. Datos subversivos¿Qué ocurre cuando tropiezan con hechos rebeldes, aquellos que marcan los límites del paradigma? Kepler trabajó inútilmente para salvar los cálculos de su maestro Tycho, pero se encontró con una “maldita” diferencia de ocho minutos de arco entre la órbita de Marte tal como se calculaba y la curva real que revelaba la observación. A nadie le gusta tirar por la borda años de trabajo, reconociendo que está siguiendo una pista errónea, pero Kepler tuvo la valentía intelectual de rendirse ante los “hechos irreductibles y obstinados”. Esta actitud ética del conocimiento contribuyó a darle prestigio a la ciencia moderna. Pero no todos son Kepler. El científico más honesto puede sucumbir ante una ilusión, percibiendo lo que debería haber allí en lugar de lo que hay, o bien adecuando los hechos a la teoría de manera forzada. Del mismo modo, los economistas oficialistas y opositores suelen leer distintas tendencias en las mismas estadísticas, para no hablar de la lectura de las encuestas que hacen los políticos... En nuestro caso, el científico puede registrar la discordancia entre la teoría y la experiencia sin llegar a ver que eso le plantea un problema. También puede llegar a ocultarla para evitarse problemas con la comunidad científica, no siempre dispuesta a aceptar refutaciones sensacionales. A este fenómeno, que lleva a negar lo que no se quiere ver, los epistemólogos le han puesto el nombre de disonancia cognitiva. Esta disonancia no es sólo subjetiva: el cotejo de la información podría disiparla. Más compleja es la disonancia que puede sufrir la comunidad científica cuando llega a sentir más respeto por las autoridades que por los hechos. El audaz “revolucionario” puede ser desacreditado públicamente hasta desembocar en casos dramáticos como el de Kemmerer quien, por favorecer al lamarckismo (frente al darwinismo), fue ridiculizado y empujado al suicidio. Por último, puede darse una disonancia entre el trabajo científico y las ideas filosóficas dominantes en su tiempo, como en el caso de Galileo o el de los genetistas soviéticos bajo la dictadura lamarckiana cuando el pseudobiólogo Lysenko era ministro de Stalin. Aquí, las consecuencias pueden alcanzar dimensión histórica: el caso Galileo empujó la revolución científica lejos del Mediterráneo, y la sangrienta persecución a los genetistas fue una de las causas del retraso tecnológico de la URSS. Bastará recordar tres casos que hubieran podido cambiar la historia, de no ser por la disonancia cognitiva. La fuerza del prejuicio hizo que se ocultaran hechos que ponían en riesgo al paradigma imperante (Walcott), que por motivos ideológicos se pasaran por alto nuevos planteos teóricos que hubieran permitido ahorrar siglos (Filopón) o impidió valorar intuiciones que aparecían como demasiado avanzadas en su tiempo (Boscovich). WalcottEn 1909, un paleontólogo norteamericano llamado Charles Doolittle Walcott exploraba la Columbia Británica buscando especímenes. Estaba muy interesado en los yacimientos del Cámbrico. En Canadá, el antiguo fondo de un mar tropical de hace 560 millones de años había quedado enterrado hasta el momento en que la última edad glacial viniera a ponerlo al descubierto. Se trataba de rocas esquistosas donde un fino sedimento había preservado delicadas impresiones tridimensionales de los organismos fosilizados y sus órganos internos. Hasta ese momento, la flora y fauna del Cámbrico que se conocían estaban limitadas a bacterias, algas y protozoos: nada más complejo que aquello que luego se llamaría “fauna de Ediacara”. De acuerdo con la ortodoxia darwiniana, la vida había evolucionado en forma continua y progresiva, yendo de lo simple a lo complejo, y había contado con millones de años para desarrollar órganos cada vez más adecuados. Hasta los años setenta, se creía que habían sido necesarios por lo menos cien millones de años para que los phyla conocidos hubieran evolucionado a partir de la fauna cámbrica. Lo que descubrió Walcott fue una enorme variedad de especies que habían coexistido, ya a comienzos del Cámbrico, en lo que hoy era el Paso de Burgess. Allí había rotíferos, esponjas, anélidos, artrópodos y hasta peces primitivos: prácticamente todos los phyla que hoy conocemos estaban representados. Organos de gran complejidad, como ojos, extremidades articuladas, estructuras intestinales, notocordios, branquias, estaban presentes aunque para el paradigma continuista eso era algo imposible. La evolución, como se dijo después, no aparecía ya como un “árbol” que iba lentamente ramificándose en especies cada vez más complejas sino como un “arbusto” donde todas las ramas parecían nacer a partir de esa explosión de vida ocurrida hace 530 millones de años: el “Big Bang biológico”. Había que revisar toda la teoría de la evolución, o por lo menos abandonar el dogma darwiniano del continuismo. Walcott no era un desconocido. Era nada menos que el director del Instituto Smithsoniano, y fue amigo de tres presidentes de los Estados Unidos. Recolectó más de 60.000 especímenes, pero apenas dio a conocer algo de ellos en una oscura publicación, terminando por archivar toda la colección en los cajones del museo. Los fósiles permanecieron allí nada menos que ochenta años, hasta que un graduado que estaba preparando su tesis comenzó a sacarlos del olvido. Stephen Jay Gould y Niles Eldredge fueron los primeros que encararon la evidencia, proponiendo la teoría del “equilibrio puntuado”, que hoy cuenta con gran aceptación. La evidencia obligaba a explicar la evolución como un proceso discontinuo, en cierta medida “cuántico”, donde pequeñas poblaciones desarrollaban innovaciones biológicas que luego se difundían en forma explosiva. El continuismo había sido superado. Otra teoría, la de la “biblioteca latente” intentó explicar estos saltos mediante la combinatoria del ADN, que puede incubar cambios durante períodos muy largos en el seno de las células, hasta producir su eclosión cuando las circunstancias son favorables. Lo que todavía sigue siendo un misterio es la actitud de Walcott. Gould la atribuye, con cierta ligereza, a sus creencias religiosas, cuando en realidad el dogma que lo inhibía era el continuismo darwiniano. Walcott vio las evidencias físicas, pero se sintió inhibido de interpretarlas. Prefirió ocultarlo todo, quizás para no poner en peligro su prestigio académico, o bien el prejuicio le impidió sacar las consecuencias necesarias de una masa tan enorme de evidencias. La suya fue una las mayores disonancias cognitivas del siglo. Juan FilopónMil años antes de Galileo, un erudito del siglo VI llamado Juan Filopón emprendió un debate sobre la física de Aristóteles. Su adversario era el neoplatónico Simplicio, quien además de Aristóteles también defendía la astrología y creía que los planetas eran guiados en sus órbitas por espíritus inteligentes. Siendo pagano, Simplicio había sufrido el exilio después de que el emperador Justiniano cerrara la Academia platónica, y su encono hacia el cristiano Filopón (de quien se dijo que era “un hombre pendenciero”) tenía raíces religiosas. Pero por una paradoja de la historia, mil años después otro “Simplicio” iba a ser el interlocutor imaginario de Galileo en sus Diálogos, y con el tiempo se vería que Filopón tenía razón. En su libro Sobre la eternidad del cosmos, del cual sólo se han conservado las citas que con gran honestidad reproducía Simplicio, Filopón aparece como una suerte de copernicano con mil años de adelanto. Desde su monoteísmo, Filopón rechazaba la oposición entre el cielo, con sus movimientos circulares, y la Tierra, donde los movimientos eran rectilíneos. Anticipándose a Newton, pensaba que había una sola física, válida tanto para la Tierra como para los cielos. Pensaba que los cuerpos celestes no estaban hechos de una “quinta esencia”: les atribuía una “naturaleza ígnea”. Negaba la existencia del éter. Sostenía que la luz de las estrellas es la misma que puede encontrarse en muchas fosforescencias terrestres, y que la luz del sol no es blanca sino amarilla. Polemizando con el obispo Teodoro, afirmaba que los planetas no son movidos por ángeles sino por el “impulso” que Dios les había impreso. Esta hipótesis, retomada por Buridán, sería un paso hacia la dinámica moderna. Para Filopón, tampoco existían los movimientos “naturales” del agua o del aire. Escribió que los cuerpos pesados no caían más rápido que los livianos, y seguramente no lo harían en el vacío. Aparentemente, había estado arrojando piedras desde alguna torre mucho más antigua que la de Pisa. Filopón era moderno y cristiano a la vez. Si la cultura eclesiástica lo hubiese aceptado, siglos más tarde Santo Tomás no hubiera tenido que optar por Aristóteles y nunca se hubiera producido el caso Galileo, observa el historiador S. Sambursky. Pero la ideología -o la teología, que entonces cumplía esa función- vino a entrometerse. Filopón era monofisita: simpatizaba con una herejía combatida por las autoridades eclesiásticas, lo cual volvía “sospechosos” hasta sus argumentos físicos. Estábamos en el siglo VI, el Imperio Romano de Occidente acababa de caer y hasta en el mundo bizantino la cultura decaía a ojos vistas. Los tiempos no eran demasiado aptos para la ciencia, y Filopón debió esperar hasta el siglo XX para que los historiadores lo redescubrieran. BoscovichSegún el historiador Lancelot L. Whyte, el jesuita croata Rogelio José Boscovich (1711-1787) se adelantó por lo menos doscientos años a la ciencia de su tiempo. Aun admitiendo que su tesis pueda ser un tanto exagerada, Boscovich fue un personaje múltiple: matemático, físico, astrónomo, ingeniero civil, arqueólogo y poeta. En la Luna, hay una falla (rima) que lleva su nombre. También fue uno de los primeros en conjeturar la existencia de planetas que giraban en torno de otras estrellas. Boscovich fue, junto con Kant, uno de los que más hicieron para difundir la obra de Newton en el continente europeo. Siendo asesor científico del papa Benedicto XIV, puso en marcha la rehabilitación de Galileo, que recién culminaría dos siglos más tarde. Fue miembro de la Royal Society, mantuvo correspondencia con el Dr. Johnson y Voltaire y se interesó por los trabajos de Franklin con la electricidad. Influyó sobre Gauss, Bernoulli, Davy, Faraday y Lord Kelvin (quien en 1905 escribió que le debía todo a Boscovich), pero también dirigió obras de drenaje en las ciénagas Pontinas para combatir el paludismo, hizo reparar la cúpula de San Pedro y dirigió el observatorio de Brera. Su Philosophia Naturalis Theoria de 1758, cuya más reciente edición (1966) fue encarada por el MIT, apuntaba a lo que hoy se denomina una “teoría unificada” que diera cuenta no sólo de la física y la química sino aun de la biología y las ciencias de la conducta. Para su concepción dinámica de la materia, los objetos últimos de la física no podían ser corpusculares: era preciso que tuvieran estructura de campo. Entendía que la materia, el espacio y el tiempo no eran divisibles al infinito. Los concebía compuestos por “puntos” (puncta), centros de fuerza que interactuaban por atracción y repulsión. La suya era la línea de pensamiento que llevaría a la teoría atómica moderna, a la relatividad y la física cuántica. Pero Boscovich era un hombre de la periferia europea, demasiado vinculado con la Iglesia para ser aceptado, y tuvo que enfrentarse con los enciclopedistas: en especial con Diderot, quien consideraba que la matemática era una ciencia agotada. La audacia de plantear la posibilidad de una teoría unificada cuando aún faltaban todos los desarrollos de la física del siglo XX nos recuerda a Leonardo pensando en el helicóptero cuando todavía no existía nada parecido a un motor que lo impulsara. Boscovich no influyó en la ciencia del siglo que termina, sino que anticipó sus grandes intuiciones en doscientos años. Hacia 1900, ya no se hablaba de él, salvo entre los historiadores. Cuando se reeditaron sus obras en 1958, el New Scientist lo llamó “un hombre del siglo XX exiliado en el XVIII”. Su extemporaneidad lo condenó a ser rescatado por la historia apenas como un “precursor”. Ciencia marginadoraPara mantener la mente abierta, hay que tener en cuenta que estas cosas ocurren, ocurrieron y seguirán ocurriendo, aunque pueda resultar tranquilizador atribuirselas a épocas superadas. Lo mismo decíamos de la explotación y el racismo. Hoy mismo pueden estar ocurriendo, quizás con algunas tecnologías alternativas que podrían cambiar nuestras vidas y son descartadas por no ajustarse al paradigma tecnológico y productivo al cual están acostumbrados los poderes económicos. |