|
por Laura Isola La pregunta clásica e inicial sobre la articulación entre escuela y textos literarios es si se puede enseñar la literatura. Convocado por esa pregunta, Roland Barthes respondió: “A esta pregunta que recibo de frente contestaré también de frente diciendo sólo hay que enseñar eso”. La pregunta es legítima precisamente porque la respuesta no es unánime. Hay muchos que consideran la enseñanza de la literatura como imposible. “Enseñanza”, en este caso, se plantea en términos escolares: es la institución escuela la que regula y sistematiza el saber sobre autores, fechas y títulos. El asunto se agrava en cuanto se observa la obligatoriedad de la materia. Lectura obligatoria: un contrasentido, habría dicho Borges. “Sólo enseñar eso”, en la perspectiva de Roland Barthes, implica concebir a la literatura como la única posibilidad de desarrollo del espíritu crítico y la única escapatoria a la disyuntiva sobre “si se debe enseñar algo que sea del orden de la duda o de la verdad”. “Para lograrlo hay que enseñar la duda unida al goce, y no al escepticismo”, concluye en ese mismo ensayo Roland Barthes. En todo caso, la respuesta afirmativa es tanto o más problemática que si el maestro francés hubiera contestado que esa imposición pedagógica no es posible. Enseñar literatura es ante todo un voto de confianza, ya que se está en un terreno inestable. Frente a la revolución permanente del lenguaje que la literatura invoca, se tiene la creencia de que algo de ella se puede definir, clasificar, autonomizar, catalogar y por supuesto, enseñar. Cambiando fichas Hay otras formas de enfrentar esa pregunta inquietante. Los manuales o libros de textos de lengua y literatura parten de esta misma creencia afirmativa (aunque sea en un sentido puramente señalativo. Enseñar sería indicar dónde está la literatura: “ahí”): la literatura puede enseñarse, afirman todos los manuales por su sola existencia. En la manera en que presentan los contenidos y actividades, se dejan oír las diferencias. Las editoriales de manuales irrumpen en el mercado del libro durante los primeros meses del año. Es ahora, pues, cuando están todos en venta y en promoción. El sistema de promoción que utilizan las editoriales es de por sí inquietante. Por un lado, durante los meses de enero y febrero la mayoría de los miles de docentes reciben folletos publicitarios sobre los libros que se lanzarán a comienzos de la temporada escolar. Cuadrillas de promotores visitan los colegios, donde regalan a los docentes (maestros o profesores) ejemplares de las novedades escolares. Al mismo tiempo, ofrecen sustanciales descuentos por compras en cantidad. Es que las escuelas son verdaderos “mercados cautivos” donde los libros se compran prácticamente por obligación. No es sorprendente, pues, que las editoriales de texto destinen importantes presupuestos a la persuasión de las bondades del material que ofrecen. 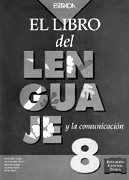
 Los manuales incluyen fragmentos de clásicos y -lo que es peor- de textos y autores que no lo son y nunca lo serán, recetas de cocina, letras de canciones de rock, algunos cuentos, y poemas que no desestabilicen demasiado la rima consonante. De modo que marzo es un buen momento para revisar, analizar y comparar manuales de literatura. Tal vez esto suene un tanto utópico en un sistema educativo que no ofrece oportunidades igualitarias, que no tiene recursos suficientes y que, en tren de generalizar, es bastante pobre. Sin embargo, a pesar de esto, los libros de texto de literatura tienen mucho para decir -menos sobre literatura que sobre el estado de la pregunta inicial en las escuelas, en los docentes y, como proyección, en los alumnos. Hagan sus apuestas Enseñar literatura fue, durante mucho tiempo, una tarea ingrata, aunque fácil. El profesor o maestro concebía a esta materia como una sucesión de obras, de fechas, de períodos, todos ordenados por el devenir temporal o por la caprichosa decisión de los pioneros del ramo: Berenguer Carisomo, Fermín Estrella Gutiérrez y el celebérrimo Loprete. La férrea disciplina estaba de su lado: malas notas y amonestaciones eran los tutores indispensables para que se leyera “La oda al Paraná” de Lavardén o se memorizaran los inigualables versos del “Caupolicán” de Rubén Darío. Aprender literatura no era demasiado diferente: nada se decía ni se sabía sobre el placer, y nadie disfrutaba estudiando (o memorizando) uno tras otro los poemas, obras de teatro, cuentos y fragmentos de novelas de la literatura española, argentina o hispanoamericana, según se tratara de la materia en cuarto o quinto año del antiguo (y ya añorado) bachillerato. ¿Quién fue seducido alguna vez por el manual de Loprete y lo siguió leyendo después de hora? Una vez más Roland Barthes es contundente cuando de placer se trata: “Si leo con placer esta frase, esta historia o esta palabra es porque han sido escritas en el placer (este placer no está en contradicción con las quejas del escritor). Pero, ¿y lo contrario? ¿Escribir en el placer, me asegura a mí, escritor, la existencia del placer de mi lector? De ninguna manera. Es preciso que yo busque a ese lector (que lo rastree) sin saber dónde está. Se crea entonces un espacio de goce. No es la persona del otro lo que necesito, es el espacio: la posibilidad de una dialéctica del deseo, de una imprevisión del goce: que las cartas no estén echadas sino que haya juego”. Para que haya juego tiene que haber cierto gusto por el riesgo y algunos libros de lengua y literatura consideraron la posibilidad de aceptar el desafío, sobre todo a partir de la “apertura democrática” que marca un punto de inflexión en la presentación de los materiales (véanse, como ejemplo, Latín I de Marta Royo, Lengua 7, 8 y 9 de Marta Marín, Los hacedores de textos de Maite Alvarado y Marina Cortés o Literator IV y Literator V de Daniel Link, entre otros libros ). Esos libros son máquinas imparables de información, de erudición y de textos literarios. Penetraron el discurso escolar con un vocabulario desconocido y temido: el de la crítica literaria, el de la traducción y el de la crítica de los medios. Sus mejores logros estuvieron en la sacudida que provocó en el campo de producción de este tipo de libros. Hoy no se escriben igual. Lo que sigue sin saberse es cómo se enseña. 

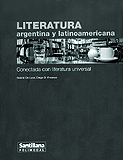 Durante los meses de enero y febrero la mayoría de los miles de docentes reciben folletos publicitarios sobre los libros que se lanzarán a comienzos de la temporada escolar. Cuadrillas de promotores visitan los colegios, donde regalan a los docentes (maestros o profesores) ejemplares de las novedades escolares. No va más La propuesta de la editorial Estrada para sus libros de lengua del Tercer Ciclo del EGB (léase 7, 8, y 9, antiguamente 7, 1 y 2) es interesante y rigurosa. Desde el comienzo la apuesta a la literatura es contundente: los tres abren con textos literarios y no responden a la demagogia o a la concesión de incluir autores desconocidos sencillamente porque sean fáciles (o sus derechos, baratos de comprar). Tampoco los consagrados tienen vía libre por el valor de sus nombres. Alejandra Laera, coautora junto con María Imelda Blanco, Silvia Mateo y Marcela Groppo y María Rita Guido como coordinadora, explica la decisión: “No confundir la literatura accesible con la mala literatura, pero tampoco incluir a los consagrados sólo por serlo y bajo el tramposo recorte del fragmento”. Esta ubicación de la literatura al comienzo entra en colisión con la perspectiva tradicional de otros libros, que colocaba a la literatura como suplemento, al final de todo, cuando se supone que el alumno tiene competencia comunicativa, conoce el formato del diario, conversa, relata y describe. También se reconoce la importancia que tienen los libros de texto en cuanto a la consolidación del canon literario de la escuela. La selección que realizan las autoras desestima el fragmento (se incluyen textos completos de Cavafis, Hawthorne y Prévert, por ejemplo) y cada libro es acompañado por una obra completa: El escarabajo de oro de Edgar Alan Poe, Las botas de Anselmo Soria de Pedro Orgambide y El secreto del torreón negro de Rodolfo Otero, presentados “en bruto”, sin introducciones o guías de actividades que distraigan al alumno de lo que esencialmente le importa a las autoras: la lectura. Sigamos hablando bien, que para hacerlo mal hay tiempo. La oferta para el polimodal de la editorial Santillana es bastante convincente: Gabriel De Luca y Diego Di Vicenzo presentan una interesante concepción de la literatura que tratan de desarrollar en su libro sobre literatura argentina y latinoamericana. La selección del material es buena (la Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz, relacionada con Un cuarto propio de Virginia Woolf, por ejemplo) y el intento de relacionar textos, biografía y contexto histórico demuestra una saludablepreocupación por resolver la complicada existencia de los escritores que, además de vivir en un tiempo determinado, escribieron y operaron de cierto modo en la época que les tocó en suerte. El problema del libro es el diseño, más propio de una revista de actualidad que de un libro: títulos subrayados, cierta confusión gráfica, fotos de dudosa calidad y pocos espacios en blanco (ésos que tranquilizan y permiten descansar la fatigada vista del alumno). Menos que cero Las novedades del mercado escolar son muchas y la mayoría recorren viejos caminos de la pedagogía de la literatura. Casi todos los manuales adecuan sus contenidos a los contenidos mínimos fijados por el Ministerio de Educación a través de su lamentada reforma pedagógica. Los ejemplos comentados anteriormente son las excepciones entre todo el material que las editoriales enviaron a esta redacción. Para saber qué se lee en la escuela basta una mirada a los manuales. Se leen fragmentos de clásicos y -lo que es peor- de textos y autores que no lo son y nunca lo serán, recetas de cocina -inexplicable decisión de los cerebros de la última reforma pedagógica-, letras de canciones de rock, algunos cuentos, y poemas que no desestabilicen demasiado la rima consonante. Parecería que hoy, en la Argentina, ni los docentes que enseñan ni los que escriben manuales pueden responder de frente, a lo Barthes (sería mucho). Eso, la literatura, en líneas generales sigue ocupando la parte de atrás. POR UNA ESCUELA ESPECULATIVA Maite Alvarado disfruta casi todo lo que hace, y ese parece ser el secreto de su éxito. La serie de libros para aprender a leer y escribir que edita desde hace años (El Lecturón, El pequeño Lecturón, El Escriturón) tienen la particularidad de que no sólo gustan a los docentes sino, y sobre todo, a los niños que los usan. Antes, ella disfrutó haciéndolos, casi tanto como disfrutó al escribir El arca, su libro de cuentos, un milagro secreto de la literatura argentina de los últimos cinco años. La encontramos en un remoto rincón de un Instituto de la Facultad de Filosofía y Letras, donde está preparando sus clases (dicta un Taller de Escritura en la populosa carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires) y una tesis de doctorado sobre la enseñanza de la composición en la escuela primaria argentina. Cada pregunta la sume en la perplejidad. “No sé”, es lo primero que contesta. “Es muy difícil...” Pero al final, a medida que los cafés se acumulan sobre la mesa, va encontrando respuestas. La primera pregunta es aquella a la que fue sometido Roland Bar- thes: ¿Se puede enseñar la literatura? “Habría que empezar por definir qué es la literatura. Diría que no. Se pueden enseñar cosas relacionadas con la literatura, formas de leer, cosas que se pueden hacer con la literatura. Pero en la escuela no se enseña literatura, del mismo modo que no se enseña ciencia. Se enseñan modos de acercamiento... La escuela implica de inmediato adaptación (y está bien que así sea). Además los textos que se leen van a estar en función de objetivos escolares.” Alvarado ha reflexionado especialmente sobre la lectura y la escritura como prácticas de conocimiento y, en ese contexto, la literatura ocupa un lugar peculiar. “Si uno extiende esta idea de la lectura y la escritura como prácticas vinculadas con el conocimiento, para incorporar formas de invención y especulación y también de exploración con el lenguaje, nos topamos de inmediato con la literatura. La escuela debería favorecer este tipo de experimentación y reflexión, que lamentablemente tienen muy poco lugar en este momento. En general se plantea una división entre lo expresivo (y los sistemas escolares relegan todo lo expresivo) y las áreas de puro conocimiento. La literatura parecería ocupar un lugar intermedio”. Para Maite Alvarado el problema es que la escuela no se ocupa de enseñar a pensar realidades alternativas, ni les da demasiada importancia a las conjeturas e hipótesis. “La enseñanza de la literatura (especialmente en el caso de niños y adolescentes) debería estar vinculada con la producción: hay que hacer algo con lo que se lee, ¿no?” Uno de los más grandes equívocos didácticos de los últimos tiempos tiene que ver con un invento barthesiano, el placer del texto, distorsionado en su transformación en imperativo pedagógico. “Sí, ya sé. Suena muy horrible. No se puede normativizar el placer, pero sí se puede, de alguna manera, orientar el placer hacia el placer de la lectura.” Alvarado ejemplifica la situación con la ópera, un postergado placer en el que ella misma está intentando entrenarse. “Hay que crear condiciones y promover ciertas prácticas relacionadas con el placer. Claro que es difícil encontrar esas condiciones dentro de la institución escolar.” Es que hay una crisis en la enseñanza de la literatura. “Por un lado -señala Alvarado- hay un desánimo: la crisis de lectura que afecta a los alumnos también afecta a los docentes. Muchos de ellos no leen la literatura contemporánea. Y así es difícil que puedan revitalizar la enseñanza. Por otro lado, hay que reconocer que la última reforma pedagógica barrió de la escuela a la literatura, que ya no tiene un lugar claro en los nuevos contenidos básicos. Se la considera un discurso más -como la receta de cocina, o la entrevista periodística- y no se sabe qué hacer con ella.” Esa pérdida de lugar tiene que ver con modas que vienen del campo de los “expertos” en educación y que se transfieren a las escuelas, “porque, claro, es más fácil enseñar recetas de cocina (que tienen un formato más fácil de manejar) que enseñar textos literarios”. Una de las preguntas más difíciles de contestar es qué hace de un libro un clásico escolar. “Los clásicos escolares se establecen a partir de tradiciones... Son textos que por sus valores (morales, educativos, estéticos) se adecuan a los objetivos de la enseñanza. De Rojas en adelante, el Martín Fierro ha sido leído como el poema épico nacional. Sobre todo la segunda parte permite recuperar esos valores que se entienden ligados con la identidad nacional. Por eso supongo que es un clásico de las escuelas. De todos modos, la crisis de la que hablábamos antes determina que muchos alumnos sólo conocen la literatura que leyeron con sus maestros y profesores. Los alumnos que recibo en la Universidad, por ejemplo, repiten año tras año el mismo repertorio de textos: García Márquez, Cortázar, Benedetti, Borges (en menor medida). Y en general mencionan las clases de literatura como fuente de ese conocimiento.” Comentamos series norteamericanas de televisión. En la mayoría de las que están ambientadas en escuelas o universidades, los alumnos realizan sofisticados ejercicios argumentativos a partir de libros de Henry James o Walt Withman. Una escena semejante en las escuelas argentinas resultaría impensable. Pero, además, hay un debate sobre la pertinencia de ciertas temáticas. En el último episodio de Party of five, por ejemplo, una de las protagonistas se queja de su docente de literatura (Ph.D.), que le ordena un “análisis” de canciones de Madonna. “Eso puedo entenderlo yo sola. Lo que necesito es ayuda para leer a Emily Dickinson”, se quejaba Sarah. “Es una tendencia, es cierto”, señala Alvarado. “En las orientaciones de Polimodal, la literatura no aparece (al menos en los documentos que he visto). Los medios (que sí tienen una presencia importante en las orientaciones del Polimodal) avanzaron sobre la literatura. Lo que hay que preguntarse es cuál es el lugar de la lectura y la escritura en la sociedad. Han perdido espacio. El entrenamiento lector está menos valorado socialmente. La escuela se hace eco (porque, obviamente, está inserta en la sociedad) de ese desprestigio.” En este panorama -a esta altura de la conversación, un poco desolador-, ¿cuál será el lugar que tiene el manual de literatura? “Pueden servir en la medida en que ayudan al docente a organizar el programa de trabajo. Hay que pensar que los profesores no tienen tiempo o disponibilidad, de modo que el manual constituye una base para trabajar en el aula. Sobre esa base cada uno debería hacer su propia propuesta. Hay manuales buenos y manuales malos.” ¿Cómo sería un buen manual? “Un manual que tenga una organización clara, y criterios claros de selección de textos y a la vez una apertura hacia otros textos, hacia la discusión y la polémica.” ¿No habría un riesgo, en el uso sistemático de manuales como organizadores del aprendizaje, de entregar la educación a las grandes empresas editoriales? “Sí, seguro. Pero no hay más remedio que correr ese riesgo. Defiendo el libro de texto, en general, porque el docente puede hacer muchas cosas más allá del libro, en la medida de sus recursos. Y el docente sin recursos tiene, finalmente, el libro. Es una opción individual. Por supuesto que además del manual los alumnos deben leer libros completos. No se puede enseñar nada sobre la literatura a partir de fragmentos.” ¿Tiene Alvarado en la cabeza un programa ideal de lecturas? “La verdad... No lo sé”. Así empezó la conversación y así termina... Es que, como está acostumbrada a pensar en términos de métodos, pero también en términos de libertad, trata de evitar todo lo que suena a receta. Insistimos: ¿El Martín Fierro, García Márquez o Tom Wolfe? “Sería ideal que estuvieran los tres...”, sonríe Maite Alvarado. Y es como si saliera el sol en un día de lluvia. |