|
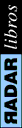
|
La
guerra de William Faulkner
En
estos días Alfaguara distribuyó una nueva traducción
de Una fábula, escrita por Faulkner entre diciembre de 1944 y noviembre
de 1953. Un año más tarde fue galardonado con el Pulitzer.
Antes, en 1950, había recibido el Premio Nobel.
Por
Guillermo Saccomanno
El
2 de junio de 1910 Mister Compson le regala a su hijo Quentin el reloj
de su padre: “Te doy el mausoleo de todas las esperanzas y deseos”,
le dice. “Será extremadamente fácil que lo uses para
mejorar la reducida absurdum de toda la experiencia humana que no puede
adaptarse mejor a tus necesidades individuales de lo que se adaptó
a las de tu padre. Te lo doy no para que recuerdes el tiempo, sino para
que puedas olvidarlo de cuando en cuando por un rato y no malgastes todos
tus esfuerzos tratando de conquistarlo. Porque ninguna batalla se gana
jamás. Ni siquiera son libradas. El campo de batalla sólo
revela al hombre su propia locura y desesperación, y la victoria
es una ilusión de filósofos y de tontos.” Conceptualmente,
en este discurso late gran parte de la problemática de William
Faulkner (1897-1962). El fragmento corresponde a uno de los monólogos
que integran El sonido de la furia (1929), una de las novelas cruciales
de Faulkner junto con Mientras yo agonizo (1930), Luz de agosto (1932)
y Absalon, Absalon (1936). En este cuarteto se encuentran todos los temas,
obsesiones y motivos de su escritura, que se ramifica a lo largo de una
inabarcable cantidad de poemas, cuentos, novelas y también algo
de teatro. Una escritura que hereda la retórica alambicada de la
Biblia, Shakespeare y Herman Melville. Frases que se estiran, ya sin aliento,
y después vuelven al punto de partida, como dudando de la eficacia
del lenguaje. Adjetivos que preceden y suceden a un mismo sustantivo,
persiguiendo una poética de realismo enrarecido que pone en tela
de juicio al naturalismo liso y llano. Internarse en la escritura de Faulkner
es toda una experiencia. De su lectura no se sale indemne, deja marcas,
sella fórmulas y establece un ritmo. Su influencia puede rastrearse
en García Márquez, en Onetti (Macondo y Santa María
descienden en línea recta del Condado de Yoknapatawpa, Mississippi,
creación personal de Faulkner), y alcanza, más acá,
a Tizón y a Rivera. Faulkner es un punto de referencia obligado
de buena parte de la narrativa de este siglo. En un célebre reportaje
que le hizo George Plimpton afirmó que no competía con sus
contemporáneos. “Rivalizo con los muertos”, dijo Faulkner.
Y así se explica que su literatura siga viva como nunca. En 1950
le fue concedido el Premio Nobel. La leyenda cuenta que se presentó
borracho a recibirlo. Por ahí circula el texto que pronunció
en esa ocasión, tanto una pieza brillante de oratoria como un ars
poetica.
En estos días Alfaguara hace circular en librerías una nueva
traducción de Una fábula, escrita por Faulkner entre diciembre
de 1944 y noviembre de 1953. Un año más tarde fue galardonado
con el Pulitzer. A grandes rasgos, Una fábula es una novela bélica,
o si se prefiere, antibélica; es decir, pacifista (pretenciosamente,
la contratapa anuncia: “Esta es la novela que podría acabar
con todas las guerras si los gobernantes enloquecidos leyeran novelas”;
con certeza, Faulkner se habría reído a carcajadas de este
optimismo publicitario). Una fábula se inserta en la gran corriente
de novelas de guerra estadounidenses, corriente que inaugura en el siglo
pasado Sthepen Crane y que pasa por los nombres de Ernest Hemingway, James
Jones, Norman Mailer, Tom Herr y desemboca en Tim O’Brien. En todos
los casos, se trata de relatos que convierten la guerra tanto en escenario
como en personaje que refleja la esencia mezquina del ser humano.
A su modo Una fábula escapa, por su monumentalidad, al fácil
encasillamiento en esta tendencia. Sin vacilaciones, la monumentalidad
es un rasgo típicamente faulkneriano: toda anécdota, por
mínima que sea, implica páginas; todo personaje, por secundario
que parezca, posee una historia tan importante como la central. Como siempre,
los héroes -perdedores todos, con sus vanidades y sueños–
terminan corroídos por ese gran protagonista faulkneriano que es
el tiempo arrasando la esquizofrenia del campo de batalla, la inutilidad
de cualquier victoria. Faulkner arremete contra el chauvinismo, contra
el ejército, contra la religión. Ambientada en las trincheras
aliadas de la Primera Guerra, Una fábula da la impresión
de estar narrada desde el fango y la pestilencia. Como un Tolstoi poseído,
Faulkner narra la historia de una tropa francesa que seniega a entrar
en combate: “Y no se trata solamente de que no puedan, de que no
se atrevan, sino de que no quieren. Han comenzado ya a no perder”.
Hay también un oficial que busca ser degradado para volver a su
rango de soldado raso, fundiéndose solidario con sus subordinados.
Hay además un piloto bisoño que verá derrotadas sus
expectativas en la aviación. Y hay, sobre el final, la conmovedora
historia del soldado desconocido enterrado en el Arco de Triunfo. A unos
pocos hombres el alto mando francés le ordena: “Trasladarse
a Verdún y, una vez allí, llegar con prontitud y celeridad
a las catacumbas que se hallan bajo el fuerte de Valaumont, conseguir
el cadáver de un soldado francés que no esté identificado,
que no sea identificable en razón de su nombre, regimiento o graduación
y regresar con él”. Por supuesto, en Una fábula participan
el hambre, la desolación y la angustia, coronados por el festejo
hipócrita de la paz.
La desmesura de Faulkner no consiste tanto en las quinientas páginas
de esta novela como en la voluntad de construir un vasto retablo y proporcionar
justamente, como fábula, una moraleja. A esta altura del milenio,
después de los gases tóxicos, los campos de exterminio,
las bombas atómicas, el napalm y los combates televisados, todo
mensaje suena, por lo menos, ingenuo. Sin embargo, Una fábula se
sostiene. Y su poder hipnótico reside en un engranaje narrativo
que, una vez puesto a funcionar, es imparable. Por supuesto, Faulkner
exige del lector una respiración a contrapelo de la literatura
predigerida y requiere, como añora George Steiner, un lectorlápiz-en-mano
que subraye, anote en los márgenes: que entable con el libro esa
relación poco habitual en tiempos de zapping.

|