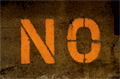 |
|
|
|
Jueves
16 de Diciembre de 1999
|
 |
De cómo La Renga se hizo grande, aún a su pesar
Es lo que hay
Una cierta mirada sobre el fenómeno masivo que arrastró consigo a una banda de barrio, hasta convertirla en número top del rock argentino. Códigos de convivencia urbana nunca explicitados pero respetados a full, pequeñas historias de amistad y cotidianeidad, un confuso pero contundente ideario político (la estrella no es otra cosa que eso, ¿no?) y una forma tradicional de entender y hacer rock and roll, condensados en un nombre.
FERNANDO D’ADDARIO
PRODUCCION: CRISTIAN VITALE
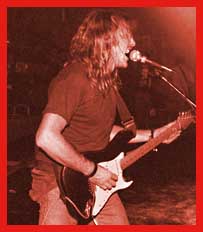 Dentro
de unos 30 años, cuando los posibles manuales de historia rockera
intenten desentrañar el significado de un grupo llamado La Renga,
acaso empiecen y terminen su búsqueda aferrándose a lo esencial
(o lo mínimo). Esto es, fragmentos de un par de canciones. Podrían
elegir cualquiera. Podrían ser éstas: “Hoy voy a bailar
a la nave del olvido/ olvido mi gotera y mi ración criminal/ Zapatos
embarrados, vuelvo algo mareado/ esquivando charcos, todo va a despertar/
La Perito sigue desierta, y el sol que hizo invisible/a la luna de Pompeya”
(“Hoy voy a bailar a la nave del olvido”). “Cuando el mundo
no tiene respuestas/ o se vuelve incomprensible/ yo sigo acá, insoportablemente
vivo” (“Cuando vendrán”). Los peritos lingüistas-rockeros
dirán, entonces: “realismo mágico-barrial, tardío”,
y “existencialismo tosco, fuera de época”, respectivamente.
Hoy, cuando todavía es siglo XX, quizá sea más útil
el testimonio de cualquier allegado al grupo. Por ejemplo el de Eduardo
Gervasio, músico y amigo que hizo teatralizaciones en varios shows
de la banda: “Con Gustavo (Chizzo), una vez fuimos a un cumpleaños
medio caretón. Caímos de garrón, era la época
de ‘Bailando en una pata’. Me acuerdo que pasamos ese tema y
las minitas se recoparon: todas bailando enloquecidas ante la mirada incomprensible
de las abuelas. Esa noche nos quedamos solos con las pibitas, una abuela
y una tía. Se habían ido todos y nos copamos cantando ‘La
balada del diablo y la muerte’ y ‘Escaleras al cielo’ hasta
las 8 de la mañana. El Chizzo, para matizar, le tocó un
tango a la abuela. El es así de simple”.
Dentro
de unos 30 años, cuando los posibles manuales de historia rockera
intenten desentrañar el significado de un grupo llamado La Renga,
acaso empiecen y terminen su búsqueda aferrándose a lo esencial
(o lo mínimo). Esto es, fragmentos de un par de canciones. Podrían
elegir cualquiera. Podrían ser éstas: “Hoy voy a bailar
a la nave del olvido/ olvido mi gotera y mi ración criminal/ Zapatos
embarrados, vuelvo algo mareado/ esquivando charcos, todo va a despertar/
La Perito sigue desierta, y el sol que hizo invisible/a la luna de Pompeya”
(“Hoy voy a bailar a la nave del olvido”). “Cuando el mundo
no tiene respuestas/ o se vuelve incomprensible/ yo sigo acá, insoportablemente
vivo” (“Cuando vendrán”). Los peritos lingüistas-rockeros
dirán, entonces: “realismo mágico-barrial, tardío”,
y “existencialismo tosco, fuera de época”, respectivamente.
Hoy, cuando todavía es siglo XX, quizá sea más útil
el testimonio de cualquier allegado al grupo. Por ejemplo el de Eduardo
Gervasio, músico y amigo que hizo teatralizaciones en varios shows
de la banda: “Con Gustavo (Chizzo), una vez fuimos a un cumpleaños
medio caretón. Caímos de garrón, era la época
de ‘Bailando en una pata’. Me acuerdo que pasamos ese tema y
las minitas se recoparon: todas bailando enloquecidas ante la mirada incomprensible
de las abuelas. Esa noche nos quedamos solos con las pibitas, una abuela
y una tía. Se habían ido todos y nos copamos cantando ‘La
balada del diablo y la muerte’ y ‘Escaleras al cielo’ hasta
las 8 de la mañana. El Chizzo, para matizar, le tocó un
tango a la abuela. El es así de simple”.
El es así. La Renga es así. Buena parte del rock argentino
de los ‘90 es así. Aunque dentro de treinta años los
sociólogos encuentren en el individualismo, el consumo histérico
y el hedonismo las pautas culturales que definen esta década, en
las esquinas de Mataderos (la de Directorio y Escalada, una más
de tantas, y en este caso paradigmática sólo por casualidad)
se manejan todavía códigos inmutables, ajenos a los vaivenes
de tendencias, vanguardias y revivals. En ese lugar, donde la leyenda
de cuchilleros y matarifes es casi tan fuerte como la de La Renga. Sólo
que el mito se agiganta más allá. Aunque adentro todos conviven
naturalmente con la historia, que se remonta hacia 1988, y habla de zapadas
en la calle, de los hermanos Iglesias, uno (Tete), rockero a lo Vox Dei,
el otro (Tanque) metalero de los de antes, habla también de Chizzo,
que vive “cinco cuadras más allá”, y escuchó,
a instancias de su padre, en un Winco, todos los discos de rock and roll
de los 50. La historia es simple, habla también de instrumentos
que se enchufan afuera, en la vereda, de unos vecinos que se enojan, otros
que se prenden (de puro curiosos) en la zapada interminable. Varios años
después, a despecho de miles de discos vendidos, de casi setenta
mil iguales que los siguen en peregrinación laica al estadio de
Huracán, se verifica una imagen similar, contada por Claudio Calderón,
amigo del barrio, músico, percusionista invitado en el “Blues
de Bolivia” (en ese orden de prioridades): “Un día, cuando
ya eran famosos, hicimos un asado en una esquina bien bardo del barrio,
de esas en las que la yuta siempre se lleva gente. Armamos un escenario,
llevamos los equipos y nos pusimos a tocar covers de los Redondos. Hasta
que cayó Chizzo a tocar: fue una fiesta. Vino la gente con las
heladeritas después de brindar con sus familias. Y hasta las ocho
de la mañana no paramos”. Es que aún hoy todo el universo
de La Renga podría condensarse rastreando en la elección
de los covers que tocaron en el mítico club Larrazábal,
cuando amanecía el primer día de 1988: “A nadie le
interesa si quedás atrás” (Vox Dei), “Cosas rústicas”
(Color Humano), “Up in the Corner” (“En la esquina”,
Creedence).
Más temprano o más tarde (según como se quiera ver),
la industria acabó sacándole provecho al asunto, y el reaseguro
para un máximo provecho era no desvirtuarlo. Por mantenerlo virgen,
“auténtico”. El primer sello multinacional que entendió
el negocio del rock barrial fue Polygram.Adrián Muscari, ex director
artístico del sello y responsable de la contratación del
grupo en 1994, recuerda ciertas condiciones básicas: “Siempre
tuvieron una postura muy clara: sus obras debían quedar como ellos
las proponían. Era necesario que la compañía respetara
todo lo que hacían artísticamente. Nosotros teníamos
la opción de aceptarlo o no. Por supuesto, las aceptamos, aunque
hubo algunas resistencias internas normales: una vez alguien de Polygram
dijo que la foto del parto que aparece en uno de sus discos era muy fuerte.
Sin embargo, para mí era muy natural”.
Recién cuando grabaron Despedazados por mil partes (el mejor disco
de su carrera, para el que debieron encerrarse durante 30 días),
Tete renunció a su puesto de operario en una empresa de bujías.
Tanque y Chizzo (taxista y plomero, respectivamente, es decir, trabajadores
independientes) siguieron en lo suyo un tiempo más. Ese “somos
los mismos de siempre”, una expresión que, a priori, atentaría
contra la naturaleza creativa y –por ende cambiante– del arte,
se convirtió en su marca de fábrica. Que alude, en verdad,
a lo extramusical, básicamente. “Los conocí en el ‘95,
porque ensayaba con mi banda en la misma sala que ellos. La onda se armó
gracias a un grupo de teatro con el cual hacíamos teatralizaciones
cuando tocaba La Renga. Así empezamos a compartir asados. A lo
mejor, muchos piensan que Tete, por ejemplo, tiene una Ferrari. ¿Sabés
qué coche tiene?: un Dodge 1500. El otro día lo mandó
a arreglar y se tomó el 5 para ir a ensayar”, cuenta Gervasio
quien, vale aclarar, es amigo, músico y actor, también en
ese orden de prioridades.
 Con
el tiempo también, quizás, el fenómeno del rock barrial
sea visto como representación de una confusa pero única
expresión musical que enfrentó al menemismo. Entonces, por
rebeldía natural (más allá de ese manifiesto naïf
que es “El revelde”) y actitud política, La Renga también
lo es. Chizzo, Tete y Tanque son, como miles de sus fans, exponentes residuales
de una izquierda difusa, no asumida, no doctrinaria, la de tipos que tienen
un poco de anarcos, otro poco de conservadores, otro poco de mística
peronista y fundieron esos ingredientes en un cóctel de desesperanza
activa. La Renga actuó para las Madres, aún antes de aquel
enorme festival en cancha de Ferro, hace dos años (“Yo escucho
La Renga, me gusta su música. Y me gusta cómo son ellos,
chicos maravillosos que siempre nos apoyaron”, dijo una vez Hebe
al No). Tocó para la familia de Walter Bulacio, y para una nena,
María Bernarda, que necesitaba ser operada en Cuba, y para Jeremías,
en Bariloche, y por el hogar de los Carasucias, en la cancha de Nueva
Chicago. Siempre con perfil bajo, lejos de las cámaras. Su prescindencia
de los medios podría leerse como un temor natural a la sobreexposición
o como una táctica marketinera. Lo cierto es que dan pocas notas
porque no les gusta ni lo necesitan y, curiosamente, sus fans –en
este caso los más perjudicados por la ausencia de información–
abonan el Dogma emparentando ese silencio con una suerte de principismo
ético. Es probable que, de cara al futuro, el riesgo mayor para
La Renga no sea la anemia creativa, ni la aparición de bandas más
inspiradas musicalmente, sino la presión afectiva de sus seguidores.
Con
el tiempo también, quizás, el fenómeno del rock barrial
sea visto como representación de una confusa pero única
expresión musical que enfrentó al menemismo. Entonces, por
rebeldía natural (más allá de ese manifiesto naïf
que es “El revelde”) y actitud política, La Renga también
lo es. Chizzo, Tete y Tanque son, como miles de sus fans, exponentes residuales
de una izquierda difusa, no asumida, no doctrinaria, la de tipos que tienen
un poco de anarcos, otro poco de conservadores, otro poco de mística
peronista y fundieron esos ingredientes en un cóctel de desesperanza
activa. La Renga actuó para las Madres, aún antes de aquel
enorme festival en cancha de Ferro, hace dos años (“Yo escucho
La Renga, me gusta su música. Y me gusta cómo son ellos,
chicos maravillosos que siempre nos apoyaron”, dijo una vez Hebe
al No). Tocó para la familia de Walter Bulacio, y para una nena,
María Bernarda, que necesitaba ser operada en Cuba, y para Jeremías,
en Bariloche, y por el hogar de los Carasucias, en la cancha de Nueva
Chicago. Siempre con perfil bajo, lejos de las cámaras. Su prescindencia
de los medios podría leerse como un temor natural a la sobreexposición
o como una táctica marketinera. Lo cierto es que dan pocas notas
porque no les gusta ni lo necesitan y, curiosamente, sus fans –en
este caso los más perjudicados por la ausencia de información–
abonan el Dogma emparentando ese silencio con una suerte de principismo
ético. Es probable que, de cara al futuro, el riesgo mayor para
La Renga no sea la anemia creativa, ni la aparición de bandas más
inspiradas musicalmente, sino la presión afectiva de sus seguidores.