



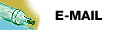


|
El
fin de una secta
Por
Ezequiel de Olaso
Mientras muchos argentinos se preguntan si
no será realmente una exageración la gloria que se le tributa a Borges,
el mundo no es sensible a esa mezquindad metódica y multiplica las ediciones
y traducciones del delicado maestro. Las ediciones póstumas y la arquitectura
deseable en las obras completas han suscitado siempre discusiones. Por
ejemplo: el ideal de la edición “completísima” (como imaginaba Soledad
Ortega la de los escritos de su padre) contra el de la edición imperfecta.
Se trata de dos ideales excluyentes. Uno exige publicar absolutamente
todo lo que salió de la pluma de un escritor; el otro supone curiosamente
que una edición imperfecta (incompleta y hasta acaso descuidada) es la
mejor. Es claro que parece ampliamente preferible la primera, aunque sólo
fuera porque la segunda es un bochorno. Sin embargo, Borges y su obra
son tan raros que no parece rebuscado preferir la imperfecta y cuestionar
la completa. No sería la primera vez que la perfección lleva al desastre
y la imperfección a la felicidad. En Borges, el ideal de la obra total
está representado por la edición que está realizando, según me dicen,
una universidad española. El segundo, por las ediciones corrientes de
sus obras. Pero el primer ideal plantea un problema: Borges suprimió libros
enteros de sus obras completas, hace poco rescatados parcialmente en la
edición de La Pléiade. Atendamos a los que ahora decidió no incluir en
sus obras completas. ¿Qué derecho tiene el que contraría sus deseos y
los publica? Hay muchos motivos para hacerlo, pero tengamos sólo en cuenta
la razón más noble: la admiración. Recuerdo haber oído que Baldomero Fernández
Moreno quedó muy sorprendido cierta vez que le elogiaron un poema que
casi había excluido de un libro. A partir de entonces decidió que el autor
no es el mejor editor de sus obras y publicó todo lo que escribía. Pero
si el autor, en este caso Borges, hace la exclusión en vida, ¿no parece
una pesadilla que el pasado que quiso que todos olvidáramos vuelva prestigiado
en unas obras completas? Creo que esta pregunta ingrata tiene una fácil
respuesta sugerida por el estilo irónico del maestro: durante años Borges
postuló la insignificancia del escritor individual, al que consideró un
mero amanuense del destino o de la tradición literaria. ¿Con qué derecho
podía Borges decidir acerca de una obra que confesadamente le pertenecía
tanto a él como a cualquier otro? El gran problema en este proyecto de
edición es otro. La cantidad de escritos (o dictados) de Borges no recogidos
en libro es inmensa. Pero lo que parece más estremecedor es que él solía
amenizar esas tareas, casi siempre certeras, con referencias personales
directas y una considerable dosis de maldad no exenta de injusticia. A
algunos ejercicios similares Leibniz los llamó “des finesses peu louables”.
El propio Borges recordaba cómo le reprochaba su madre la pérdida de un
amigo por una ocurrencia. De modo que el surgimiento de esa isla bibliográfica
hundida puede tener un efecto fatal. ¿Beneficiarán la memoria de Borges
esas revelaciones tardías o la perjudicarán? ¿Conoceremos mejor la literatura
argentina de este siglo, conoceremos mejor a Borges después de leer ese
múltiple testamento olvidado? Seguramente. Éste será el argumento que
ha de triunfar. Pero quiero defender las imperfectas ediciones de Borges
en las que se perpetúan erratas y errores y repeticiones, donde no hay
notas, donde no hay índices, esos mapas indispensables de los libros complejos.
Tal pobreza editorial –ésta es mi paradoja– ha sido buena para alentar
la existencia de lectores fanáticos de Borges, para constituir la numerosa
y ubicua secta de Borges. En este momento quisiera tener el don de eslabonar
en sentencias breves, como las de la Ethica de Spinoza, un sistema de
proposiciones básicas sobre lo que realmente creía Borges. Ensayemos algunas:
El mundo es horrible. El mundo es presumiblemente obra de dioses subalternos
y mediocres. La única actitud razonable es no procrear y, acaso, suicidarse.
La realidad es insoportable. Pero existe la literatura. Borges profesó
el ideal de Mallarmé según el cual el mundo debía culminar en un libro;
mejor, debía culminar secretamente en un libro. Como en la vida, la magia
debía irrumpir tranquilamente en la presunta”realidad” y descalificarla.
Y Borges escribió cruzando sus escritos de alusiones para que muy pocos
lectores advirtieran que su obra (que, una vez publicada, era un pedazo
de “la realidad”) también quedaba colonizada por la magia. Quien no sabe
que Abramowicz era un compañero de Borges en Ginebra y que dijo una frase
inolvidable sobre el destino judío, no sentirá nada cuando Abramowicz
lo salude en una obra, caracterizado como sacerdote católico. El punto
es éste: sólo el sectario advierte esos toques mágicos y tiene acceso
a esa felicidad de los encuentros inesperados y disparatados, protegidos
del vulgo por la ausencia de índices. En la página 84 de la edición de
La Pléiade se anuncia que el segundo tomo contendrá profusos índices de
la obra de Borges. Era inevitable; eran evidentemente necesarios. Pero
eso marca el fin de una prerrogativa que teníamos los sectarios. Ahora
bastará con hojear esas tablas para advertir “desde afuera”, sin sorpresa,
algunos efectos mágicos. La edición será obviamente mejor, pero la obra
tendrá menos encantos. Rápidamente habrá un “who’s who”. Y ésa es la negación
del propósito con que fueron dispersadas y ocultadas esas correspondencias.
El resto lo harán lentamente las tesis universitarias que irán descubriendo
las alusiones más recónditas. Cuesta dar por llegado el momento de poner
fin al pacto de la secta y comenzar a divulgar secretos. El siguiente
texto pertenece a Jugar en serio. Aventuras de Borges, el libro de Ezequiel
de Olaso que publicará Paidós en estos días.
 |