|
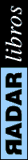
|
La garúa de la ausencia
por
Jorge Panesi
Habría un momento
mítico y originario del tango (es la interesada versión
de Borges): en esa región y en ese tiempo se imponen, fundamentales,
el cuerpo y el firulete muscular de una danza. Sin voz y sin palabras,
el tango es la ocupación de un espacio, o mejor dicho, es una nueva
forma vital que aparece creando el espacio mismo en el que vive. No puede
nombrar nada y por eso no puede nombrarse. Si hubiese una palabra, quedaría
incorporada como una marca, como la señal de un ritmo que ayudaría
a dominar el terreno.
Pura cópula, la danza es un jeroglífico en el espacio, en
el abismo inabordable de la diferencia sexual. No prepara el ingreso al
coito, no es un pórtico prostibulario, un “placer preliminar”
que da acceso a la posterior intensificación del acto. No lo mima
desde fuera, no repite la unión fugaz de los cuerpos en la sublimación
de un arte; dice, por el contrario, con el mismo lenguaje del coito, algo
que no se tamiza en el enrejado de ningún espíritu. Lo que
los cuerpos trenzan es la irrupción de un vacío: muerte
y sexo son la pareja del tango en el apareamiento incesante. De a dos
(para marcar la soledad), en esta danza los solistas se hallan excluidos;
como cualquier coreografía, escribe la ausencia misma que obra
en todas las escrituras. Borradura de los cuerpos que se ligan como absoluta
prenda de la desaparición. La muerte, el cuchillo, el tajo: con
el mismo sexo, es el duelo; con el otro sexo, la copulación perennemente
postergada. En todo caso, cuando esta danza deba nombrarse, lo hará
con las figuras de la interrupción, el dislocamiento y la clausura:
el corte, la quebrada.
No hay equívoco posible (aunque precisamente el equívoco
por excelencia radique en el sexo): cuando el tango deba ser nombrado
(desde afuera, desde otro espacio, otra clase social, desde una decencia)
aparecerá como lo propio que debe estar abajo, afuera, en otro
lugar dudoso, que aunque inciertamente mío (mi turbio ser, mi identidad
porteña, mi sexo) debo ir a conquistar. Territorio de apropiación,
el tango, en su curioso destino expansivo, estaba condenado, como él
mismo se encargará de repetir –cuando tenga voz–, a pregonar
una materia primigenia, religiosa y hasta metafísica: el barro.
Porque lo turbio del tango, el barro de su espacio y de su esencia, es
una nota que le ponen los otros, es un representar de lo otro, que resultó
estar al lado, allí nomás, casi en mi propio corazón,
en el centro mismo de mi alma. “Alma” y “corazón”
son las auténticas basuras, las escorias literarias que el torbellino
ventoso del tango ha de arrastrar para no morirse de suburbio, para no
asfixiarse en el humo mortal de los quilombos.
Una máscara que habrá de congelarlo en un lenguaje universal
y muerto: la verdad sólo habla a través de sus máscaras,
y como el tango no dejará de repetir la muerte (del bailongo, del
quilombo, de la griseta, del arrabal, de la inexistente arcadia del caminito
borrado, del tango mismo), el “sacate el antifaz” no es ya posible.
El yeso de la careta ha dejado de recordar el sexo, y si el tango apetece
la poesía lacrimal, tendrá que reducirse a la única
palabra que con su belleza desvaída, desconcertada, amorfa, puede
hablar del congelamiento incantatorio: la palabra nostalgia, esencia perdida
y reconquistada de la chafalonía tanguera cuando adquiere la voz
de sus letras.
La voz del tango repite la muerte en la palabra “nostalgia”;
religión del vacío, esencialmente religiosa por esto mismo,
también cuenta historias monótonamente reducidas. La historia
del tango dibuja un mapa, y nada puede pensarse acerca de sus letras si
se ignora este diseño que la constituye enraizado en la ciudad.
Es la imaginación del espacio, es su cartografía social,
la que reparte las voces del tango. Historia de pasajes, itinerarios,
movilidades, mezclas, traducciones: incorpora o excluye tipos, argumentos
y modos de decir para fijarlos en un mapa. Dos itinerarios lo fundan:
la ida de los “niños bien”, de los “bacanes”,
de los “jailaifes” hacia los burdeles, hacia la fácil
región de la danza pletórica de sexo, y la devolución
de la visita. El arrabal se instala en los salones decentes del centro.
Para que un lenguaje hable se necesita la constitución de otro
lugar. Itinerario que se concentra en la que pasa por ser la voz misma
del tango, Gardel, que como compadrito enmascarado viste en viaje de vuelta
el frac de la oligarquía, y canta la nostalgia de lo propio porque
se volvió otro.
Los cien barrios porteños están condenados a ensanchar su
mapa hacia el otro mapa, el de siempre, el de París. París
es la otra ciudad radical del tango (Canaro en París, Siempre París):
“París, siempre París/ París para soñar/
siempre París para morir,/ siempre París para rodar/ sin
ser Manón, ni ser Mimí” (Virgilio y H. Espósito,
Siempre París).
El ímpetu nacional del tango no puede dejar de tener pretensiones
universalistas, pero como el suyo es un ímpetu funerario, sólo
puede triunfar cantando su derrota en el lugar que imagina para marcar
el fin del viaje. Una fuga que no abandona la cárcel suburbana,
y encuentra el otro barrio que le faltó desde siempre para perpetuar
la ausencia. Es el “fauburg sentimental”, en el que reduplica
los estereotipos más condensados de la literatura y se apropia
de ellos porque encierran una mitología homóloga a la suya.
La nostalgia vuelta a encontrar supone que el ímpetu funerario
tenía enraizada la inconsecuencia frívola y festiva de la
huida, de la fuga. Si, incorporado al modo de existir del tango, el topos
de la huida (el centro oligárquico huye al suburbio; el suburbio,
para volver, necesita haber fugado de su origen), la mujer (el otro interior
del tango) es la posibilidad festiva de la canción. La mujer sufre
como madre porque permanece, pero se ríe traicionando porque, cara
gozosa y libre de las estrofas tangueras, sólo puede cumplir con
su destino feliz si se desamarra en el abandono, no ya del hombre-tango,
sino de los límites derrotistas y funerarios del tango mismo. La
mujer es aquí la posibilidad feliz que las letras demuelen para
poder alcanzar un destino de derrota.
El tango no es misógino: preserva la felicidad de la mujer excluyéndola
de las ataduras fatales del mundo carcelario que ha creado; si la mujer
se queda en las letras tangueras, será inexorablemente para repetir
el círculo devastador del tiempo. Como el tiempo del tango es el
tiempo del encierro, de la “vuelta” en círculo sobre
sí mismo (“hoy vuelvo arrepentido...”), las que se quedan
son mujeres atadas a un vínculo sexual que, por definición,
no puede ser feliz, o también, constreñidas a la cárcel
de un espacio que, como doblez de la fiesta, supone el marchitamiento,
la usura y la degradación condenatoria de la moralina tanguero-burguesa,
y el inapelable veredicto de los años que pasan. La cárcel
de la mujer-tango está en la inflexible ley de una fiesta mortuoria:
el cabaret es la cárcel de las mujeres que se quedan en el tango
(la rubia Mireya).
La expulsión de la mujer es un ejercicio de la culpa. El tango
la arroja fuera de sí para salvarla: “Vete, no comprendes
que te estás matando;/ vete, no comprendes que te estoy llamando/
vete, no comprendes que te estoy salvando...” (Homero Manzi, Fuimos).
El amor del hombre-tango necesita postular a la mujer como una ausente,
como la ausencia, o como una fugada. Allí, en la situación
de queja, el tango encuentra la dimensión del amor romántico.
La voz de la mujer se queda en la canción e inflexiona desde adentro
el tono de las letras. La queja feminiza la voz del tango, la “boleriza”,
la quiebra; el varón, a través de la ausencia, queda atrapado
en un lagrimear femenino (ambigüedad que los cantores reproducen:
el aflautamiento de los vocalistas asopranados, pura nostalgia femenina;
y al revés, la insoslayable virilización de las mujeres-tango
que se adueñan de la coloratura masculina).
En un extremo de la superficie, el tango distribuye sus otros, y mediante
la exhortación se dirige a un “vos” para condenarlo (este
mundo carcelario no puede dejar de regirse por la ley, la transgresión
y la condena). Son los tangos-diálogo, que asumen una pedagogía
y una moral:”el niño bien”, “el patotero”,
son deslizados en el mapa hacia el territorio del otro. Y en esa condena,
casi se confunden con el otro traidor, el que sin embargo debe permanecer
en los límites del universo porque es la necesaria caricatura de
la virilidad, el marica: “Me da pena por tus viejos (...)/ escuchame,/
yo te quiero aconsejar,/ me parece una macana/ que te hagás la
bataclana/ hamacándote al andar./ Me dan ganas, te lo juro,/ de
pegarte un cachetazo/ al verte pasear del brazo/ de otro nene como vos”
(C. D. del Campo y C. Vedani, Farolito).
Producto de la mezcla y la movilidad, la incertidumbre religiosa del tango
se manifiesta en su odio por la impostura o el doblez. Quiere asegurar
la inamovilidad de certezas morales y las fijezas políticas que,
en definitiva, ensalzan la hora del progreso nacional. Exhortación
al marica o al niño bien, la moral tanguera abandona la ley bastarda
del cabaret para anatematizar al que no trabaja, al improductivo, al que
no puebla el espacio, no lo ensancha ni lo fertiliza: “sos, che,
vagoneta/ el que atrasó el reló” (El que atrasó
el reló).
La disposición de espacios fijos determina el repliegue de la voz,
condena a hablar, no ya de desapariciones ni de mundos irrecuperables,
sino de la propia desaparición. Hablando de sí misma, mostrando
su propia voz y diciendo su mito, la canción celebra la suprema
ceremonia mortuoria de su fin. Como “ya se ha muerto todo lo que
existe” (El vino triste), paradójicamente, el tango se positiviza
para autoafirmarse en una voz total: “Yo soy el viejo tango/ que
nació en el arrabal” (Yo soy el tango).
El otro camino posible de la autorreflexión y del volverse sobre
sí consistiría en la parodia, que no está muy lejana
de la nostalgia fundacional; pero la tarea queda para voces interpretativas
como la de Goyeneche, tan dominadas por el tango, que pasan a ser dominadoras.
Estas voces, inadvertidamente, parecen burlarse en un fraseo de lo que
dicen y de lo que siempre ha sido: las letras de tango son imposibles
y siempre han cantado esa imposibilidad.
Como imposible y constitutiva es la formación de una pareja entre
el tango y la literatura: Borges, para “literaturizar” el suburbio,
incluye las huellas inevitables de Carriego y excluye la voz de un compañero
(el tango) que ya había poetizado el arrabal. Borges camina en
el Fervor de Buenos Aires y traza su mapa mitológico-religioso:
en verdad, lo acompaña por ese derrotero una letra de tango que
es necesario oír para luego desacreditar. Borges y el tango hacen
lo mismo: destruyen el arrabal, cantan su desaparición para convertirlo
en nostalgia.

El cuchillero
Por
DANIEL LINK
El libro de Jorge Panesi
brinda exactamente lo que promete: críticas (lecturas críticas,
para ser totalmente precisos, exactas y mortales como cuchilladas). El
libro reúne artículos previamente publicados en revistas
especializadas, boletines, suplementos literarios de periódicos
de gran circulación o actas de congreso. Pero esa diversidad de
“soportes” no inquieta al autor, que entiende la crítica
como un ejercicio de escritura más o menos independiente de los
distintos formatos en los que suele aparecer. “Cuando escribo, me
empeño en olvidar las diferencias institucionales. Escribo, simplemente.
Pero la crítica literaria nació con el iluminismo y los
periódicos. Por lo tanto, un buen artículo académico
no concederá nada, si posee la gracia leve de una relación
con la actualidad, con el corazón de las preocupaciones actuales.
Un problema de lengua, quizás de estilo, porque los malos artículos
académicos parecen escritos por nadie. O, lo que es lo mismo, por
una implacable doxa, la communis opinio académica. Con la crítica
periodística sucede al revés: para que la levedad no se
convierta en trivialidad inconsistente, o en un peligroso ejercicio de
marketing sobre los catálogos editoriales, debe ejercer un moderado
pedagogismo cuasiacadémico que aúne la erudición
con el arrebato de la inteligencia. Si hay diferencias institucionales
entre crítica académica y periodística, en todo caso,
suelen nivelarse a través de quienes practican el periodismo: todos
(o casi) han sido alumnos universitarios. Es más: hay una sospechosa
alianza, una armonía establecida, entre ambos mundos, muy fácil
de detectar.”
Críticas participa de esa rara clase de libros que provocan la
más intensa felicidad intelectual. ¿De dónde viene
esa sensación, esa risa cómplice que acompaña la
lectura de este libro que se pone a surfear en la cresta de la verdad
sin caerse nunca? ¿De la belleza seca y descarnada de la prosa
de Panesi? ¿De la precisión con que delimita sus hipótesis
en relación con cada uno de los campos que ataca? ¿Del gesto
mismo de atacar los textos, los comportamientos, los dichos y las maneras
de pensar que configura el estilo (si es que tal cosa existe) de Panesi?
En todo caso, ¿qué dice de la crítica el libro de
Panesi, o qué piensa Panesi –crítico reconocido y profesor
reverenciado por sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras–
de la crítica, de sus funciones y de sus poderes? “La función
de la crítica es descolocar, poner patas para arriba lo que parece
solidificado. Una tarea siempre eficaz y siempre necesaria que incomoda
a todo el mundo, también al crítico o a la crítica,
que sólo puede reclamar para sí un difícil lugar
inestable. Desde allá, desde la precariedad, la crítica
habla sobre un objeto que ha cambiado su modo de ser eficaz: la literatura
no es más ni menos eficaz en su valor crítico que en el
siglo XIX; sucede que, en un repliegue impuesto por la velocidad y la
inmediatez, se ha convertido en un lugar de reserva, en un reservorio
sujeto a otras velocidades, y quizás, en el sitio de lo inconfesable,
ese sitio en el que la cultura puede confesarse y hablar de lo que de
otro modo no tendría voz. La crítica, como la literatura,
inventa voces para hablar de los secretos a voces, de la otra faz de la
misma trama.”
Si algo sorprende de Críticas es la contundencia y la facilidad
con que Panesi lee objetos tan heterogéneos como novelas (de Puig,
Cambaceres, o Felisberto Hernández), artefactos teóricos
como la deconstrucción, la práctica profesional de un intelectual
(Pezzoni), el tango (ver el texto reproducido en esta misma edición)
o el sistema de códigos que organiza el universo de los taxi-boys.
Lo que hace Panesi es instalar lo literario en el universo cultural. ¿Se
trata de un avatar más de la generalizada conversión de
la crítica en estudios culturales? “Cuando algo se repliega
(o se enclaustra académicamente) es inevitable que intente salir
del encierro. Los discursos encerrados tienen un tufillo de desesperación
y de desconcierto, como manotones en el ahogo. Esto es así para
lo peor de esos discursos; en cuanto a lo mejor, encuentro que la crítica
argentina venía ya convertida desde lejos. Desde 1970, más
o menos, cuando se hablaba de crítica política de la cultura,
y el fervor político la llevaba a ocuparse de objetos culturales
disímiles. Lo temible es que los heteróclitos estudios culturales,
sin esa permeabilidad política y sin ese fervor que los convertía
en necesarios, pasen a ocupar el sitial de un discurso hegemónico.
Más que convertirse en estudios culturales, la crítica vendió
sus instrumentos, y hoy los alquila penosamente a un amo que los entrega
mellados.”
No es el caso del filo de las frases de Panesi. Y es probablemente en
esa acerada precisión lo que permite puntuar, como una melodía,
la felicidad intelectual que Críticas provoca. Tiene un primer
tiempo (musical) en los análisis de las políticas culturales
y literarias auspiciadas por las revistas Sur, Contorno o Los Libros (el
tema de dos de los primeros artículos). No importa tanto si Panesi
tiene razón en lo que dice. Lo que importa es que nos persuade
de que no hay una manera mejor de leer esos momentos constitutivos del
progresismo argentino (liberal o revolucionario), sobre todo porque hermana
esas variantes del progresismo a partir del mismo culto a las grandes
personalidades (Malraux en el caso de Sur, Sartre en el caso de Contorno).
O en el impiadoso comentario sobre los “logros” de la más
reciente sociología criolla. O en el examen político de
las ideas de traducción y su función en la historia cultural
y política argentina.
Siendo él mismo un destacado “mandarín” intelectual
de la cultura criolla, Panesi es capaz, sin embargo, de desmontar los
mecanismos elitistas de todo mandarinato. Escribe Panesi: “La vocación
de secreteo elitista y aristocratizante que suelen tener los mandarines
intelectuales (casta a la que pertenecen los traductores, mal que les
pese) los empuja a denostar las traducciones. De alguna manera, descreen
de la mediación que ellos mismos encarnan para inclinarse hacia
la convicción de que la verdad sólo puede aprehenderse por
contacto directo o con la pertenencia a una misma casa del lenguaje”.
Y siendo él mismo un atento observador de la literatura (de su
historia, pero también de su contemporaneidad), Panesi es capaz,
sin embargo, de despojar a su palabra de toda presunción de verdad,
porque hasta la palabra del crítico está pendiente de la
moda. Dice Panesi: “Se trata, otra vez, del encierro. De una necesidad
que prohijó el encierro genocida entre 1976 y 1983. La cultura
argentina tiene el fantasma (el miedo) que produce todo genocidio: perder
la memoria. Y la moda, que nunca es superficial, se ha hecho cargo de
ese miedo a través del florecimiento de las novelas sobre la historia.
No sé si todavía están de moda. En un horizonte más
inmediato, parece despuntar una cierta inquietud por devolver lozanía
y lectores esquivos a la narrativa argentina, con el supuesto de que la
experimentación vanguardista la ha vuelto árida. Se me ocurre
que polémicas como ésta muestran la vitalidad de un fantasma
o de un mito literario argentino, que como mito es el síntoma de
una verdad: la batalla Florida/Boedo”.
Otro movimiento de la felicidad podrá localizarse en el modo en
que Panesi analiza textos y arma sistemas de lectura que funcionan como
máquinas de relojería. El delirante juego de nombres que
sostiene la primera novela de Manuel Puig, La traición de Rita
Hayworth –Toto, Teté, Berto, Mita– se transforma, en
manos de Panesi, en un bello juego de malabarismo o prestidigitación.
Es que no hay momento de delirio (en relación con la revolución,
con el deseo, con la comunicación, en relación con la economía
de la literatura y del mundo) que a Panesi se le escape. Lee, por ejemplo,
la autobiografía de Derrida, capta una de esas perlas de mal gusto
que puntúan la obra del exquisito filósofo francés
y titula su lectura “El precio de la autobiografía: Jacques
Derrida, el circunciso”. Si fuera sólo un chiste sobre el
mal gusto y la pretenciosidad del otro, Panesi sería apenas un
crítico malicioso. No es el caso, porque en ese juego entre la
escritura, la confesión y la circuncisión que realiza Derrida,
Panesi lee su ruina teórica: el “indiscriminado uso autonarrativo
y autoexplicativo de la fábula teórica psicoanalítica”
(precisamente, destaca Panesi, en uno de los más crueles enemigos
teóricos del psicoanálisis como es Derrida).
¿Cómo evalúa Panesi la última producción
literaria? ¿Por dónde pasan sus intereses? “Me sorprende
la marginal persistencia, el susurro obstinado y la algarabía de
los jóvenes poetas. Forman un circuito eficaz que, de espaldas
a los estrellatos orgullosos de la narrativa, desde las catacumbas de
un encierro feliz, promete un despertar que no llega todavía. La
narrativa argentina, en cambio, me impacienta. Por otra parte, es lógico
que lea a mis colegas críticos con mayor atención; además,
como lo prueban sus autoanálisis, la crítica argentina es
tremendamente consciente (demonio de la sutileza al decir de Henry James)
y forma una parte esencial de las ideas que circulan sobre la cultura.
Melancólicamente, me interesa el canon de un discurso en extinción:
releo los cadáveres de eso que llaman Teoría Literaria.”
Incómodo lugar el de Jorge Panesi. Siempre del lado de la escritura,
el crítico no puede dejar de observar con terror los clichés
de la crítica, que no hacen sino poner en primer plano su habitual
mendacidad (pecado del que Críticas está totalmente exento).
En la “Advertencia” que funciona como prólogo –imprescindible
porque borra todo rastro de academicismo, complicidad institucional, soberbia
de casta o tributo a otra cosa que no sea la amistad–, Panesi escribe:
“Los prólogos de la crítica se han convertido en un
salón de tránsito ceremonial surcado de agradecimientos
corteses hacia corporaciones, conventos, Estados, becas. Recuerdan los
atildados prólogos del Siglo de Oro que mentaban marqueses y condes,
sin poder desterrar ni la verdad ni la intrínseca falsedad de su
retórica. Siempre he rescatado, sin embargo, aquellos prólogos
que agradecían a esposas norteamericanas por el ensanchamiento
de sus tareas domésticas y por el acto de amor servicial que las
transformaba en dactilógrafas”.
|