|
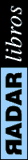
|
Gran
industria y favela
por
Raúl Antelo
A mediados de los 70,
Fernando Henrique Cardoso denunciaba la ausencia, en la crítica
cultural contemporánea, de un libro llamado Grande indústria
& favela, menos volcado hacia las improbables virtudes del líder
empresarial y más sensible sin embargo al modo de ser y a la manera
de intuir el futuro de las capas populares, un libro capaz de ver en la
favela no el reducto de la marginalidad sino la prisión de los
trabajadores de las periferias sin fin.
Las ironías de la historia le brindaron al entonces sociólogo
crítico y hoy presidente de Brasil la posibilidad de convertirse
en autor del soñado complemento del clásico de Gilberto
Freyre, Casa grande & senzala (1933), aunque el foco actual, el del
proceso de fusiones y megafusiones globalizadas, contrariando el diagnóstico
original, se concentre, una vez más, en el capitán, ya no
de industrias, sino de operaciones financieras. No es en vano, por cierto,
que otro sociólogo, el alemán Ulrich Beck, vea hoy día
una paulatina brasileñización de la Europa post Muro. Ni
que un filósofo como Peter Sloterdijk nos alerte sobre las amenazas
del parque zoológico, es decir, los riesgos de biotecnologías
que desde la casagrande global se imponen a las periféricas senzalas
nacionales.
Pero volvamos a Gilberto Freyre y a su crítico. Aunque falle en
su apreciación puntual, debemos concederle al sociólogo
Cardoso la virtud de haber visto en su precursor el empeño de urdir
una fábula identitaria, integradora de los márgenes, que
en muchos puntos evoca las construcciones nacionales de Borges. Observaba
Cardoso con razón que Freyre, tal como Borges, aunque de otro modo,
hizo lo que quiso con las palabras y con el pensamiento, lo cual permitía
inscribirlo, legítimamente, en el mundo de los escritores que encantan.
Argumentaba incluso el actual presidente que los argentinos, para conocerse,
podían prescindir de Borges, de sus puntos de vista reaccionarios
y su “infinita complacencia con la reacción más abyecta”,
defectos que se le atribuían a motivaciones individuales suyas,
como persona concreta a quien la izquierda siempre cuestionó, llegando,
muchas veces, hasta a negársele la lectura.
Imágenes
de Brasil
Con Gilberto Freyre, en cambio, la cosa era diferente. La delirante inventiva
o la falsedad científica .-sus observaciones respecto de los indios
brasileños, por ejemplo, no se sostienen tras un examen antropológico
más agudo.- son, al contrario, constitutivas de un mito nacional
y, en ese sentido, no pertenecen sólo al mito (a una ley o gramática)
sino a todos los brasileños (es decir, a enunciados reiterados,
específicos, culturales).
Contienen, por cierto,
su lado inaceptable, reprobable; pero es lo reprobable de una propiedad
nacional. Cuando no podemos deshacernos de ese lado abyecto, decía
Cardoso, nos apiadamos de él conmovidamente: lo racionalizamos, justificamos,
inventamos. Todo lo cual le hacía concluir al autor de la teoría
de la dependencia que Casa grande & senzala tenía la estructura
del mito, ya que era recibido como una ficción atemporal.
Como algunos otros poetas o pintores brasileños (Murilo Mendes, Ismael
Nery), Gilberto Freyre buscaba salir del tiempo, refutarlo, abstraerlo y
liberar, con la suspensión de su vigencia, una suerte de transficcionalidad
que circulara, recíprocamente, entre literatura y sociología,
entre presente y pasado, entre creador y criatura. Nada ingenua, una operación
como ésa está inscripta en el debate sobre agotamiento del
modernismo que en Brasil comienza, muy tempranamente, en 1936.
Ese año, la revista Lanterna Verde lanza un debate sobre la crisis
de las vanguardias en que Murilo Mendes sustenta no ya la caducidad de la
tradición, como quería el modernismo de 1922, sino la primacía
de lo eterno, mientras Freyre defendía la mutua presuposición
entre sociología yliteratura. Años más tarde, en una
conferencia, él mismo disecaría las relaciones entre modernidad
y modernismo, entre literatura y política, atacando, fundamentalmente,
al principal promotor de las rupturas de cuño liberal, el escritor
paulista Mário de Andrade mientras, simultáneamente, Murilo
Mendes discriminaba su preferencia por el concepto abierto y dual de modernidad,
frente al estrecho y residual de modernismo. En su libro El discípulo
de Emaús, publicado en 1945, año de la muerte de Mário
de Andrade, se lee precisamente esa noción baudelairiana, ambivalente,
de modernidad, en que lo efímero y lo eterno se entrelazan, como,
por ejemplo, cuando Murilo anota que La
muerte de una persona amada no sólo nos confronta con lo absoluto;
nos ofrece una experiencia anticipada de nuestra propia muerte. El choque
entonces recibido proviene de que pasamos de la comunidad con la vida a
la comunidad con la muerte.
A través de
la abstracción de espacio y tiempo, Murilo Mendes nos propone un
dispositivo semejante al de Freyre: una máquina para salir de la
literatura y entrar en el mito y, al contrario, partir, de manera complementaria,
del mito para acceder a la literatura. Por esos motivos Freyre se encanta
con la obra transgresiva de un polimorfo como Flávio de Carvalho,
reservándole la categoría de auténtico disidente
pós-moderno, ya a partir de su carnet Los huesos del mundo (1936),
idea que luego desarrollará en Más allá de lo apenas
moderno (1973). Revela así un amor nietzschiano por lo paradojal
que se capta en algunas de sus crónicas de aprendiz, escritas en
Nueva York al comienzo de los años veinte. En una de ellas exalta
el estereotipo iluminista (el alfabetismo constituye la mayor realización
de un pueblo) porque de su extrañamiento y desfamiliarización
deriva el acceso a alguna verdad, por ejemplo, la de una mayor creatividad
en los sectores iletrados de la cultura. Contra la premisa “blanca”
de educar al soberano, Freyre reivindica la mulatización del mundo
civilizado.
Recife-París
Es esa misma reversibilidad entre lo factual y lo ficcional, que disocia
la experiencia de cualquier empirismo y le devuelve volumen de lenguaje
a toda representación, lo que lleva a Roland Barthes a ver en la
obra de Freyre un modelo de escritura política. En la reseña
de Casa grande... (que en francés tiene un título demasiado
hegeliano, Maîtres et esclaves) publicada por Lettres Nouvelles
en 1953, destaca Barthes que “introducir la explicación en
el mito es para el intelectual la única manera eficaz de militar”.
La observación nada tiene de gratuito y nos permite, en cambio,
reconocer los tenues rasgos de una cierta brasileñización
europea de posguerra. Así como Tristes trópicos, el libro
de Lévi-Strauss escrito en Brasil bajo la dictadura de Vargas,
propone que entre fuerzas activas y reactivas, entre inclusión
y exclusión o, para decirlo con los términos usados por
su autor (que, en rigor, son de un poeta, Oswald de Andrade) entre lo
antropofágico y lo antropoemético existe rigurosa complementariedad,
del mismo modo, en Casa grande & senzala podríamos leer la
matriz de una escritura política que, para diferenciarse de la
fenomenología, el mismo Roland Barthes activaría en sus
Mitologías.
En efecto, como ante Michelet, Barthes no sólo se encanta por el
valor metodológico de Freyre, parangonable al de Marc Bloch o Lucien
Febvre, sino que se apropia de la fusión operada con elementos
oriundos de la salud o la dietética que, en última instancia,
conforman la cuadratura del círculo de todo historiador. Así,
a juicio del futuro semiólogo, “el libro de Freyre está
como dinamitado de hechos concretos, recogidos mucho másallá
del documento escrito o la observación turística, en una
ecología brasileña enteramente subyugada por la proximidad
de su prehistoria étnica”. Por esa atención al dato
específico, por el interés en una sexología en escala
histórica, en suma, por la atracción hacia lo heterogéneo,
que era también la marca registrada de Bataille y los escritores
nucleados por la revista Documents, es fácil reconocer en el historiador
cultural Roland Barthes los móviles de una pasión teórica
que, más tarde, él mismo nos ofrecerá en Ensayos
críticos, Sade, Fourier, Loyola o Lo obvio y lo obtuso.
Digámoslo de otro modo: si Cardoso subraya el carácter gregariamente
nacional que tienen las ficciones de Freyre, también podríamos,
con la escala de los años transcurridos, releer los elogios barthesianos
a la innovación, a la inteligencia y al rigor pero, no menos, al
coraje y al combate “brasileños” de Freyre como una manera
de acentuar las marcas de enunciación que se volverían indisociables
del estructuralismo. En pocas palabras, son las estrategias ficcionales
a través de las cuales Freyre funda lo nacional brasileño
las que nos permitirán, justamente con la abstracción del
tiempo, hablar de un estructuralismo “francés” inequívocamente
representado por el mismo Barthes.
Todo el esfuerzo de Freyre coincide por tanto con lo que Leiris, Caillois,
Bataille y sus discípulos ensayarán en los años de
la guerra: fingirse extranjeros a la sociedad a la que pertenecen, pero
que simultáneamente describen. Este hecho, marca de una revolución
sociológica que crea la antropología urbana, se asienta,
como se ve, en una ambivalencia valorativa (el dato escindido, dual y
baudelairianamente moderno de Freyre y de cierto modernismo tardío
en Brasil).
Gilberto Freyre trabaja con testimonios indirectos: elige, como Borges,
los relatos de viajeros europeos para, a partir de apropiaciones que guardan
similitud con el ready-made vanguardista, hacerles decir a los testimonios
lo que hasta entonces no decían. Pero en ese acto de traducción,
el mismo testimonio se modifica y encuentra su razón de ser, su
más-allá-del-documento. El testimonio lo es siempre de un
proceso de desubjetivación y, en el caso de Freyre, esa desubjetivación
tiene un nombre: lo híbrido.
Culturas híbridas
Siendo lector pionero de Fernando Ortiz, cuyo concepto de transculturación
cita ya en una conferencia de los años 30, se vuelca en Casa grande
& senzala hacia el hibridismo cultural, de origen portugués,
suerte de “bicontinentalidad que corresponde en población
tan vaga e incierta a la bisexualidad en el individuo”. A través
de la proliferación diseminada de lo híbrido, critica, en
el fondo, el concepto todavía iluminista de transculturación,
que reduce lo cultural a lo letrado y éste a lo urbano-colonial.
Más que indicar un sentido, una dirección o una evolución
para las prácticas culturales, el hibridismo no señala límites
sino umbrales. No arma conjuntos aunque se interesa por la des-colección
antropológica, en atención a la prominencia de los usos
culturales y de las prácticas etnográficas que, con Clifford,
podríamos llamar surrealistas. No fija un lugar inequívoco
para las nuevas subjetividades sino que estimula, al contrario, el nomadismo
y la inserción doble. Es decir, afirma, ambivalentemente, una substancia
específica (lo colonial es un lugar enunciativo), pero también
la ausencia de identidad como materialidad (el sujeto es mera posicionalidad
discursiva).
Como se puede observar, las premisas de hibridismo cultural de Freyre
están más próximas del concepto de hymen de Derrida
que de las oposiciones binarias de Lévi-Strauss y no debe sorprendernos
por tanto que un crítico como el indo-británico Homi Bhabha
sea, a su modo, aunqueinvoluntariamente, un heredero de Freyre. Por eso,
cuando escribe El lugar de la cultura (1994) Bhabha está, de cierto
modo, atendiendo al pedido de Cardoso: mostrar que en las sociedades globalizadas
el lugar de la cultura es aquel hiato, que sin embargo es también
himen, que une especulación y periferia, acumulación y deyecto.
Son buenos motivos para releer a Gilberto Freyre y encontrarles nuevo
lugar a sus reflexiones.
La
integración cultural
como bandera
por
Daniel Link
Gilberto de Melo Freyre
nació en Recife el 15 de marzo de 1900 en el seno de una familia
de la alta burguesía pernambucana. Concluyó sus estudios
secundarios en 1917 y partió inmediatamente hacia los Estados Unidos,
donde ya estudiaba su hermano mayor. Allí realizó estudios
en ciencias políticas. Como estudiante de posgrado fue discípulo
del antropólogo Franz Boas y del sociólogo Franklin Giddings
en Columbia (Baltimore). Espíritu inquieto, Freyre fue amigo del
filósofo John Dewey y los poetas William Butler Yeats y Amy Lowell.
Vuelto a Brasil en 1923 organiza, tres años después, el
I Congreso Brasileño de Regionalismo, de tendencias contrarias
a las de la Semana de Arte Moderno realizada cuatro años antes
en San Pablo. Durante ese congreso lanzó su Manifiesto regionalista,
base de un movimiento cultural antimodernista, al que se suman los escritores
nordestinos José Américo de Almeida, Jorge de Lima, Luís
Jardim y José Lins do Rego. En 1930, como consecuencia del proceso
que llevaría a Getulio Vargas al poder, Gilberto Freyre se exilia
voluntariamente. En 1932 fue profesor visitante en Stanford (California),
donde recopiló información para sus investigaciones sobre
las imágenes de Brasil en los textos de viajeros. Al año
siguiente, ya de vuelta en Recife, publica Casa grande e senzala (la palabra
senzala designa a las barracas en las que vivián los esclavos).
En 1942, ya consagrado como escritor, fue elegido para el consejo de la
American Philosophical Association y para el consejo de los Archives de
Philosophie du Droit et de Sociologie de Paris. En 1945 accede a una banca
como constituyente, lo que le permite introducir importantes enmiendas
en el proyecto constitucional. A su iniciativa se deben los artículos
relativos al orden económico y social y a los derechos de los naturalizados
en la Carta Magna brasileña de 1946. Innumerables son sus intervenciones
y publicaciones por esos años, a medida que su fama internacional
crece sin pausa. En 1960 la Academia Brasileña de Letras le otorga
un premio a la totalidad de su obra, que comienza a suscitar la atención
de intelectuales europeos de la talla de Roland Barthes.
La década del setenta lo encuentra integrando el Consejo Federal
de Cultura a pedido del presidente Emilio Garrastazu Médici. Por
esos años, y ante las fuertes críticas de los intelectuales
de izquierda, declara ser “un anarquista constructivo (excluyendo
las bombas y los atentados), à la Bertrand Russel y à la
George Sorel”. En abril de 1976 se declara a favor de un Estado “asistencialista,
no patriarcal” y de un “planeamiento flexible, sin tecnocracia
ni centralización”. Su obra se estudia en las principales
universidades de Europa y los Estados Unidos como una contribución
decisiva al estudio de las razas y la “tropicología”,
especialidad que contribuyó a consolidar. Su obra abarca prácticamente
treinta libros, entre los cuales se cuentan los fundamentales Casa grande
e senzala de 1933 (con traducciones al inglés, francés,
alemán, castellano, alemán e italiano), Nordeste (1937,
traducido al castellano, francés e italiano), Interpretación
de Brasil (1945), Aventura e rotina (1953) y Prefácios desgarrados
(1978). Nordeste aparece en Buenos Aires en 1943. De Interpretación
de Brasil hay edición mexicana de 1945 y en la misma década
Freyre publica dos opúsculos porteños, “Euclides da
Cunha” en 1941 y “Una cultura amenazada” en 1943. Victoria
Ocampo publica como adelanto en el número 105 de Sur el prefacio
de Casa grande, cuya traducción argentina es de ese mismo año
y que tendrá enorme influencia, por ejemplo, en la obra de Murena.
La Nación publicó en la década del 40 una serie de
artículos escritos especialmente por Freyre para el diario de los
Mitre: “Interamericanismo” (8 de febrero de 1942); “Americanismo
e hispanismo” (12 de abril de 1942); “Un nuevo humanismo en
el Brasil: el científico” (10 de mayo de 1942); “Un paladín
del moderno humanismo brasileño: Euclides da Cunha” (12 de
julio de 1942); “Prudencia portuguesa” (6 de setiembre de 1942);
“Aspecto religioso de la formación del Brasil” (27 de
setiembre de 1942) y una serie de reseñas sobre libros brasileños
de actualidad, todo lo que no hace sino dar cuenta de una fluidez en las
relaciones culturales entre Argentina y Brasil que hoy –en tiempos
de Mercosur y de globalización neoliberal– parecen sólo
una quimera o una demostración de la paradoja que ha hecho de América
Latina una idea al uso de los canales de cable con sede en Miami y de
la circulación de ideas un mero efecto de la fragmentación
de los mercados.
arriba
|