|
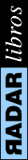
|
Por
Daniel Link
LUNES
Querido Foucault:
Cuando era chico, mis mapas eran los mejores del colegio. Los hacía
mi papá –que ahora está muerto–, en papel de calcar
con tintas chinas de diferentes colores. Particularmente brillante fue
mi exposición de los Estados Unidos, con mapas trazados a gran
escala en cartulina blanca. En algún momento de mi vida (sin explicación)
mi padre dejó de dibujar para mí y supongo que, desde entonces,
no he hecho sino esperar que alguien trazara los mapas que yo, sucesivamente,
iba necesitando para moverme por el mundo: Enrique Pezzoni, Roland Barthes,
Gilles Deleuze, vos mismo.
Ahora llega a mis manos Defender la sociedad, ese curso que dictaste en
1975 y 1976 en el Collège de France y que, de pronto, me devolvió
la conciencia de que había andado, en los últimos años,
sin esos mapas que me orientaban por los caminos de la vida.
Mientras leía este curso bellamente editado por dos de tus fieles
alumnos, François Ewald y Alessandro Fontana, no podía sino
dejar de reprocharme que, la primera vez que estuve en París, vos
ya no estuvieras allí y yo no hubiera podido ir a escucharte. En
cambio, recalé (sin demasiado entusiasmo) en el seminario del “enemigo”
Derrida. El azar quiso que, antes de una de sus clases, los dos coincidiéramos
en mingitorios contiguos en la École de Hautes Etudes en Sciences
Sociales. Desprecié esa burla del destino que me ponía al
lado de quien menos me interesaba, aquel que vos habías tan sabiamente
destruido, con palabras tan bellas, en “Mi cuerpo, ese papel, ese
fuego” (1972), por muchos años uno de mis textos de cabecera,
junto con “Qué es un autor” (1969), donde también
te dedicabas a dinamitar las odiosas premisas derrideanas. Desprecié
esa burla del destino que me ponía ante una liturgia aburrida,
ante palabras que ya conocía y no me servían sino para recordar
años pasados: la melancolía.
Si necesitaba mapas que me orientaran en la selva del mundo y ordenaran
los caminos de mi espíritu un poco trastornado, nunca encontré
ningún mapa más delicado o más bello que los tuyos.
Ahora leo Defender la sociedad y abomino del destino que no me dejó
que asistiera a ninguna de tus clases. Y te extraño como sólo
puedo extrañar a esos hombres que hicieron mapas para mí.
MARTES
Querido Michel:
En la primaria tenía un amigo, el Loco Bergman, con quien inventábamos
mapas de “tesoros escondidos” que nos dedicábamos a buscar
con pasión maníaca (primero los envejecíamos y después
olvidábamos que los habíamos hecho nosotros para encontrarlos
más tarde “por azar”). Había algo del orden de
la inversión en nuestro juego: invertíamos la realidad y
la ficción y después, con una pirueta incomprensible, invertíamos
otra vez la ficción y la realidad porque, en efecto, encontrábamos
esos tesoros.Alguna vez aprendí que el truco de Marx para volverse
famoso fue utilizar el sencillo dispositivo de invertir el conocimiento
existente para transformarlo en otra cosa. Contra la certeza hegeliana
de que el Estado es la fuerza que da forma a la sociedad civil, Marx venía
a afirmar que era la sociedad civil (o, mejor, la lucha de clases) lo
que determinaba la forma del Estado. Al mismo tiempo yo leía Las
palabras y las cosas (1966) –de entre tus libros, el que más
me costó entender– y disfrutaba tanto del análisis
de Las Meninas (que comparaba con el de Severo Sarduy) como de la boutade
de escribir que el pensamiento de Marx no era sino una tormenta en un
vaso de agua. Vos también habías entendido (y asimilado)
la lección marxiana de pensar por inversiones. De ahí tus
dos grandes operaciones respecto del poder y de la sexualidad.
Vos decías que el poder, al revés de lo que siempre se había
planteado, no adopta una forma piramidal de distribución social,
desde el soberano hasta los estratos más bajos de la sociedad,
sino que se ejerce capilarmente, localmente. Lo que se llama una “microfísica
de poder”, decías, supone tanto tácticas locales o
capilares de ejercicio del poder como de resistencia a sus coacciones.
Que el Estado se aprovechara, luego, de esos “dispositivos de disciplinamiento”
era una historia secundaria, terrible en sus efectos, pero secundaria.
Eso se leía en las estremecedoras y bellas páginas de Vigilar
y castigar (1975) –¿te sorprendería, te daría
risa que hoy los jóvenes lean ese libro con el mismo fervor con
que antes se consumía el Zarathustra de Nietzsche?– y eso
se lee en este curso que ahora me devuelve tu pensamiento, Defender la
sociedad.
En otro de tus libros gloriosos, la Historia de la sexualidad (1976),
decías (contra el sentido corriente, que venía de Marcuse
y de Reich, de Mayo del ‘68) que no había que pensar que el
poder se inscribiera en los cuerpos reprimiendo la sexualidad. Muy por
el contrario, lo que el poder hace con la sexualidad es hacerla estallar,
multiplicarla (a través de la confesión católica,
a través del habla apenada del paciente psicoanalítico).
El poder es coactivo, pero lo que ordena no es callar la sexualidad sino
exponerla, multiplicar el discurso que la sostiene. El poder multiplica
el carácter único de esa experiencia mediante la continua
invención de clases de sexualidades “perversas” (y te
gustaba hacer la arqueología y el catálogo de esas perversiones,
desde la Historia de la locura en la época clásica de 1961
hasta la Historia de la sexualidad). De ese modo (y en ese punto coincidías,
tal vez sin saberlo, con Pasolini, otro de los “grandes” que
yo espiaba por el ojo de la cerradura) el poder le quita a la sexualidad
su potencia sagrada y, por lo tanto, subversiva.
Los mapas que trazabas habían comprendido tal vez mejor que nadie
la lección de Marx: en la inversión del conocimiento previo,
en el esfuerzo que supone obligarse a pensar en contra, encontrabas la
garantía de la vitalidad de tu propia pensatividad, de tu práctica
política y de las verdades que procurabas enseñarnos.
Tu actitud paradójica es una herencia difícil de resolver
para nosotros. Si habías invertido a Marx y a Weber, para seguir
tu ejemplo (tus mapas, tus caminos) sólo nos quedaba invertir tu
pensamiento y volver a Marx o a Weber. Muchos de nosotros, en efecto,
cuando ya no nos quedaba ni Deleuze como consuelo, nos volvimos weberianos.
Otros seguimos sosteniendo a Marx, pero con mucha aprensión y mucho
miedo de estar equivocándonos de rumbo. Otros, porque vos en cierto
modo así lo autorizabas en “Qué es un autor”,
seguían enganchados en las teorías de Lacan. Si estuvieras
aquí, seguirías dibujando nuestros mapas y no tendríamos
estas incertidumbres dolorosas: ¿Cómo es legítimo
actuar, Michel, cuál es nuestro camino?
MIÉRCOLES
Michelle:
Alguna vez alguien me contó que, cuando ibas a una fiesta –vos,
que tenías esa cara tan de película de terror de clase B–
te disfrazabas de Carmen Miranda. Ignoro si había algún
fundamento de verdad en ese chisme, pero me hubiera gustado encontrarte
así en alguna fiesta. Diste una serie de conferencias en Río
de Janeiro y supongo que te habrán alojado en el Hotel Gloria.
Tampoco estuve en esas conferencias de 1974 (recopiladas en La verdad
y las formas jurídicas), pero me hubiera encantado ver cómo
te las arreglabas para responder los comentarios hostiles de los cariocas
presentes. Defender la sociedad es el primero de tus cursos que leo: pensaba
que no tenía mayor interés revisitar esos mapas ya conocidos.
Ahora me doy cuenta de que me equivocaba: en la transcripción de
la palabra que pronunciaste públicamente encuentro un estilo pedagógico
que intenté siempre copiarte (como cuando, en La verdad y las formas
jurídicas proponés ese juego, esa adivinanza sobre una institución
aterradora que controla todo el tiempo de los hombres y mujeres que encierra.
“¿Qué es esto?”, interrogabas, “¿Qué
puede ser?” Una fábrica: la utopía capitalista en su
momento más triunfante y más cínico).
Qué ganas, ahora, de haber estado en una de tus clases y contestar
con solvencia una de esas preguntas tramposas que, por puro placer estético,
lanzabas a una audiencia atónita. Me acuerdo también de
esa entrevista en que un historiador te revelaba un dato que ignorabas:
la fecha exacta en que se inventó la mamadera, lo que disparaba
hacia adelante el mapa que estabas tratando por entonces, en relación
con la formación de la familia moderna. “¡Que el cielo
se desmorone sobre mí!”, exclamaste muerto de risa y un poco
encabronado porque esa fecha se te había escapado.
Qué ganas de haber sido tu mejor alumno, de haberte regalado un
dato por vos desconocido, qué ganas de haberte encontrado –después
de hablarte con precisión y petulancia juvenil– en una fiesta,
disfrazado de Carmen Miranda, mudo de asombro ante el espectáculo
solemne que seguramente dabas. Michel, Michel, qué ganas de haber
estado en un rincón, en esa fiesta.
JUEVES
Querido Foucault:
En un texto injusto, Jürgen Habermas te ponía del lado de
los jóvenes conservadores, como si fueras un aliado sofisticado
de los neoconservadores que proclamaban, durante la década del
ochenta, el fin de la modernidad y la necesidad de acabar con la rebeldía
y el hedonismo. Nunca respondiste a esa acusación infame y el propio
Habermas tuvo que corregir su apreciación. Después de todo,
en “Qué es la ilustración” (1983) habías
deslizado, como al pasar, que tu forma de entender el mundo encontraba
un antecedente en la teoría crítica desarrollada por los
frankfurterianos de primera generación (de quien el mismo Habermas
se decía heredero).
Una casualidad te llevó a la televisión junto con Noam Chomsky,
tuvieron un diálogo memorable que Mistou Ronat reprodujo en un
libro llamado Conversaciones con Noam Chomsky. El lingüista, el salvaje
científico anarquista, terminó reconociendo que tanto él
como vos estaban intentando dinamitar la misma montaña desde diferentes
ángulos. Nunca terminé de saber si esa metáfora te
gustaba. En todo caso, estaba bien que otra de las cabezas del siglo se
rindiera ante tu habilidad retórica y tu rigor conceptual a prueba
de televisores. Nunca pude ver ese programa. Nunca pude sino imaginar
tus ademanes, las inflexiones de tu voz. Una vez publiqué un libro
que incorporaba a la firma del autor la indicación: “y sus
amigos”. Entre esos amigos estaban un tal Rolando Barto y un tal
Miguel Fucó. Yo era ingenuo, entonces, y no sabía todavía
el abismo de la deuda y la gratitud que, para siempre, se interponía
entre ustedes, misinvoluntarios acreedores, y yo. Ninguna amistad así
es posible. Yo no podía sino repetirte, usar tus mapas.
VIERNES
Querido Michel Foucault:
Una cosa es la disciplina, decís en Defender la sociedad, y otra
cosa es la soberanía. También insistís en invertir
el aforismo de Clausewitz: no es que la guerra sea la continuación
de la política por otros medios, sino que la política es
la guerra librada por otros medios (“La ley no nace de la naturaleza,
junto a los manantiales que frecuentan los primeros pastores; la ley nace
de las batallas reales, de las victorias, las masacres, las conquistas
que tienen su fecha y sus héroes de horror”).
El mapa que trazabas no servía para descubrir algún tesoro
–como sí lo eran La arqueología del saber (1969), “La
vida de los hombres infames” (1977) o el “Prefacio a la transgresión”
(1963), que memorizábamos como si se tratara de poemas. Venías
a decirnos que hacían falta mapas estratégicos, mapas de
combate, porque estábamos en guerra permanente (y la paz era, en
ese sentido, la peor de las batallas, la más solapada y la más
mezquina). El terreno estaba minado por el enemigo: había que tener
un gran cuidado.
Porque insististe en desarrollar un cierto activismo político en
relación con las prisiones y sus efectos sobre el cuerpo de los
delincuentes, muchos de nosotros fuimos a las cárceles, a ver,
a escuchar, a hablar. ¿Pensábamos encontrar a nuestro propio
Pierre Rivière? Ibamos como si fuéramos la avanzada de un
ejército disperso en una guerra nunca declarada. Yo estuve en la
cárcel de San Nicolás y sentí miedo y asco cuando
pude comprobar la forma en que la disciplina (y también la soberanía)
operaban sobre esos cuerpos. Vos ya lo sabías, yo tuve que aprenderlo.
Después conociste Estados Unidos, California, la democracia que
había fascinado a Tocqueville. La doctrina de la corrección
política te acosaba (¡tan luego a vos!) para que hablaras
de tu sexualidad e hicieras públicas tus “inclinaciones”.
Con qué repugnancia habrás recibido esas demandas que no
hacían, en última instancia, sino volverte víctima
del dispositivo que vos mismo habías descripto y descalificado.
Uno de tus biógrafos, James Miller (La pasión de Michel
Foucault, 1992) intentó sostener el relato de tu vida a partir
de tu muerte, víctima del sida. Insinuaba que seguiste teniendo
relaciones sexuales “descuidadas” luego de conocer tu diagnóstico,
fatal en ese entonces. Insinuaba que tus últimos textos debían
leerse en relación con la fascinación que las prácticas
sadomasoquistas habían despertado en vos. Ya no te disfrazabas
de Carmen Miranda sino de Tom de Finlandia.
No es que Miller no te quisiera tanto como nosotros; es que no entendía
los mapas, se equivocaba en la comprensión del alcance de la guerra
que estabas sosteniendo y se ponía del lado de la moral que, vos
lo sabías, Nietzsche ya había desmontado para siempre. ¿Cómo
ibas vos, que estabas tanto más allá, que eras prácticamente
un nuevo Sartre, a ser acusado de “faltas” a la corrección
política?
Hay que reprocharte, eso sí, tu impaciencia, tu ansiedad, tu indisciplina.
Diez años después te hubieras contagiado de todos modos,
pero habrías sobrevivido como un mutante conectado para siempre
a la máquina farmacológica. ¿Habrías aceptado
esa mutación o habrías emprendido un nuevo viaje a los Tahumaras?
No lo sé. Pero, si estuvieras vivo, sé que yo seguiría
teniendo los mejores mapas de la escuela. O, al menos, la esperanza de
tener a quien pedírselos.
SáBADO
Foucault:
Cuando asumiste tu cátedra en el Collège de France pronunciaste
una “Lección inaugural” de una belleza que mataba la
igualmente célebre Lección (1977) de Roland Barthes. El
orden del discurso (1971) –como La verdad y las formas jurídicas,
como las polémicas que tanto te gustaba mantener, y publicar, con
los diferentes sectores de la izquierda, como estos cursos que ahora,
felizmente, se publican– es un mapa interior de tu propio pensamiento.
“¿Hay que continuar?”, te preguntabas siguiendo a Beckett.
“Y sí, y sí”, decías. Pero lo ideal, agregabas,
sería si se pudiera comenzar a hablar como si no estuviera hablando
uno –esa repugnancia al nombre propio, al nombre del padre, a la
marca de fábrica– sino como si se estuviera continuando un
discurso que había empezado antes y que uno, sencillamente, se
encargaba de seguir.
Mapas de tu pensamiento: lo que habías hecho, lo que ibas a intentar
hacer. El primer tomo de la Historia de la sexualidad, nos dijiste en
el segundo tomo, estaba todo mal planteado. ¿Hay que continuar?
Sí, hay que continuar, sobre todo con la valentía de poder
pensar en contra del propio pensamiento.
Los historiadores no te entendían, los filósofos ironizaban
sobre tu obra, los analistas del discurso te robaban todo lo que decías
–sin confesarlo nunca–, los profesores de literatura envidiaban
tu prosa, las formaciones guerrilleras en América latina te leían
a escondidas. Siempre estabas ahí. No trazando planes, porque no
eras un planificador, sino dibujando mapas, porque eras un topógrafo.
De Deleuze amabas, entre otras, la idea de “enunciación colectiva”
y por eso rechazabas la elitista insinuación marxiana de que el
pueblo es el corazón de la revolución y los intelectuales
su cabeza. Si el poder es microfísico, hay que resistir microscópicamente
a ese poder. Que cada cual encuentre los conceptos y las palabras para
resistir a los dispositivos de disciplinamiento que pasan por su cuerpo.
No eras un planificador: no había nada que planificar. La guerra
estaba declarada en todos los frentes y sencillamente había que
trazar los mapas de esa zona de combate que es nuestro presente.
¿Qué otra cosa es la filosofía sino interrogar la
propia actualidad?, dijiste. Y esa interrogación era intensa y
obsesiva en tus escritos aunque pareciera que estabas hablando de otra
cosa, de las falsas luces del siglo XVIII, de las grandes colecciones
del siglo XIX o de la pederastía griega como forma de la pedagogía.
Esa interrogación se vuelve casi misteriosa en Raymond Roussel
(1963) y El pensamiento del afuera (1986), dos libritos cuyas frases repetí
hasta la alucinación.
Ahora parece no haber nadie que nos diga qué preguntas hacerle
a nuestra propia actualidad. Ahora no sabemos a quién pedirle un
mapa para sorprender a la maestra en el colegio. Ahora mi padre está
muerto, Enrique murió, Roland Barthes fue atropellado por la camioneta
de una lavandería, Deleuze se tiró por una ventana y vos
te aventuraste a dejarnos irremediablemente solos, tal vez porque creíste
que podíamos empezar a dibujar nuestros propios mapas.
Pero el luto no se ha terminado. Defender la sociedad, además de
recordarnos lo seductor que siempre fue tu pensamiento, sirve para hacernos
sentir más huérfanos que nunca. Nos queda, claro, el consuelo
de leerte y de acordarnos de ese grito de batalla (y de fastidio) que
escribiste en El orden del discurso: “¡Qué importa quién
habla! ¡Qué importa quién habla!”. Tal vez eso
nos permita imaginar que, puestos a hablar, es tu voz la que se oye, y
es tu risa la que vibra en la nuestra, y son los mapas minuciosos que
trazaste, Michel, querido Foucault, los que siguen ordenando nuestros
pasos.
arriba
|