|
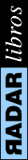
|
Por
Alan Pauls
El 12 de junio de 1900, Freud le escribe a Fliess: “¿Crees
tú realmente que algún día habrá sobre esta
casa una placa de mármol en la que se pueda leer: Es en esta casa
donde el 24 de julio de 1895 se le reveló al doctor Sigmund Freud
el misterio del sueño?”. Han pasado ya siete meses desde la
publicación de La interpretación de los sueños y
esa encarnizada mezcla de superhombre voraz y de resentido que es Freud
rumia la idea de que acaso la posteridad le confiera el reconocimiento
que el presente le niega. Ese flirteo con las deliciosas sanciones postreras
no es nuevo en él; forma parte de su programa de pionero, donde
se aparea al mismo tiempo con el entusiasmo y la ira, con la ambición
y el desencanto, y es a menudo el móvil ciego, pero incondicional
que impulsa los movimientos más arriesgados de su deseo de saber.
En junio de 1900, sin embargo, el sueño de una posteridad justa
parece responder también a una coyuntura desalentadora: la indiferencia
con que el mundo acaba de recibir la aparición de su última
obra; el libro que desnuda por primera vez la naturaleza, el funcionamiento
y los entretelones singulares de una galaxia llamada Inconsciente.
Franz Deuticke, la casa editora de Viena, imprimió una edición
de 600 ejemplares. Vendió 123 en las primeras seis semanas y apenas
228 en los dos años siguientes; recién agotará la
tirada original al cabo de ocho largos años. Los artículos
que reseñan el libro son raros o directamente desfavorables. El
Zeit, el diario más importante de Viena, lo trata con desdén,
y sólo el Berliner Tageblatt parece celebrar, aunque en tono cauteloso,
la extraña clase de revolución que encierra. No hay indignación
ni escándalos; al lado de la controversia que despertarán
sólo cinco años más tarde los Tres ensayos sobre
la teoría sexual, el efecto de la Traumdeutung –”un libro
místico que da la espalda a la ciencia”, como lo describieron
los neurólogos más quisquillosos– es de una prodigiosa
insipidez. No era ésa la recepción que Freud tenía
en mente cuando en 1898, sumergido en su redacción, se regocijaba
“interiormente por todas las ‘agachadas de cabeza’ que
suscitarán las indiscreciones y las audacias que encierra”,
y tampoco la que hace prever la pompa desafiante del epígrafe de
Virgilio con que finalmente lo encabezó: “Si no puedo convencer
a los dioses superiores, conmoveré a los infernales”. Sólo
que en vez de resistir, polemizar o poner el grito en el cielo por sus
hipótesis teóricas, los primeros lectores del libro se dedican
a glosar las defecciones de su erudición. El 12 de noviembre, cuando
la Traumdeutung lleva apenas ocho días en la calle, Freud escribe
a Fliess: “Me señalan ahora errores ridículos (...)
Escribí que Schiller había nacido en Marburg cuando nació
en Marbach. Ya te he hablado del padre de Aníbal, al que llamé
Asdrúbal en vez de Amílcar. No se trata de errores de memoria
sino de desplazamientos y de síntomas. La crítica no encontrará
nada mejor que hacer que subrayar esas cosas, que de negligencias no tienen
nada”. Buen ejemplo de la lógica tortuosa con la que Freud
ya está experimentando: se equivoca “a propósito”;
la crítica toma por simples errores lo que en realidad es síntoma
puro -.es decir: efecto de sentido-. y lo que hace Freud, una vez más,
es apostar a la posteridad: diferir la solución pública
del enigma un par de años, hasta que la Psicopatología de
la vida cotidiana (1901) establezca el marco conceptual en el que los
“errores” ya no son vacíos de sentido sino efusiones
fulgurantes de una significación que tiene lugar en otro lado.
La Psicopatología ya está implícita en la Traumdeutung,
pero sólo una operación de retroactividad permitirá
leerla. ¿No es algo parecido a lo que hace Deuticke, el influenciable
editor de Freud, cuando inscribe en la primera edición dellibro
una fecha falsa -.1900 en vez de 1899-., absolviéndolo de cerrar
un siglo y “condenándolo”, en cambio, a abrir otro?
La
posteridad –encarnada en el gobierno de la ciudad de Viena–
recién realizó el anhelo freudiano a mediados de los años
80, cuando colocó la famosa placa de mármol en la villa
Bellevue, un ex casino cercano a Kahlenberg donde la familia Freud solía
pasar sus vacaciones a fines del siglo XIX. Lo que sucedió allí
en julio de 1895 ya es un clásico de la mitología psi. En
la noche del 23 al 24, Freud tiene el sueño de morbosa mundanidad
que pasará a la historia como el “sueño de la inyección
a Irma”. Dedica todo el 24 a descifrarlo: lo recuerda, lo transcribe,
lo despedaza en frases o secuencias de frases, pequeñas unidades
significativas que asocia con hechos del presente o del pasado inmediato,
y a medida que lo hace estallar, abriendo cada uno de sus poros a la idea,
el recuerdo, el incidente o la emoción que atraen, Freud va marcando
el pulso de una insistencia, la repetición de un elemento temático
que parece sobrevivir a la dispersión, hasta que el texto del sueño
termina, termina también su interpretación y Freud, tres
años antes de sentarse a escribir La interpretación de los
sueños, pone fin al primer análisis “completo”
de un sueño propio.
El sueño de la inyección a Irma es el que abre de hecho
el libro y el que lo redime de su primer capítulo, una abrumadora
introducción histórica en la que Freud, tratando de despegarse
de la tradición onirocrítica, de Artemidoro de Dalcis a
Havelock Ellis, no hace más que evidenciar todo lo que le debe.
Es un sueño emblemático por partida triple: el que Freud
eligió para decidir cuándo su “libro de los sueños”
había empezado a escribirse; el que la comunidad psicoanalítica
parece invocar por reflejo cada vez que se menciona la palabra “sueño”;
y también el que da el tono de todos los sueños que aparecerán
a lo largo del libro, definiendo al mismo tiempo una narrativa, una estética
y hasta una sociología oníricas muy particulares.
La acción del sueño transcurre en los amplios salones de
Bellevue. Freud, que ofrece una recepción, reconoce entre sus invitados
a Irma, una joven paciente sobre la que se abalanza para reprocharle que
no haya aceptado la “solución”. “Si todavía
tienes dolores”, le dice, “es exclusivamente por tu culpa”.
Pero Irma vuelve a quejarse ante él: la garganta y el estómago
siguen doliéndole. Freud, inquieto, la ve pálida, teme haber
pasado por alto “algo orgánico”. La lleva junto a una
ventana, le hace abrir la boca y descubre en el fondo de su garganta una
gran mancha blanca y unas “singulares escaras grisáceas”,
cuya forma evoca la de los cornetes nasales. Freud llama a otro médico,
M., también pálido, que confirma la observación.
Se suman al improvisado simposio dos amigos de Freud, Otto y Leopoldo,
y al percutir a Irma por encima de la blusa este último detecta
“una zona de macidez y una parte de la piel infiltrada, en el hombro
izquierdo”. “Es una infección”, diagnostica M.,
que tranquiliza enseguida a sus colegas: “No hay cuidado: sobrevendrá
una disentería y se eliminará el veneno”. Todos, de
pronto, parecen conocer también el origen de la infección:
es la inyección que terminó dando título al sueño,
un preparado “a base de propil, propilena..., ácido propiónico...,
trimetilamina” .-Freud ve la fórmula en el sueño, “impresa
en gruesos caracteres”-. que Otto le inoculó algún
tiempo atrás, sin advertir que la jeringa estaba sucia.
Más de cien años después de esta legendaria velada,
todos somos hermeneutas profesionales y salvajes: para entender la clave
del sueño nos basta con la información contextual que Freud
consigna antes de transcribirlo. Irma es una histérica freudiana
típica y en el verano de1895 acaba de terminar su cura “con
un éxito parcial: quedó libre de su angustia histérica,
pero no de todos sus síntomas somáticos”. Otto, amigo
de Freud, llega a Bellevue después de haberla visitado. “Está
mejor, pero no del todo”, dice. Freud se ofusca; toma las palabras
de Otto como una crítica velada a la cura y la atribuye a la mala
predisposición de la familia de Irma hacia el tratamiento. A la
noche –la noche del 23 de julio–, Freud redacta la historia
clínica de Irma para enviársela al doctor M., “la personalidad
que solía dar el tono en nuestro círculo”. El sueño
–el primero de los “sueños de mala praxis” que recorren
La interpretación, testimonio de la precaria cientificidad del
psicoanálisis a fines del siglo XX–, despliega la paranoia
de Freud, pero también la resuelve: no es él, Freud, el
responsable de los dolores de Irma, sino Otto, el mismo Otto que la víspera
martirizó a Freud con su observación insidiosa sobre el
estado de Irma. “El sueño me venga de él”, escribe
Freud, “volviendo en contra suya sus reproches”. Pero el sueño
de la inyección a Irma es también el ombligo que comunica
el texto de La interpretación de los sueños con la vida
de Freud, con el proceso de su autoanálisis –que coincide
con la etapa de escritura del libro– y con la relación transferencial
que lo une al otorrinolaringólogo Fliess, fascinante freak del
primer psicoanálisis que durante quince años funciona para
Freud como el Gran Interlocutor de su investigación. Freud lo cita
sin nombrarlo a propósito de la trimetilamina: “Y este buen
amigo mío, que tan importante papel desempeña en mi vida,
¿no habrá de intervenir aún más en el conjunto
de ideas de mi sueño? Desde luego: posee especialísimos
conocimientos sobre las afecciones que se inician en la nariz o en las
cavidades vecinas, y ha aportado a la Ciencia el descubrimiento de singularísimas
relaciones de los cornetes nasales con los órganos sexuales femeninos
(Las tres escaras grisáceas que advierto en la garganta de Irma)”.
Mucho del clima inquietante que se respira en la Traumdeutung –en
los sueños, pero también fuera de ellos, en las infidencias,
siempre controladas pero perturbadoras, con que Freud los glosa–
proviene de Fliess, de su figura equívoca, siempre al borde del
delirio, de sus teorías disparatadas y de la influencia siniestra
que ejerce sobre Freud. Tal vez haya que matizar la versión según
la cual la Irma del sueño fue en realidad Emma Eckstein, una paciente
cuya mandíbula Freud, en el colmo de su amor de transferencia,
confió al bisturí del intrépido Fliess, con los resultados
del caso: impericia médica, una inflamación, una “hemorragia
cataclísmica” –y Freud “encubre” a Fliess y
Emma se hace psicoanalista. Pero es a Fliess –esta vez no al especialista
en nariz sino al numerólogo– a quien Freud debe la idea de
dejar el último capítulo de La interpretación sembrado
de 2467 errores, cifra en la que Freud, al parecer, entreveía cierta
clave sobre su retiro del mundo.
El resto –la extraña noche con luz, el racimo de médicos
que, como en una versión vampírica de La lección
de anatomía, se agolpan alrededor de la garganta de una mujer,
la fusión de clínica y sexualidad, el modo casi gangsteril
en que el cuerpo de médicos estrecha filas para ocultar un desliz
que es como un vicio–, toda esa atmósfera tentadora y malsana,
que por otro lado enrarece a la mayoría de los sueños narrados
en La interpretación, es quizás obra de una forma onírica
histórica, tan vulnerable a la moda, al tiempo y al gusto como
las ficciones literarias, la ropa o la decoración de interiores:
es la manera de soñar centroeuropea, finisecular, secreto-dependiente,
la misma que puede leerse, por ejemplo, en las páginas de Traumnovelle,
el libro que Stanley Kubrick adaptó en Ojos bien cerrados y con
cuyo autor, el austríaco Arthur Schnitzler, contemporáneo
célebre, Freud se negó siempre a entrevistarse, alegando
que lo aterraba la idea de conocer a su doble. Es un onirismo kitsch,
decadente y como enviciado, protagonizado por mujeres pálidas,
siempre al borde de la convulsión, y por médicos maduros
con brilloslúbricos en las pupilas, dispuestos no se sabe si a
examinarlas, violarlas o reciclarlas en algún experimento novedoso,
pero al mismo tiempo nada en él desafía demasiado las convenciones
de la vida diurna: es respetuoso de la continuidad, es cotidiano, es hasta
ordinario. Guionista del Freud que John Huston nunca dirigió, Sartre,
que pensaba incorporar al film muchos de los sueños de La interpretación,
observaba con alguna extrañeza que no tenían “nada
de fantástico ni de misterio” y recomendaba darles un tratamiento
de imagen más realista que, por ejemplo, a la vida real de Freud.
Modelo de todos los sueños y las interpretaciones de la Traumdeutung,
el de la inyección de Irma es el campo quirúrgico donde
Freud depura sus ya clásicas tesis sobre el sueño. 1) El
sueño no es un mero fenómeno orgánico ni una “reacción”
psíquica: tiene un sentido, y por lo tanto se inserta sin problemas
en la serie de actividades mentales de la vigilia; 2) el sentido del sueño
es realizar un deseo (así, todo sueño se funda en el modelo
del “sueño de comodidad”: soñamos que nos levantamos
para no tener que levantarnos, que bebemos cuando tenemos sed, etc.);
3) el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido;
la corrección de la tesis 2 refuta la objeción más
común de la época –¿qué hacer, si soñar
es satisfacernos, con los sueños penosos o angustiantes?–,
obliga a introducir la distinción entre contenido manifiesto y
contenido latente -el primero puede resultar penoso; el segundo es siempre
el cumplimiento de un deseo– y despeja el camino para el gran descubrimiento
freudiano de La interpretación: lo que importa no es tanto lo que
el sueño es sino lo que hace, y lo que hace es deformar, trasponer,
“traducir” el contenido latente al “idioma” del contenido
manifiesto. Para hacer un sueño, dice Freud, hacen falta dos fuerzas:
el deseo inconsciente y la fuerza que lo reprime, la censura, que decide
que el deseo acceda a la conciencia pero disfrazado.
Si La interpretación puede leerse hoy como un texto esencialmente
didáctico, vasta gramática excéntrica plagada de
normas y ejemplos, recciones y usos, casos, reglas y excepciones, es porque
lo que le interesa a Freud es lo mismo que hoy extenúa a sus lectores:
no la naturaleza sino el trabajo del sueño, el mecanismo compulsivo
que lo obliga siempre a seleccionar y apropiarse de materias primas (recuerdos,
restos diurnos, impresiones) para faenarlas, procesarlas, transformarlas
mediante ciertas técnicas privilegiadas (condensación, desplazamiento,
figuración) hasta volverlas literalmente irreconocibles. Leemos
el libro como quien se asoma a una fábrica nocturna y vemos a Freud
–ese Taylor de la industria onírica– paseándose
insomne por sus talleres, vigilando y codificando los métodos y
las técnicas de trabajo, los cambios de la materia, el modo milagrosamente
astuto en que esa usina sin patrón se fija propósitos y
los cumple. Pero esa concepción laboriosa del sueño es sólo
una de las caras nuevas del libro de Freud; la otra, que le es indisociable,
es la interpretación propiamente dicha. Si el trabajo del sueño
consiste en tejer, la interpretación desteje, separa los hilos
que el sueño ha entrelazado, desmonta las piezas del disfraz con
que el deseo se ha abierto paso a la conciencia. El sueño como
máquina de trabajo sólo existe en relación con la
interpretación como máquina de desciframiento.
En rigor, si Freud es el gran maestro de lectura del siglo XX, es porque
lo que nos enseñó, básicamente, es una concepción
suspicaz del sentido (de ahí que su lección traspasara las
fronteras del psicoanálisis y germinara generosamente en campos
como la filosofía, la teoría literaria, la teoría
de la ideología o la lingüística, todos obnubilados
por el problema de la significación). No hay sentido directo, dice
Freud en La interpretación delos sueños; el sentido es desvío,
sesgo, disfraz, oblicuidad: no algo que se da, que se presenta, sino algo
que se construye siempre después, siempre tarde, y de la manera
más paradojal: disipando las máscaras que lo configuran.
“El sueño no pretende tener tanta importancia”, escribió
Freud, “pero sí es importante su valor teórico como
modelo”. A partir de La interpretación, el sueño accede
al estrellato y se convierte en la vía regia al inconsciente: permite
pasar del otro lado del sujeto con facilidad (el sueño como objeto
de análisis reemplaza a la hipnosis como técnica), es un
modelo perfecto para estudiar el funcionamiento de las formaciones del
inconsciente (acto fallido, síntoma, alucinación, delirio)
y es el mejor medio para convencer a los lectores de la existencia del
inconsciente y la pertinencia del psicoanálisis. (Es el costado
“arte conceptual” de la Traumdeutung: mucho antes de que Duchamp
meta su Urinoir en una galería de arte, Freud entroniza una de
las producciones más comunes y cotidianas del espíritu en
el templo de la ciencia; haciendo del sueño su propio ready made,
Freud se vuelve pop: democratiza la locura -”en el sueño nos
comportamos como enfermos mentales”– y sofistica la experiencia
común.)
Freud no dijo sólo que el sueño tiene un sentido; dijo sobre
todo que todo sueño tiene una deuda con el sentido, y que esa deuda
sólo puede saldarse por medio de la interpretación. Si exaltó
nuestras pobres ficciones nocturnas fue para ungirnos como hermeneutas
aficionados, pero full time, sabuesos convencidos de que lo decisivo nunca
está en su lugar sino en otra parte, no importa que hablemos de
un sueño, un juego de palabras, un texto del joven Marx, un programa
de televisión, un cuadro o un número de quiniela. La interpretación
de los sueños consagra al sueño como modelo del sentido
a secas.
Un siglo más tarde, sin embargo, el sueño ya no es lo que
era. Su destino, en más de un sentido, fue el mismo que el de muchas
de las grandes invenciones de las vanguardias: una especie de victoria
a lo Pirro, masiva, inapelable, completamente catastrófica. Del
lado del psicoanálisis, su fuerza de irradiación fue apagándose
a medida que se afirmaba su papel de modelo formal de las producciones
inconscientes, mientras la religión jungiana, por su lado, se lo
apropiaba para consolidar un tedioso reinado de profundidades, almas,
misterios, símbolos universales e interpretaciones anagógicas.
Podría haber resucitado más tarde, con el retorno a Freud
promovido por Lacan, pero el sueño, aun en sus versiones más
literales, seguía presentando un obstáculo difícil
de sortear para el aparato significante lacaniano: el obstáculo
de la imagen, ese callo fenomenológico. Comparado con el lapsus
o el chiste, sus dos austeros ex compañeros de ruta, el sueño
era demasiado visual (demasiado histérico) y estaba demasiado ligado
al orden de la “experiencia” para proporcionar servicios eficaces
a una causa enemiga del reino de lo visible.
Pero si el sueño triunfó masiva y culturalmente, hasta el
extremo de volverse un póster más popular que los horóscopos
o los pósters, fue precisamente gracias a su formidable dimensión
icónica. O –mejor dicho– gracias a la campaña
frenética con que empezaron a promoverla los surrealistas a partir
de mediados de los años 20 (¿por qué no pensar en
ciertos pintores –Dalí, Magritte, De Chirico– como en
los Agulla & Baccetti de la onírica freudiana?). La historia
del desencuentro entre Freud y los surrealistas es conocida: Freud los
llamó “locos integrales”; Breton, tras describirlo como
“un viejito insignificante”, se burló de su “sala
de espera, decorada con cuatro grabados débilmente alegóricos”.
Lo que importa, sin embargo, es que al recuperar del sueño su potenciaimaginaria,
su “figurabilidad”, el surrealismo, nacido para ser mirado,
retomaba, multiplicándola al infinito, la operación pop
que Freud había ejecutado por primera vez. Los cielos de Magritte,
los espacios vacíos de De Chirico, los relojes derretidos, el ballet
de puertas abriéndose que Dalí diseñó para
los sueños de Gregory Peck en Cuéntame tu vida... De esa
retórica incipiente a la onírica generalizada del clip hay
un largo puñado de décadas, pero nada que soñando
no se reduzca al polvo de un segundo. El sueño, que Freud hizo
nacer como una trama de hilos múltiples, se ha vuelto estampa,
cristal plástico, estereotipo. Una superficie sin “otro lado”,
menos atormentada, sin duda, pero también más inocua. Hace
un siglo La interpretación de los sueños nos dio el derecho
a la demencia; reducido a esa condición plana y satinada; el sueño,
hoy, nos convierte a todos en artistas de buen gusto.
arriba
|