|
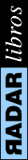
|
Filosofía
finisecular
Por
Sergio Di Nucci
La situación
del filósofo alemán Jürgen Habermas es singular en
un doble sentido. Ostenta no sólo las cualidades académicas
necesarias para ser interpelado como el profesor alemán más
prolífico de la segunda posguerra sino también aquellas
que lo volvieron, desde los años 60, una figura pública
con mensajes urgentes en la nación europea de pasado más
acuciante. Habermas propuso una de las teorías sociales más
sistemáticas en la segunda mitad del siglo XX, pero siempre se
hizo un tiempo para hablar de los temas más disímiles, sin
ingenuidad ni pereza al abordarlos.
Aun así, algunos opinan que, tanto en su obra mayor como en su
veta más política, arriba a conclusiones que de tan irreprochables
se vuelven inocuas. Que la insistencia en el diálogo para solucionar
conflictos no necesita defensas teóricas o convocatorias a la filosofía
analítica. O que insistir en alejar a Alemania de su tradición
irracionalista no es ya una tarea sustancial para la agenda política
del siglo XXI. La reedición de Perfiles Filosófico-Políticos
junto con la aparición de La Constelación Posnacional dan
cuenta de estos dos costados de Habermas, el filosófico y aquel
más atento a las cuestiones sociales.
La nueva versión de los Perfiles Filosófico-Políticos
retoma la versión de 1980, ampliada respecto de la original de
1971. A los ensayos sobre Martin Heidegger, Karl Jaspers, Arnold Gehlen,
Helmut Plessner, Ernst Bloch, Theodor W. Adorno –a quien le ha sido
dedicado el libro–, Alexander Mitscherlich, Karl Löwith, Ludwig
Wittgenstein, Hannah Arendt, Wolfgang Abendroth y Herbert Marcuse se le
agregan ahora los de Walter Benjamin, Gershom Scholem, Hans-Georg Gadamer,
Alfred Schütz, Max Horkheimer y Leo Löwenthal. La intención
–explica Habermas en el prólogo– ha sido bajar a un formato
más o menos periodístico estudios sobre figuras imprescindibles,
o inevitables por su peso, de la vida cultural alemana. Pero este estilo
no priva en ningún caso de rigor a la argumentación. La
Constelación Posnacional propone, en un tono también periodístico,
un puñado de temas y problemas que afronta Alemania en el despunte
del nuevo siglo: la adopción del euro, los rebrotes de la tradición
del Volk en movimientos neonazis, las perspectivas políticas de
Europa o los alcances de la legitimidad ética en la clonación
de seres humanos.
Reacciones y digresiones Desde la vertiente teórica, Habermas fue
fiel al espíritu de la Escuela de Frankfurt en el interés
por Kant, Hegel y Marx, en la combinación a veces tóxica
de todos y cada uno de ellos. Acaso lo sea menos en la vindicación
que hizo a menudo del primero. Debió hablarse de una segunda Escuela
de Frankfurt –de la cual él mismo sería el no siempre
voluntario animador– para percibir las distancias que lo separaban,
en espíritu e imaginación, de los padres fundadores del
Instituto de Investigación Social. A partir de los años
70, Habermas comienza a interesarse por nuevos horizontes. Junto a Karl-Otto
Apel estudió sistemáticamente la filosofía angloamericana,
al punto de que la pragmática lingüística y los actos
de habla del oxoniense Austin y el californiano Searle resultan ahora
inseparables de su propia teoría. En su Teoría de la Acción
Comunicativa (1980), Habermas identifica a la sociedad como un “segmento
de la realidad simbólicamente pre-estructurada”, abierta a
un “entendimiento comunicativo”. Durante los 80, su interés
principalpasó por elaborar una forma de teoría moral, muy
vinculada a la kantiana, a la que llamó “ética discursiva”.
Con ella, la racionalidad comunicativa, contraria a la instrumental, posibilitaría
instaurar consensos para una más justa resolución de conflictos.
Si como hoy insiste la teoría social, muchos de los problemas sociales
son “problemas de legitimación”, la esperanza de Habermas
pasa por revelar las normas, acciones y discursos comunes existentes para
entablar a partir de ellas estrategias de cambio, siempre desde el plano
discursivo. El politólogo inglés John Gray, en su Post-Liberalism,
explicitó la renuncia de Habermas a darle un contenido normativo
a sus propuestas de cambio. Una renuncia obligada, tras el derrumbe del
Muro y del prestigio –no de la eficacia– de las teorías
inspiradas en Marx.
Tiempos revueltos, tiempos de todo Si hoy Habermas es acusado de inocuo
–y ahí están las interesantísimas páginas
de La constelación posnacional para, por lo menos, matizar esta
acusación–, en los años 50 el filósofo eludía
los paños fríos. En 1953, el sistema académico alemán,
más nazificado de lo que gustaban creer muchos universitarios,
recibe un ataque frontal por parte de un jovencito de 24 años.
Era, claro, Habermas, que había decidido reseñar unas conferencias
pronunciadas por Martin Heidegger en el año 1935. A partir de esta
reseña, la interpretación de la obra filosófica del
rector de Friburgo, así como el lugar que ocupaba en Alemania,
cambió radicalmente. Está incluida en Perfiles. El autor
concluye que la obra de Heidegger, con todos sus refinamientos interpretativos
y citas en griego, es, en definitiva, la de un camarada de ruta de Hitler:
“El curso de 1935 desenmascara la coloración fascista de aquella
época”.
Heidegger representaba el costado irracional y anti-igualitario que tanto
hizo por la formación de un “auténtico” sentimiento
popular alemán. Hay que insistir, con Habermas, en la existencia
alemana de un linaje mucho menor. Menor sólo si le lo juzga por
el número de sus representantes. Este país hosco y retrasado
en el siglo XVIII debía acercarse a Occidente para producir –entre
los primeros libros de Kant y los últimos de Marx– esas rarezas
iluministas que podían ser un antídoto, como había
querido Walter Benjamin, para evitar nuevas recaídas en la barbarie.
En esta tarea de obstinada memoria Habermas muestra una saludable disciplina.
En cada debate, como muestran estas dos ediciones, Habermas pasa de posiciones
de mínima (“la clonación de seres humanos es éticamente
deplorable”) a las de máxima (“violaría el imperativo
kantiano de tratar siempre al otro como un fin y no como un medio”).
En este sabio dosaje de niveles radica la singularidad de un filósofo
que procuró ubicarse a igual distancia del petardismo que de la
conciliación.
arriba
|