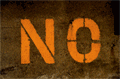 |
|
|
Cuatro historias de la calle que se pueden resumir en una frase
![]()

El libro se llama Los pibes del fondo y refleja un estado de las cosas en la Argentina marginal año 2000: con la delincuencia urbana juvenil como disparadora de formas de vida. El trabajo, firmado por la periodista Patricia Rojas, explora ese mundo (no tan) paralelo al que ves por tele o que podés conocer en tu barrio. He aquí un puñado de chabones sin otra opción que esta vida que les tocó: siempre al palo, persiguiendo la muerte..
“Era
él o yo”, me explicó Rubén, uno de los chicos
de este libro, cuando supo que si no mataba a quien le apuntaba, se terminaba
su propia vida. Los dos tenían 14 años. “Nos conocimos
en un boliche, nos dimos unos besos bárbaros y de ahí salimos
a robar estéreos”, me dijo Camila Belén para hablarme
del papá de su hijo. Ella tenía 16. “Soy sexta generación
de chorro”, se presentó G, de 18, junto a un mapa de asaltos
organizados por su padre. “Hacía macanas, robaba. Pero no
caía... hasta que perdí”, dijo Walter, el cordobés,
de 19. “Nosotras queremos robar, pero los pibes no nos vienen a buscar”,
se quejaban Lili y Flor, de 15 y 16. “Ponga que nací en Capital,
nada más”, me dijo un pibe del barrio San Alberto que, con
19 años, se lo creía culpable de dos homicidios y la fuga
de un penal de máxima seguridad.
No fue difícil encontrarlos por primera vez. De los 24 chicos que
entrevisté, sólo 2 de ellos viven en la calle. El resto
tiene una casa y una familia, en la Capital o en el Gran Buenos Aires.
Sin embargo, no fue fácil volver a verlos. Todos estuvieron encerrados
en institutos de menores o cárceles. Y, una vez que estaban presos,
nadie podía decirme exactamente cuánto tiempo iban a permanecer
ahí y cuándo les cambiaban el destino. Debía ir hasta
el lugar para enterarme. Si volvían a sus casas, tampoco allí
sus vidas eran predecibles. Los he esperado sin suerte -horas y horas–,
en un bar, en la entrada de una villa, en una estación de servicio,
en la casa de un amigo, en el Obelisco, en su propia casa. Tres se fugaron
de los institutos y hogares de menores en los que estaban internados.
Otro escapó para evitar ir preso tan joven. Y los otros, un día
estaban en un lugar y al otro día se habían ido sin que
nadie supiera ni preguntara adónde. Tres murieron. A uno lo mató
la policía y, a los otros dos, una banda de chicos. Todo ocurrió
en un año.
Quedaron estas 10 historias, donde se cruzan las otras. Y también
están las miradas de 4 chicos que aceptaron retratar su vida con
una cámara de bolsillo automática, durante una semana. Tuvieron
una única consigna: no fotografiar a chicos menores de 21 años
de frente. Se lo tomaron seriamente. Una vez que las copias estuvieron
listas, los fotógrafos Gabriel Díaz y Jorge Sáenz,
coordinadores del proyecto, las expusieron ante los ojos de sus autores
y los escucharon. Recién después hicieron la edición
final.
Todos los chicos de este libro robaron. Dos mataron. El robo simple no
es un crimen si no un delito. Pero ese delito está a un paso de
convertirse en crimen cuando es posible –y todos ellos saben hacerlo,
alquilar armas por un porcentaje del robo– o por favores. Excepto
uno que consiguió trabajo en la Legislatura porteña, ninguno
de los chicos de este libro tuvo jamás un trabajo fijo y en regla.
De igual modo, ninguno terminó el colegio secundario. Incluso 2
varones habían rendido más de una vez, y dentro de distintos
institutos, el examen para aprobar séptimo grado. Ninguno de los
institutos de menores de la Capital y la provincia de Buenos Aires, aunque
están pensados para chicos de hasta 21 años, dictan clases
de nivel secundario. Según Artemio López, de la consultora
Equis –que elaboró un informe sobre los datos del Indec y
la Secretaría de Programación–, la delincuencia juvenil
tiene una estrecha relación con los niveles de desocupación,
pobreza, pero también con la deserción escolar. De los 6.474.370
jóvenes de entre 15 y 24 años que viven en Argentina, estos
24 chicos son parte, casi todo el tiempo, de los casi 2 millones (1.895.000)
que no trabajan ni estudian. Es decir, casi el 30 por ciento de los chicos
de su edad. Y la mayoría –excepto 2 de los chicos entrevistados,
que son de clase media– también se encuentra entre el 40 por
ciento de jóvenes que está por debajo del nivel de pobreza.
Los pibes del fondo existen. Firman así o LPF, según el
espacio que tengan en la pared. Son una banda de chicos que vive en la
parte de atrás de una villa de esta ciudad. Los pibes del fondo
también es un libro de historias. Diezhistorias de personas. Aquí,
un fragmento de cuatro. Y algunas de las fotos que fueron tomadas por
Lili, Flor, Walter y G.
PATRICIA ROJAS

Los
hijos de Ana y Mary
Otoño del ‘96
–¿Este
fue el que se tiroteó con uno nuestro? –dijo el policía,
pateando una de las patas de la cama.
Dicen que Juan tiró y mató. Y a él, un tiro le dio
en “el hemisferio izquierdo, zona occipital externa”, dice el
informe del neurocirujano de apellido Peirano, del hospital de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta, en Villa Devoto. Juan estaba en coma 4 cuando el
policía pateaba su cama y lo esposaba al caño de la cabecera.
Juan tenía diecisiete años.
Ana necesitó un tranquilizante cuando llegó a cuidar a su
hijo esa tarde y lo vio casi muerto y esposado. Venía de atender
enfermos en el barrio Rivadavia, a la vuelta de su casa. Ni bien se compuso,
decidió bañarlo. “Lo bañé con una esponjita.
Y lo seguí haciendo siempre, justo yo, que estudié para
enfermera. Nadie me lo atendía. Un día llegué y estaba
tapado hasta la cabeza con una sábana. Le grité al policía
de turno: ‘Pero, ¿qué le pasó a mi hijo?’,
asustada de que se hubiera muerto sin que yo estuviera, segura de que
me lo habían matado, esos desgraciados. Y no, era que estaba lleno
de excremento. Un chico normal no hace eso. Pero él tenía
una regresión y se comía su propia caca y se la pasaba por
todo el cuerpo. Primero nadie me lo quería cuidar porque decían
que se moría. El médico me sacudía de los hombros
y me decía: ‘Mamita, no ve que no puede más, le falta
masa encefálica, tiene una bala allí dentro...’ y bla,
bla, bla. Yo ni lo miraba. Tenía fe: sabía que lo iba a
sacar. El día que lo esposaron a la cama casi mato al cana ése.
Le empecé a pegar con tanta furia que casi lo mato. Pero me tuve
que resignar, Juan tenía juicio por intento de robo a mano armada,
y un homicidio. Después vino lo peor.” (...)
Enero del ‘99. Juan cumplió los veintiuno y no volvió
a casa. Apenas si estuvo para Navidad. El mismo día que dejó
de ser menor, tal como lo sospechaba Ana, lo trasladaron a un penal de
mayores. De Marcos Paz pasó a vivir en la cárcel de Devoto,
donde todavía estará ocho meses más. Rodrigo tampoco
volvió para las fiestas. Sólo viene los fines de semana
y cada vez que vuelve tiene una recaída: se pierde en el barrio
tomando drogas y vino. Ana está desesperada. Ahora que hay feria
judicial ni siquiera puede recorrer juzgados. Hay que esperar.
En marzo del ‘99, Rodrigo abandonó el tratamiento que hacía
en la comunidad terapéutica y volvió a su casa. Tiene dos
causas pendientes y una fuga. Dos juicios. Rodrigo presiona su dedo índice
sobre el mantel mientras dice: “Juan no disparó. El entró
a la farmacia y cuando se acercó al cajero, un policía –que
no dio la voz de alto ni nada– le disparó desde atrás.
Después –y esto está probado en el juicio– lo
metieron a mi hermano en una bolsa negra y dijeron que estaba muerto.
Los cobani se fueron a las vías y dispararon el arma que tenía
mi hermano para llenarla de huellas de pólvora y después
dijeron que mi hermano les había disparado a ellos primero”.
Rodrigo dice que los policías nunca se imaginaron que en el Zubizarreta
un médico se iba a negar a firmar la muerte del hermano vivo. (...)
Camila Belén
(...) “Siempre me sentí muy sola. Desde de los doce años que dejé de volver todas las noches a mi casa. Me quedaba en la calle. Paraba con los pibes, en la esquina de la cancha de San Lorenzo. Tenía una amiga, Mariela Dalila, y cada tanto venía a la esquina otra mina, que era de Huracán y salía con el capanga de su hinchada. Aunque era del bando contrario, ella era buena onda y la aceptábamos. Y nos contaba: ‘Con mi marido nosagarramos a los facazos, me cortó aquí y acá’. Y nos mostraba los brazos, las piernas, los hombros, todo con cortes hechos con un cuchillito. Mi Dios –me decía yo–, ¡mirá esta mina lo que cuenta! Una noche voy al boliche y conozco a un pibe. Yo estaba re-loca y él me decía: ‘Rubia hermosa, vení conmigo’. Nos dimos unos besos bárbaros. Y del boliche nos fuimos a robar. El abría los autos y les sacaba los estéreos. Rompía el vidrio, sonaba la alarma y me decía: ‘Corré, corré, corré’. Estábamos solos. Yo le festejaba. Toda la noche dando vueltas. No me acuerdo cómo llegamos a una cama de un hotel. Ahí me desperté, con él. Me dijo que se llamaba Néstor. Ah, muy bien, dije yo. Al otro día le conté a Mariela que había conocido a un pibe divino. Todo lindo era. Lo que se dice to-do. Un cuerpo hermoso, pelo largo, rubiecito. Pero le faltaba un diente. Ahora se hizo hacer uno, pero se lo saca y se lo pone. Igual, con o sin diente, tiene mucho levante con las mujeres. A la tarde me llamó al trabajo y salimos. Fuimos a comer. Cuando vamos caminando hacia mi casa escucho que le dicen: ‘Chau, Lalo’. No lo podía creer. Me quedé dura. ¡Era el mismo tipo que se agarraba a los facazos con la minita de la esquina! ¡Y el mismo que venía siempre a tirar tiros a mi barrio! Entonces le pregunté: ‘¿A vos te dicen Lalo?’. ‘Sí’, me dice. ¿Ustedes paran en la placita de Parque Patricios? Cuando me dijo sí, pensé: uy, mamita querida, no puede ser. Néstor era Lalo. Lo miraba como si estuviera con un artista de la televisión. De la mina no le dije nada. Me hice la otaria. No lo había reconocido porque siempre lo había visto de noche. Al otro día la fui a ver a Mariela para decirle: ‘¡No sabés con quién estoy! ¡Con el Lalo!’. Y ella dijo: ‘¿Queeeeeeé...?’. ¿Y ahora qué hago?, me planteé, porque con la mujer curtíamos juntas. Y yo iba a quedar como que la que le saqué el marido, y no, yo me quería matar. Pero después no me importó porque el tipo me encantaba. Y seguimos.” (...)
La historia de G
(...)
G reza por las noches para que su santo le ayude a entender la muerte.
“Todos los presos tenemos un santo. La mayoría en Caseros
tienen a Santa Catalina. El mío es San Jorge, porque nunca me defraudó
y me dio fortaleza. La muerte más difícil fue la de Diego.
Mi primer gran compañero. Nos la tenían jurada. La brigada
especial de San Justo nos había mandado a decir que éramos
carta blanca. Pero nosotros teníamos dieciséis y estábamos
re-agrandados. Un día íbamos en un Peugeot, tranquilos,
y se nos cruza un auto. Me quise bajar y apenas abrí la puerta
sentí que la pierna me tiraba. No fue dolor, fue un tirón.
Mi amigo venía manejando y llegó a frenar casi encima de
ellos. Entonces me miré la pierna –todo en un segundo–
y vi que me habían baleado. Y grité. Le grité a mi
amigo: ‘Diego, me la dieron, me dieron una bala’. Y de la mirada
puesta en la pierna fui girando mi cabeza y cuando me terminé de
dar vuelta lo vi desnucado, al lado mío, quieto. Le pegaron un
balazo en la frente, le desfiguraron la cara, la cabeza. No fue una balita,
explotó todo. Me quedé ahí como media hora, mirándolo,
sin moverme, calladito, sin llorar, nada. Nadie se acercaba, los tipos
se habían ido y jamás nadie hizo la denuncia de nada. Me
paré y caminé como pude hasta una remisería. Les
tiré unos buenos pesos para que sacaran a Dieguito de ahí.”
G sigue hablando sin hacer pausas. “Luisito llora porque al camioncito
rojo se le salió una rueda. Yo sé que Dieguito va a estar
bien del otro lado. Va a estar tranquilo, nadie lo va a correr, ni lo
van a enjuiciar, como a mí. Uno, después de vivir así,
se cansa. Estoy cansado. Uno busca desaparecer, hacer otra vida y no siempre
puede. Yo lo intento todos los días. Pero a veces no doy más.
La única manera de descansar que tenemos nosotros es morirnos,
o cambiar la identidad. Y esto, en Argentina, hoy es casi imposible. Antes
era más fácil. Yo me fui al Mundial de México ‘86
con documentos truchos. Cuando estaba por irme a Francia ‘98, no
se pudo.Un poco porque tengo más años –pasar la barrera
de los dieciocho es un verdadero cambio– y otro porque las cosas
están cambiando. La línea que tenía en el Registro
Civil se me cortó. Si quiero estar tranquilo, me tengo que ir a
vivir al campo. Es una posibilidad. Lo he pensado. Me digo: ‘Es hora
de salir de esto para siempre’. Todavía no sé cómo.
Porque hay días en que a uno se le acaba la imaginación,
las ganas y las piernas. Porque esto es como todo: si un escritor de canciones
rockeras pierde a su musa y el poeta no encuentra sus palabras, a mí
ya no se me ocurre para dónde salir corriendo.” (...)
Rubén
(...)
“La primera vez que me drogué fue en una comisaría.
Adentro del calabozo, no afuera. Es más fácil de lo que
se cree. La familia de un detenido nos pasó porro adentro de una
tortilla de papas. Lograron pasarle bastante y como éramos dos
presos solos, todos los días agarrábamos un poquito y dejábamos
para otra vuelta. Así matábamos los días.”
Era la primera vez que Rubén estaba preso. Y estuvo cerca de siete
meses. Hasta que un juez decidió que no había elementos
para comprobar el robo. “Cuando salí, empecé a robar
fuerte: autos, farmacias, almacenes, supermercados y me hice un especialista
en escruches. El escruche consiste en robar casas solitarias. Se agarra
una tenaza o cualquier pieza cortante y se levanta una puerta, ventana
o portón. Uno de mis amigos, Bananita, era un buen escruchador.
En septiembre de 1998 el pibe se hizo famoso: salió en los diarios
porque lo descubrieron robando con un 38 que era más grande que
su mano. Tenía trece años y entró a robar la pizzería
Berta, en Ezeiza, muy cerca de mi barrio, en Las Casitas. Bananita entró
con otro pibe de quince, pidieron una grande de muzzarella, y antes de
que se la dieran sacaron cada uno un revólver. Lelia Sánchez,
la pizzera, una mujer corpulenta, vio que eran dos criaturas y se abalanzó
sobre ellos para sacarles las armas. El de quince salió corriendo,
pero Bananita disparó seis veces. Dos balas hirieron el pie y la
pierna izquierda de Lelia, una tercera atravesó la pierna de Julio
Dos Santos, uno de los empleados, de diecisiete años. Las otras
atravesaron el buzo de la mujer, pero siguieron de largo sin lastimarla.”
–Perdió Banana –dijeron los hermanos del ladrón
de trece años en el barrio Lucero, la parte más pequeña
y más antigua de Villa Madero, una villa que es posible ver desde
la ruta, camino al aeropuerto de Ezeiza, ni bien se atraviesa la avenida
General Paz. (...)
La presentación del libro se hará mañana a las 13, en la Biblioteca Popular de la Boca (Lamadrid 699, a una cuadra de Caminito). Las fotos que ilustran el volumen –algunas de ellas aquí también publicadas– permanecerán en exhibición hasta el domingo 30 de julio.