|





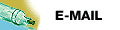


|
tendencias
Jon Krakauer y los “nuevos” libros de viajes
El
hombre de las
nieves
Con apenas dos libros, Jon Krakauer se convirtió en best seller,
adscribiendo a la tradición de Jack London y Joseph Conrad y redefiniendo
la módica y tediosa literatura de viajes de los últimos
años. El autor de Hacia rutas salvajes y Mal de altura consiguió
que sus dos libros se tornaran textos indispensables para comprender un
género que oscila entre la utopía y el turismo, pero que
también funcionan como síntoma de un malestar de la cultura.
POR
GUILLERMO SACCOMANNO
 Si
un rasgo definió al romanticismo del siglo XIX fue la valoración
del héroe frente a las fuerzas desatadas de la intemperie. Las
crónicas de viajes –que por entonces eran una cartografía
de la dominación imperialista de Occidente– devinieron, en
el fin del siglo XX y el arranque del XXI, en indagación neurótica
de rincones ignotos de un planeta que cada día ofrece menos territorios
vírgenes de tecnología y consumo. En la actualidad, la crónica
de viajes funciona también como vuelta de tuerca del tradicional
relato de aventuras (Defoe, Melville, Stevenson, Conrad, London). Irónica
combinación de utopía y turismo, busca consolar los espíritus
abrumados por el totalismo globalizador. Entre los variados diversos motivos
que pueden explicar el auge de esta clase de literatura, cuentan la rutina
y el aburrimiento de los lectores medios de las grandes metrópolis.
Si algún fenómeno detona la expansión de los no-lugares,
es la melancolía de los espacios abiertos, la evocación
de una naturaleza en la que el alma vuelva a encajar en el cuerpo. Podría
pensarse que los viajes, “como sucedáneo de la pistola y la
bala” (tal como afirma Ismael, el narrador protagonista de Moby Dick),
encuentran su razón de ser cuando la hipocondría ataca. Si
un rasgo definió al romanticismo del siglo XIX fue la valoración
del héroe frente a las fuerzas desatadas de la intemperie. Las
crónicas de viajes –que por entonces eran una cartografía
de la dominación imperialista de Occidente– devinieron, en
el fin del siglo XX y el arranque del XXI, en indagación neurótica
de rincones ignotos de un planeta que cada día ofrece menos territorios
vírgenes de tecnología y consumo. En la actualidad, la crónica
de viajes funciona también como vuelta de tuerca del tradicional
relato de aventuras (Defoe, Melville, Stevenson, Conrad, London). Irónica
combinación de utopía y turismo, busca consolar los espíritus
abrumados por el totalismo globalizador. Entre los variados diversos motivos
que pueden explicar el auge de esta clase de literatura, cuentan la rutina
y el aburrimiento de los lectores medios de las grandes metrópolis.
Si algún fenómeno detona la expansión de los no-lugares,
es la melancolía de los espacios abiertos, la evocación
de una naturaleza en la que el alma vuelva a encajar en el cuerpo. Podría
pensarse que los viajes, “como sucedáneo de la pistola y la
bala” (tal como afirma Ismael, el narrador protagonista de Moby Dick),
encuentran su razón de ser cuando la hipocondría ataca.
Hasta acá, estos mínimos datos pretenden configurar cómo
una literatura de género pueda resignificarse como síntoma
de un malestar de la cultura. Pero, a la vez, estos datos permiten contextualizar
las narraciones de Jon Krakauer (Oregón, 1954), un colaborador
de la revista Outside (publicación norteamericana especializada
en el “turismo de aventuras”), quien con sólo dos libros
se transformó vertiginosamente en best seller y renovador de un
género habitualmente trajinado por un exotismo geográfico
que aspira a compensar la chatura expresiva. A diferencia de sus colegas,
Krakauer no le esquiva el cuerpo a la literatura, la zona de riesgo del
género. Cada capítulo de sus libros ofrece una cita de sus
autores fetiche. Este afán bibliográfico puede leerse como
soporte, pero también como orientación hacia un modo de
ser leído: el estante que le gustaría ocupar en una biblioteca
y con quién compartirlo.
EL
MITO MCCANDLESS
En abril de 1992, un joven de 24 años llamado Chris McCandless
se internó en los bosques de Alaska para reproducir una experiencia
tolstoiana: abandono de todo vínculo familiar o amistoso, renunciamiento
tajante a la civilización y el confort. Cuatro meses más
tarde fue encontrado muerto, en estado de descomposición, dentro
de un micro perdido en la tundra, despojo de un proyecto frustrado de
vialidad. Antes de su muerte por inanición, McCandless había
recorrido su país como un vagabundo a lo Kerouac, de punta a punta.
Primero viajando en un viejo Datsun (que, cuando se descompuso, ahí
quedó), después a dedo. Pero, pacífico y amable,
el nómade McCandless había sido también un poseído.
Poco después del hallazgo del cadáver, Krakauer propuso
a Outside un artículo investigando el caso. En el artículo,
Krakauer reflexionaba: “Es habitual que un muchacho se sienta atraído
por una actividad que sus mayores consideran imprudente; adoptar un comportamiento
arriesgado forma parte de los ritos iniciáticos de nuestra cultura
tanto como de cualquier otra”. Sin embargo, el caso no era usual,
y despertó un interés menos usual todavía. En el
cadáver de ese joven en un micro desvencijado yacía, además
de un enigma, la punta de un iceberg capaz de convertirse en mito.
La biografía de McCandless y su fin en un territorio deslumbrante
por su belleza y su hostilidad disponían de ingredientes como para
articular la construcción de un héroe polémico, que
revolvía las cenizas de la contracultura hippie, ese magma en extinción.
Devoto de la literatura rusa y de Emerson y Thoreau, idealista anárquico,
con un carisma que rozaba la santidad, McCandless se le presentó
a Krakauer como la historia que todo lector de Jack London está
dispuesto a celebrar. Hay que enfatizar la marca London –el narrador
por excelencia de ese paisaje–, porque McCandless lo había
incluido, previsiblemente, entre sus textos de culto. Demasiada literatura,
se dirá. Es que McCandless se había propuesto, nada menos,
una vida literaria. Sus diarios están escritos en tercera persona.
En ocasiones, cambia su nombre por el de Alexander Supertramp; éste
es su mejor personaje. Por lo general, esos “cuadernos” consisten
en anotaciones registradas en los márgenes de sus novelas de Gogol
y Pasternak. Porque McCandless escribe como vive: en los márgenes.
LA
EXPLORACION DEL ALMA
Krakauer no se conformó con aquel artículo resonante. Como
quien arma un rompecabezas, fue replicando cada uno de los pasos de su
personaje (anécdotas, tics, particularidades). El resultado es
un libro que excede la crónica de viajes. En más de un aspecto,
la elaboración de Krakauer recuerda los propósitos de Truman
Capote en A sangre fría. Podría conjeturarse que Hacia rutas
salvajes es a la crónica de viajes lo que A sangre fría
es a la literatura policial. El título original, Into the wild,
más poderoso y sugestivo que su traducción, revela con más
transparencia en qué consistió el obsesivo proyecto de McCandless.
“Al revés de otros aventureros, McCandless no se adentró
en los montes para reflexionar sobre la naturaleza. Lo hizo para explorar
el territorio concreto de su propia alma. Pronto descubrió algo
que Thoreau ya sabía: una estancia prolongada en un lugar salvaje
y desconocido agudiza tanto la percepción del mundo exterior como
del interior, y es imposible sobrevivir en la naturaleza sin interpretar
sus signos sutiles y desarrollar un fuerte vínculo emocional con
la tierra y todo lo que la habita”.
Como suele suceder, el afán de conocimiento del otro termina delatando
alguna veta tapada de la propia identidad. Al promediar la crónica,
el relato deriva abruptamente en el tono confesional. Krakauer vacila
sobre su percepción de McCandless, y se remite entonces a su propia
historia: la figura de un padre autoritario que, mientras lo educaba en
el montañismo, despertaba en él una mezcla de rabia contenida
y afán de complacer. Como una tardía “carta al padre”,
el tramo confesional de Hacia rutas salvajes, en lugar de ralentar la
intriga de la narración, le confiere un espesor sorprendente. Suele
suceder: no se escribe tanto de lo que se sabe como de lo que se quiere
averiguar. La escritura, pues, como acto de exploración.
UNA
TRADICION LITERARIA
Al revisar las anotaciones de McCandless, Krakauer da con una casi declaración
de principios: “La vida que lleva la mayoría de la gente me
parece insatisfactoria. Siempre he querido vivir experiencias mucho más
ricas e intensas”. Excéntrico en la administración
de sus pocos dólares, McCandless se empecinaba en el ascetismo
regalando su ínfimo capital a lúmpenes, prostitutas y mendigos.
Se alimentaba frugalmente y, si necesitaba un billete, se empleaba en
un McDonald’s o trabajaba de peón rural. Se trataba de repudiar
todo lo que equivaliese al establishment. Hay momentos en que las fotos
de McCandless –porque McCandless se fotografiaba hilvanando su historia
a través de autorretratos– recuerdan las de un místico,
cierta semejanza con Cristo y con otro lector fervoroso de London: el
joven itinerante Ernesto Guevara. Alaska escenifica el paisaje límite
para probar el temple. Pero la exploración del alma en este paisaje
requiere asumir enfermedades, heridas, daños en ocasiones irreparables.
Los rigores finalmente superan a McCandless. Al interrogarse sobre cuál
es el fondo de esa experiencia, Krakauer admite que las pistas –objetos,
libros, testimonios– impiden todo psicoanálisis post mortem
de su personaje. Al recordar sus comienzos como alpinista y proyectar
sus experiencias sobre la incógnita McCandless, Krakauer se cree
por momentos poseedor de alguna certeza, pero la sensación es fugaz.
Si hay una lección moral es ésta: “En tales momentos
te invade algo que se asemeja a la felicidad, pero no es un sentimiento
en el que puedas confiar para seguir adelante”. En una carta, McCandless
le recomendaba a un amigo: “No eches raíces, no te establezcas.
Cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada, renueva cada día
tus expectativas. Aún te quedan muchos años de vida, y sería
una pena que no aprovecharas este momento para introducir cambios revolucionarios
en tu existencia y adentrarte en un reino de experiencias que desconoces”.
A McCandless no le salió bien. Su historia cierra con final trágico:
el casi cliché que hace de un héroe un mito. Desentrañar
sus secretos es complicado. Sin embargo, Krakauer logró bastante.
En su apuesta consiguió una narración que empata, en vigor,
los cuentos del Yukón de London.
LA
MENTE EN BLANCO
Un capítulo de Moby Dick se titula “La blancura de la ballena”.
Melville detiene la persecución de la ballena y se ocupa meticulosamente
de enunciar todas las significaciones de su color. Detalla cada una de
ellas, desde los orígenes de la humanidad hasta el momento en que
escribe (1850, aproximadamente). Melville le confiere al blanco una índole
sobrenatural, poder divino y máximo horror. Conviene tener en cuenta
esta referencia al leer el segundo libro de Krakauer, Mal de altura (1997).
Un año antes, también como colaborador de Outside, Krakauer
había viajado al Himalaya para escribir sobre la creciente explotación
comercial del Everest. Al igual que con su libro anterior, el reportaje
desembocó en un volumen de casi cuatrocientas páginas que
huye de la clasificación simplista.
Como en Hacia rutas salvajes, cada capítulo de Mal de altura está
precedido por un epígrafe que procura encuadrar lo que se está
por leer. Pero, a diferencia de su libro anterior, el gran personaje no
es humano: a lo largo de la crónica, el Everest gana cada vez más
protagonismo, hasta corporizar la mítica ballena blanca que todo
narrador norteamericano aspira a capturar. Si bien Krakauer describe a
los integrantes de su expedición, ninguno de ellos adquiere consistencia.
A veces pareciera que no le interesan demasiado: los nombres casi son
intercambiables y lo vivido es, con frecuencia, similar (si el lector
quiere comprobar la descripción de alguno de ellos, tiene a su
disposición las fotos de los expedicionarios en las primeras páginas
del libro). Entonces se produce una especie de hechizo. Como en Moby Dick,
la tripulación tiene escaso perfil. Quien cuenta, monstruo y encarnación
del mal a la vez, es la ballena blanca. Pero el Everest es algo más
que el monstruo: con su imponencia, se torna en un absoluto.
EN
LAS MONTAÑAS DE LA LOCURA
Capítulo tras capítulo, las contingencias que el paisaje
plantea a un escalador transforman esta práctica en una pesadilla.
Y el lector no puede menos que imaginarse cómo actuaría
frente a cada obstáculo. El hielo, la nieve, el viento, el vacío,
la falta de oxígeno generan todo tipo de trastornos: congelamientos,
calambres, cólicos, diarreas, edemas, cegueras, neumopatías,
fallas del corazón, insomnios, alucinaciones. Mal de altura es
un texto engañosamente “físico”, o “exterior”.
Toda noción de psicologismo da la impresión de quedar abolida
bajo la determinación de lo visceral. Las supersticiones y creencias
de los serpas, los nativos contratados como ayudantes, comienzan a presentarse
como verosímiles en un campamento de ciento veinte tiendas diseminadas
en la roca, a 6500 metros de altura. La dimensión “física”
del relato deriva así en una revelación y toma un aspecto
lovecraftiano (a Lovecraft también lo fascinaba el blanco como
color caído desde otra vida).
Cada tanto, en el ascenso, los escaladores suelen toparse con cadáveres
semienterrados en la nieve, advertencias del destino sobre la suerte de
predecesores menos afortunados. “Era como si existiese un acuerdo
tácito con la montaña para fingir que aquellos restos disecados
no eran reales, como si ninguno de nosotros quisiera aceptar lo que se
jugaba en la ascensión”, apunta Krakauer. Escalar, subraya
Krakauer, no es estupendo a pesar de los peligros sino precisamente a
causa de ellos: “Es estimulante rozar el enigma de la mortalidad,
atisbar sus fronteras prohibidas”.
LOS
TREPADORES DEL CIELO
A medida que el deterioro de los escaladores se agrava, la gran pregunta
de Mal de altura es acerca de la naturaleza de esta experiencia. Si la
etimología de la ascensión toma como referencia la “ascesis”,
puede quizá explicarse el sentido de esta mortificación
de la carne. La analogía con el calvario de Chris McCandless en
Alaska es inmediata. El sufrimiento del cuerpo como tributo a la conquista
del cielo. Porque, si bien a los 8848 metros de altura del Everest no
son todavía el cielo, al menos lo acercan. Pero los intereses de
los escaladores no son los mismos. Los guías, veteranos del montañismo,
curtidos en los riesgos, son respetuosos de la altura. Los clientes (como
se denomina a los escaladores que pagan por la experiencia) conforman
una fauna en la que se mezcla la unción espiritual con el esnobismo.
Krakauer se concentra en caricaturizar el patetismo de Sandy Pittman,
una millonaria vinculada a la revista Vanity Fair, y la compara con la
actitud humilde y reverencial de los serpas, los explotados del negocio
montañista.
Con su entomológica revelación de los percances, Mal de
altura puede ser leído como un texto de denuncia sobre la comercialización
de uno de los últimos rincones sacros del planeta. Krakauer se
preocupa por plantear las modificaciones de la cultura nepalesa y el paternalismo
de muchos occidentales que extrañan “los viejos buenos tiempos”,
aludiendo a las primeras expediciones. Sin embargo, los serpas no protestan
por los cambios. El deporte de riesgo, con su veta espuria, aportó
subvenciones, se crearon hospitales, se tendieron puentes y, con sus limosnas,
el progreso contribuyó a disminuir los índices de mortalidad
infantil. Mal de altura, además de denunciar, inquieta por su capacidad
de situar al lector en el centro emocional de una aventura que transcurre
en el filo de la razón y la demencia.
LA
VOZ INTERIOR
El 10 de mayo de 1996 por la tarde, algunos integrantes de la expedición
que integraba Krakauer encararon el difícil descenso de la cima.
En tanto, otros veinte escaladores seguían empeñados en
el ascenso sin advertir unos nubarrones compactos que iban ensombreciendo
las alturas. Seis horas más tarde y tres mil metros más
abajo, víctima de un ataque de pánico debido a la falta
de oxígeno, Krakauer yacía aterrorizado en su tienda estremecida
por el vendaval. Poco después se enteraría de que cinco
de sus compañeros habían muerto y a un sexto fue necesario
amputarle una mano. Uno de los autores citados por Krakauer, Harold Brodkey,
dice: “Desconfío de cualquier pretensión arrogante
de controlar lo que está narrando. Aquel que afirma comprender,
o escribir con una emoción amparada en los recuerdos serenos, es
un tonto y un embustero. Comprender es temblar. Recordar es vivir y quedar
desgarrado. Admiro la autoridad de quien enfrenta los hechos postrado
de rodillas”. Aquellos montañistas que sobrevivieron distintas
escaladas, que vivieron para contarlo (como Ismael, tripulante del Pequod)
recomiendan a sus discípulos prestarle atención a la voz
interior. Aunque tiene su reminiscencia new age, con respecto de esta
fábula los expertos resaltan la infinidad de historias sobre quienes
sobrevivieron a una catástrofe sólo por frenar a tiempo
y escuchar el augurio.
arriba
|