INEDITOS Stephen
King escribe sobre su accidente
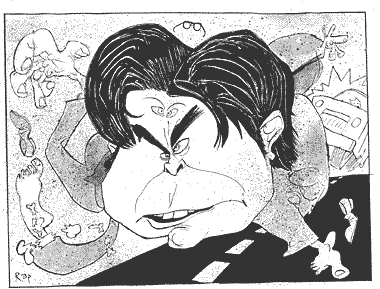
Crash!
Hace
un año, Stephen King sufrió un accidente que parecía
sacado de una de sus novelas: mientras caminaba cerca de su casa, el
conductor de una camioneta empezó a luchar con su perro por una
heladerita con carne y lo atropelló. Con la cadera y cuatro costillas
fracturadas y la columna quebrada en ocho partes, King quedó
postrado en una silla de ruedas. En plena recuperación, acaba
de publicar lo que los fans esperaban: su versión del accidente.
POR
STEPHEN KING
Cuando
nos quedamos en nuestra casa de Maine, acostumbro caminar seis kilómetros
por día, a menos que llueva torrencialmente. Cuatro kilómetros
de ese paseo diario son caminos polvorientos a través del bosque,
y los restantes por la ruta 5, de doble mano, que une las localidades
de Bethel y Fryeburg.
La tercera semana de junio de 1999 fue una de las más felices
para mi mujer y para mí: nuestros tres hijos, ya crecidos y diseminados
por el país, habían venido de visita. Hacía seis
meses que no estábamos todos juntos. Como si esto fuera poco,
nos acompañaba nuestro primer nieto, de tres meses, tironeando
alegremente de un globo atado a su pie.
El 19 de junio acompañé a mi hijo menor al aeropuerto
de Portland a tomar su avión rumbo a Nueva York. Volví
a casa, dormí una siesta y salí a dar mi caminata habitual.
Planeábamos ir a ver una película en familia, así
que tenía el tiempo justo para volver y organizar la salida.
Creo recordar que salí a las cuatro de la tarde. Justo antes
de llegar a la ruta principal (en Maine, cualquier camino con una línea
blanca pintada en el medio es una ruta principal), me adentré
un poco en el bosque para orinar. Pasarían dos meses hasta que
pudiera orinar parado de nuevo.
Cuando llegué a la ruta, tomé hacia el norte, caminando
por la banquina de ripio, en sentido opuesto al tránsito. Me
pasó un auto, que también se dirigía al norte.
Un kilómetro después –me dijeron más tarde–
la mujer que manejaba ese auto observó una camioneta Dodge celeste
dirigiéndose hacia el sur. Zigzagueaba por la ruta, apenas controlada
por su conductor. Cuando ya estaba a salvo, la mujer le comentó
a su acompañante: “El que estaba caminando por la banquina
allá atrás era Stephen King. Espero que el de la camioneta
no le pase por encima”.
La visibilidad es bastante buena a lo largo del kilómetro y medio
de la ruta 5 por la que camino habitualmente, pero hay una pequeña
colina, baja y empinada, en la que el peatón apenas puede ver
lo que se avecina por el camino. Yo ya había subido las tres
cuartas partes de esa colina cuando la camioneta asomó por la
cumbre. Iba por la banquina. Mi banquina. Tuve quizá tres décimas
de segundo para darme cuenta de eso. El tiempo suficiente para pensar
Ay Dios, me va a atropellar un micro escolar y girar hacia mi izquierda.
Después, tengo una laguna en la memoria. Del otro lado de ella
estoy en el piso, mirando la parte de atrás de la camioneta,
que está volcada a un lado del camino. Esa imagen es clara y
precisa, más una foto que un recuerdo. Las luces traseras tienen
tierra; la patente y el vidrio están sucios. Registro estas cosas
sin pensar en mí. No estoy pensando.
Acá hay otra laguna en mi memoria y después me estoy enjuagando
sangre de los ojos con la mano izquierda. Cuando logro ver con claridad,
miro a mi alrededor y veo a un hombre sentado en una piedra. Tiene un
bastón en la falda. Este es Bryan Smith, el hombre de cuarenta
y dos años que me acaba de atropellar. Smith tiene un notable
record de manejo: una docena de delitos, multas y apercibimientos. No
estaba mirando la ruta en el instante en que nuestras vidas colisionaron
porque su perro Rottweiler había saltado del baúl de la
camioneta al asiento trasero, donde había una heladera de camping
con carne, y él intentaba espantarlo. El Rottweiler se llamaba
Bullet (Smith tenía otro en casa, llamado Pistol). Más
tarde, Smith les dijo a sus amigos que pensó que se había
llevado por delante a “un ciervo pequeño”, hasta que
vio mis anteojos ensangrentados en el asiento delantero de su camioneta.
Salieron volando de mi cara cuando traté de correrme del paso.
El marco estaba roto y curvado, pero los lentes estaban intactos. Son
los lentes que estoy usando ahora mismo, para escribir esto.
Smith
se da cuenta de que estoy consciente y me dice que la ambulancia está
en camino. Habla calmado, casi alegremente. Su mirada, mientras sigue
sentado en esa piedra con el bastón en la falda, podría
ser descripta como de amable conmiseración, como si dijera ¿No
tenemos la peor de lassuertes, nosotros dos?. Él y Bullet salieron
del camping en el que estaban porque “quería una de esas
barritas nutritivas que tienen en el almacén”. Cuando escuché
eso, unas semanas después, se me ocurrió que casi muero
asesinado por un personaje de mis novelas. Es casi gracioso.
La ambulancia está en camino, pienso, y es eso bueno, porque
fue un accidente terrible. Estoy tirado en la zanja, tengo sangre por
toda la cara y me duele la pierna derecha. Miro hacia abajo y veo algo
que no me gusta: mi cintura está de costado, como si le hubieran
dado media vuelta a la derecha a la parte inferior de mi cuerpo. Miro
nuevamente al hombre del bastón y le digo: “Por favor, dígame
que sólo está dislocada”.
“No”, dice. Como su cara, su voz es alegre, apenas interesada
en todo esto. Podría estar viéndome por TV mientras mastica
una de esas barritas nutritivas. “Está rota en cinco, quizá
seis partes”.
“Perdón”, le digo. Todo se nubla por un tiempo. No
es un desmayo, sino como si se hubiera cortado la película de
la memoria. Cuando despierto, una camioneta naranja y blanca está
detenida al costado del camino, con la sirena y las luces de emergencia
encendidas. Un paramédico –se llama Paul Fillebrown–
está arrodillado a mi lado. Está haciendo algo. Creo que
cortando mis pantalones, aunque eso puede haber sucedido después.
Le pregunto si puedo fumar un cigarrillo. Se ríe y me dice: “Lo
dudo”. Le pregunto si me voy a morir. Me dice que no, que no me
voy a morir, pero que necesito ir al hospital y rápido. ¿Cuál
prefiero? ¿El de Norway-South Paris o el de Bridgton? Le digo
que prefiero Bridgton, el Hospital Northern Cumberland, porque mi hijo
menor nació allí hace veintidós años. Le
pregunto de nuevo si me voy a morir, y me responde de nuevo que no.
Me pregunta si puedo mover los dedos del pie derecho. Los muevo, pensando
en esa canción infantil que me enseñó mi abuela
(“Este dedito fue al mercado, este dedito se quedó en casa”)
y en que debería haberme quedado en casa: dar una vuelta había
sido una mala idea. Entonces me acuerdo de que a veces la gente que
queda paralítica cree que está moviendo el pie. “¿Los
dedos se movieron, no?”, le pregunto a Paul Fillebrown. Dice que
sí, una sacudida fuerte y saludable. “¿Me lo juras
por Dios?”, le pido, y creo que lo jura. Empiezo a desmayarme de
nuevo. Fillebrown me pregunta en voz baja si mi mujer está en
la casa grande del lago. No me acuerdo. No me acuerdo dónde está
mi familia, pero logro darle los teléfonos de la casa grande
y de la cabaña al otro lado del lado, donde se queda mi hija
cuando viene a visitarnos. Podría haberle dado mi número
de seguro social si lo hubiera preguntado. Tengo todos los números
en la cabeza. Lo que desapareció es todo lo demás.
Está llegando gente. En algún lugar, la radio del patrullero
emite pedidos de auxilio. Me suben a una camilla. Duele, y yo grito.
Me meten en la ambulancia y se cierran las puertas. La radio policial
se escucha más cerca. Alguien dice: “Mejor cerrarlas de
un portazo”.
Paul Fillebrown se sienta a mi lado con unas tenazas y me dice que tiene
que cortar el anillo de mi mano derecha, el que mi mujer me regaló
en 1983, doce años después de casarnos. Trato de decirle
que lo uso en la derecha porque el anillo de casamiento lo sigo llevando
en la izquierda. Me costó quince dólares y noventa y cinco
centavos en la joyería Day’s de Bangor y lo compré
un año y medio después de conocer a mi mujer, en el verano
del ‘69, cuando trabajaba en la biblioteca de la Universidad de
Maine. Yo usaba patillas gruesas y vivía cerca del campus, en
un lugar que costaba siete dólares por semana (un cambio de sábanas
incluido). El hombre había llegado a la Luna y yo, al cuadro
de honor. Abundaban los milagros y las maravillas. Una tarde almorzaba
con mis amigos de la biblioteca, en el parque detrás de la librería.
Entre Paolo Silva y Eddie Marsh estaba sentada una chica muy prolija,
con una risa infecciosa, pelo teñido de rojo, las mejores piernas
que había visto en mi vida y un ejemplar de Soul on Ice. No podía
creer que un estudiante universitario pudiera tener una risa como ésa.
Además, puteaba como un marinero. Se llamaba Tabitha Spruce.
Nos casamos en 1971. Seguimos casados. Y en todoeste tiempo no me ha
dejado olvidar que cuando la conocí yo creía que era la
novia sofisticada y cosmopolita de Eddie Marsh. En realidad, los dos
éramos de clase trabajadora, comíamos carne, apoyábamos
al Partido Demócrata y sospechábamos, como típicos
yanquis, de la vida fuera de Nueva Inglaterra. La combinación
funcionó. Nuestro matrimonio ha durado más que todos los
líderes mundiales, excepto Castro.
Una versión balbuceante de esta historia se escapa de mis labios,
pero nada que Paul pueda entender, mientras asiente y sonríe,
cortando el segundo anillo de la mano hinchada. Cuando lo llamo para
agradecerle, dos meses después, sé que Fillebrown me salvó
la vida. Él sugiere que quizás alguien más estaba
cuidándome. “Hace veinte años que hago esto y cuando
te vi tirado en la zanja no pensé que pudieras llegar al hospital”.
La gravedad de las heridas provocadas por el impacto son tales que los
doctores del hospital North Cumberland deciden que no pueden tratarme
allí. Alguien pide un helicóptero y me trasladan al Centro
Médico Central Maine, en Lewiston. Para entonces, Tabby, mi hijo
mayor, y mi hija están conmigo. A los chicos sólo les
permiten verme un rato. Mi mujer puede quedarse un poco más.
Los médicos le dicen que estoy muy golpeado, pero que voy a sobrevivir.
La parte inferior de mi cuerpo está cubierta. No le permiten
ver el extraño modo en que giró hacia la derecha, pero
pueden lavarme la sangre de la cara y sacar los pedazos de cristal del
pelo.
El
helicóptero aterriza en la playa de estacionamiento. Me llevan
hasta él en silla de ruedas. El ruido de la hélice es
muy fuerte. Alguien me grita al oído: “¿Alguna vez
subiste a uno, Stephen?”. Es alguien que suena alegre, entusiasmado.
Trato de decir que sí, que de hecho he volado dos veces en helicóptero,
pero no puedo. De pronto, es muy difícil respirar. Me suben al
helicóptero. No hay una nube. Oigo más voces en la radio.
Esta parece mi tarde para escuchar voces. Se me hace cada vez más
difícil respirar. Le hago gestos a uno de los enfermeros. “Siento
que me estoy ahogando”, murmuro. Alguien chequea algo. Otro dice:
“El pulmón le dejó de funcionar”.
Escucho un ruido de papel, algo sale de su envoltorio y una segunda
persona me grita al oído: “Te vamos a hacer una traqueotomía,
Stephen. Te va a doler un poco, un pinchazo”. Lo único que
siento es que alguien me clava algo puntiagudo con el pulgar. Entonces
se siente un silbido, como si mi cuerpo perdiera algo. De hecho, creo
que era exactamente lo que estaba sucediendo. La respiración
normal, el inhalar-exhalar de siempre, tiene ahora un ruido diferente:
shlup, shlup, shlup. El aire está frío, pero al menos
es aire y sigo respirándolo. No quiero morirme, y mientras miro
el cielo azul me doy cuenta de que estoy a un paso de la muerte. Alguien
me va a arrastrar para un lado o para el otro muy pronto. No hay nada
que yo pueda hacer, excepto estar ahí tirado escuchando mi respiración:
shlup, shlup, shlup.
Diez minutos más tarde aterrizamos en el hospital. Me sacan del
helicóptero. Alguien golpea la camilla contra una pared y grito.
“Perdón, perdón. ¿Estás bien, Stephen?”.
Cuando estás herido, todo el mundo te llama por el nombre. “Díganle
a Tabby que la quiero mucho”, les grito, mientras siento ganas
de llorar. “No va a hacer falta que se lo diga yo”, me dice
el tipo que empuja la camilla. El aire acondicionado está prendido
y pienso que hace una hora yo estaba caminando por la ruta, pensando
en juntar frambuesas, pero rápido, porque a las cinco y media
teníamos que ver La hija del general con John Travolta, que había
hecho de villano en Carrie, mi primera novela. “¿Cuándo?
¿Cuándo puedo decírselo?”, le grito, o creo
que le grito, al camillero. “En un rato”, me responde. Entonces
me vuelvo a desmayar. Esta vez es todo un rollo de la película
de mi memoria el que desaparece. Tengo flashes de caras, quirófanos,
máquinas de rayos X, alucinaciones, sueros, morfina, voces lejanas
y manos que me untan una crema en los labios. Tiene gusto a menta. Pero
sobre todo, hay oscuridad.
La predicción de Bryan Smith terminó siendo moderada:
la pierna estaba rota en nueve partes. El cirujano que la armó
de nuevo (el formidable David Brown) me dijo más tarde que, debajo
de la rodilla, mi pierna parecía “un puñado de bolitas
en una media”. Fueron necesarias dos incisiones para aliviar la
presión causada por la explosión de la tibia y lograr
que la sangre volviera a circular por la parte inferior de la pierna.
Si esos cortes no se hubieran hecho (o si hubieran demorado en hacerlos),
hubiera sido necesario amputarme la pierna. La rodilla derecha estaba
abierta a la mitad; el hueso de la cadera y cuatro costillas estaban
fracturados, la columna estaba quebrada en ocho partes. La clavícula
derecha había aguantado, pero estaba en carne viva. El corte
en el cuero cabelludo necesitó treinta puntos. Así que
diría que la predicción de Bryan Smith fue un tanto moderada.
La destreza al volante del señor Smith fue analizada por un tribunal,
que lo procesó por dos delitos: conducción peligrosa (bastante
grave) y lesiones importantes (un delito tan grave que significa la
cárcel). Después de mucho meditarlo, el fiscal permitió
que Smith se declarara culpable del cargo menor, conducción peligrosa.
Fue sentenciado a seis meses de prisión en suspenso, un año
de inhabilitación para manejar y probation. La inhabilitación
se extendía a vehículos como trineos de nieve, jeeps y
etcétera. Probablemente, Bryan Smith esté de vuelta en
el camino para la primavera o el verano del 2001.
David Brown me reconstruyó la pierna en cinco operaciones maratónicas
que me empujaron hasta el borde de mi resistencia física. Me
dieron también una oportunidad de volver a caminar. Un aparato
de acero y fibra de carbono fue fijado a la pierna para mantenerla en
su lugar. Ocho clavos llamados Schanz atravesaban el aparato hasta penetrar
en los huesos, por encima y por debajo de la rodilla. Otros cinco clavos
más pequeños irradiaban de la rótula. Parecían
rayos de sol dibujados por un chico. Tres veces por día las enfermeras
sacaban las gasas de los clavos y limpiaban los agujeros con agua oxigenada.
Nunca me empaparon la pierna con querosén para después
prenderla fuego, pero si esto ocurre alguna vez, ya sé cómo
se siente.
Entré en el hospital el 19 de junio y el 30 me paré por
primera vez. Di tres pasos titubeantes hasta una cómoda y me
senté con mi papagallo en brazos tratando de no llorar. Me dije
que tenía mucha suerte. Eso funcionaba la mayoría de las
veces, porque era cierto. Otras no, y entonces lloraba. Uno o dos días
después, empecé la rehabilitación junto a una mujer
de ochenta años, llamada Alice, que había sufrido una
embolia cerebral. Nos animábamos mutuamente. Al tercer día
le dije que se le veía la enagua. Ella me respondió: “Y
a usted se le ve el culo, muchachito”, y siguió caminando.
El
24 de julio, cinco semanas después de que Bryan Smith me atropellara,
empecé a escribir de nuevo. No podía doblar la rodilla
derecha. Mi cadera rota hacía que fuera una tortura estar sentado
media hora seguida. ¿Cómo iba a escribir si lo más
importante en mi vida era cuánto faltaba para la próxima
inyección? Pero sentía que era la única salida.
Ya había pasado por momentos difíciles antes y la escritura
me había ayudado a superarlos. Había una voz en mi cabeza
que no se cansaba de repetir: “Ahora es el momento”. Era posible
desoír la voz, pero muy difícil dejar de creer en ella.
Al final, fue Tabby quien zanjó la cuestión, como ha hecho
en todos los momentos importantes. Antes, era ella la que me decía
que tenía que parar un poco, no trabajar tanto, pero también
la que sabía que a veces escribir era lo único que me
hacía salir adelante. Porque a veces escribir es un acto de fe,
es escupir en el ojo de la desesperación. Escribir no es la vida,
pero a veces puede ser una manera de volver a ella. Cuando le dije que
lo mejor sería volver a escribir, esperaba un sermón.
Pero lo único que me preguntó fue dónde quería
que pusiera las cosas. Yo no tenía lamenor idea. Esa tarde, mi
mujer me llevó a través de la cocina hasta mi nuevo estudio.
Ahí estaban la laptop, la impresora, la lámpara, el manuscrito
(con mis anotaciones prolijamente apiladas encima), varios lápices,
unos libros de referencia y una foto de mi hijo menor. Me dio un beso
en la sien, acomodó la silla de ruedas y me dejó solo
para que averiguara si todavía tenía algo que decir.
Resultó que sí. La primera sesión duró una
hora y cuarenta minutos, la mayor cantidad de tiempo que había
pasado erguido desde el accidente. Cuando terminé, transpiraba
como caballo y el dolor en la cadera era casi apocalíptico. Las
primeras quinientas palabras eran terroríficas, como si nunca
hubiera escrito en mi vida. Fui de una palabra a la otra como un viejo
tratando de atravesar un arroyo saltando de piedra en piedra. Tabby
me trajo una Pepsi y me reí a pesar del dolor. Escribí
Carrie y Salem’s Lot en la parte de atrás de una casa rodante.
Mi nuevo escritorio era lo suficientemente parecido como para sentir
que se cerraba el círculo.
No tuve una iluminación milagrosa, pero con los días las
palabras empezaron a venir cada vez más rápido. Todavía
me dolía la cadera, la pierna y la espalda, pero el dolor se
alejaba de a poco. Estaba en carrera. Las cosas sólo podían
mejorar.
Y
las cosas han seguido mejorando. Me operaron dos veces más desde
entonces. También sufrí una infección bastante
seria y sigo tomando alrededor de cien pastillas por día, pero
el aparato en la pierna ya no está y yo sigo escribiendo. Algunos
días son como arrastrarse. Otros, siento el hormigueo de la felicidad,
esa sensación de haber encontrado las palabras exactas y haberlas
puesto en el orden correcto. Todavía no tengo demasiadas fuerzas
(apenas puedo escribir la mitad de lo que escribía antes), pero
sí las suficientes. Escribir no me salvó la vida, pero
está haciendo por mí lo que ha hecho siempre: convertir
mi vida en un lugar más brillante y placentero.
arriba