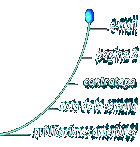Discusión
por la elevada tasa de fracasos
Los
defectos de la clonación
Por
Xavier Pujol Gebelli, El País
El uso de técnicas de clonación para fines terapéuticos
o para la obtención de un mayor rendimiento en ganadería
se acerca a lo que podría ser su primer punto de inflexión.
Tras varios años de experiencia, los éxitos obtenidos
continúan siendo escasos y abundan los casos de abortos, muertes
prematuras y malformaciones en los animales experimentales recién
nacidos. No obstante, empiezan a comprenderse las causas de los reiterados
fracasos. Según publicaciones científicas recientes, el
proceso de reprogramación celular que implica la clonación
provoca errores en el control de los mecanismos de transmisión
de la información genética. Por ahora, pensar en clonación
sitemática de humanos, como ha aventurado algún científico,
es, cuando menos, una quimera.
Tras el nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado
a partir de una célula adulta, hace ya cuatro años, las
expectativas del uso de las técnicas de clonación de embriones
–humanos con fines terapéuticos y de otros mamíferos
para obtener mejores rendimientos en las cabañas ganaderas–
se dispararon hasta alcanzar cotas delirantes. Pero, como suele suceder
en ciencia, los resultados obtenidos en los años que siguieron
deshincharon rápidamente el globo mediático que se había
formado. La tasa de éxitos, esto es, el número de animales
clonados nacidos comparado con el número de intentos realizados,
continúa siendo hoy prácticamente tan baja como en los
inicios, con el agravante de que muchos de los nacidos vivos fallecen
a las pocas horas de nacer o presentan graves malformaciones.
Las causas de ambas cuestiones continúan siendo una incógnita.
El nivel de éxito se mantiene entre la gestación de un
feto viable por cada 300 a 600 embriones implantados en el útero
de un animal que ejerce de madre biológica. Pero no todos los
fetos acaban naciendo. Muchos de ellos se traducen todavía en
abortos y, de los que nacen, una gran mayoría fallecen debido
a problemas cardiocirculatorios, respiratorios o por un alarmante déficit
en su sistema inmunitario. De los pocos que finalmente parecen ser viables,
en su mayoría presentan el llamado síndrome LOS (acrónimo
de la expresión inglesa Large Offspring Sindrome) que se caracteriza
por la obtención de animales de mayor tamaño en relación
con animales no clonados.
Pocos éxitos
“Todavía no comprendemos correctamente los mecanismos de
la clonación”, declaraba hace poco Lorraine E. Young, investigadora
del Instituto Roslin de Edimburgo, donde se gestó el nacimiento
de Dolly. Young, sin embargo, aportó recientemente en la revista
Nature Genetics una explicación razonable de la escasa tasa de
éxitos. La clave, señalaba, podría encontrarse
en la manipulación de la maquinaria de relojería que pretende
transformar una célula adulta en otra embrionaria. En ese proceso
se introducirían errores de control del material genético
que podrían llevar a malformaciones, cuando no a un desenlace
fatal. La palabra clave para resolver la trama sería entonces
metilación.
¿Qué tiene ese término que ver con la clonación?
Al parecer, según Young y otros expertos, mucho más de
lo que se creía en un principio. La metilación de ADN
es una compleja reacción bioquímica que juega un papel
determinante en la activación o inhibición de un buen
número de genes. De su correcto funcionamiento depende que, por
ejemplo, durante el desarrolloembrionario de un organismo, éste
se desarrolle normalmente y se activen las funciones que determinarán
no sólo su forma sino también la formación de órganos
y tejidos, además de otras características de la herencia
genética transmitida de generación en generación.
Pero este proceso, aunque se manifieste en el desarrollo embrionario,
hunde sus raíces en las células germinales. En la clonación
se emplean células adultas que se reprograman o embrionarias.
En ambos casos, los mecanismos de metilación ya están
en marcha y actuarán silenciando o activando la función
de genes prácticamente de forma aleatoria.
Experimentos recientes, hechos por Louis Jackson-Grusby y Andrew Feinberg,
han puesto de manifiesto que alteraciones de este proceso afectan a
factores de transcripción, proteínas implicadas en los
mecanismos de reparación del ADN, componentes de señalización
celular o enzimas básicas en el citoplasma y el núcleo
de las células. Del mismo modo, parecen guardar relación
con factores vinculados con el control de la muerte celular (apoptosis)
o con la aparición de oncogenes. Según estos resultados,
parece lógico que una metilación del ADN no suficientemente
natural, como la que se da con las actuales técnicas de clonación,
acabe afectando al embrión.
Los experimentos de Young, publicados el pasado noviembre, se centraron
en el mayor tamaño de los animales clonados frente a los que
no tienen ese origen. Tras diversos análisis con células
fetales de ovejas clonadas y normales, advirtieron una menor presencia
en las primeras de un receptor específico para una proteína
vinculada con el crecimiento. Curiosamente, la presencia de ese receptor,
IGF2R (factor de crecimiento de insulina), era entre un 30 y un 60 por
ciento inferior en los animales de mayor tamaño.
Las explicaciones de los científicos vienen a decir que los fetos
son mayores porque hay efectivamente menor cantidad de IGF2R. De acuerdo
con estos argumentos, esa menor presencia inhibe otros factores de crecimiento
que se expresan durante el desarrollo embrionario y tienen que ver,
de nuevo, con la metilación de ADN. En este caso, el hallazgo
de Young daría nuevas razones para creer que la metilación
de ADN de embriones manipulados implica un cierto riesgo de disrupciones
genéticas o, lo que es lo mismo, de abortos o malformaciones
que ocasionen no sólo el síndrome LOS sino también
una muerte prematura.
Diagnóstico
El hallazgo abre posibilidades de desarrollar nuevas técnicas
de diagnóstico, especialmente en la fase previa a la implantación
del embrión en el útero materno. Young sugiere como posibilidad
la puesta a punto de un test genético capaz de detectar eventuales
problemas de metilación o, dicho de otro modo, de activación
o silenciamiento de determinados genes en el embrión, para evitar
la gestación de organismos inviables.
La aplicación de un test similar en reproducción asistida
humana sería entonces cuestión de tiempo. La opinión
es compartida por Josep Egozcue, catedrático de Biología
Celular en la Universidad Autónoma de Barcelona y médico
especialista en técnicas de reproducción asistida. Egozcue
trabaja en la puesta a punto de una técnica de diagnóstico
pre-implantación a partir de células madre obtenidas de
un embrión. Su objetivo es lograr un método seguro para
efectuar una biopsia del embrión y detectar posibles errores
genéticos.
Aunque los métodos sean distintos, el objetivo es el mismo y
el trabajo, complementario. Se trata de determinar con la máxima
precisión posible cuándo un organismo va a ser o no viable.
La combinación de ambos procedimientos, todavía en fases
muy preliminares, o de otros similares, podría traducirse en
aplicaciones.
Copias humanas
El uso de embriones humanos para investigación
continúa levantando ampollas. Sin embargo, tomó un giro
inesperado el pasado noviembre cuando el gobierno británico amplió
esa posibilidad, extendiéndola a la clonación de embriones.
Este paso, así como la permisividad que existe ahora mismo en
EE.UU., ha sido aplaudido por la comunidad científica internacional,
dado su papel clave en la investigación sin trabas de las posibilidades
de las células madre como fuentes de órganos y tejidos
para trasplante. Esta línea de investigación, todavía
preliminar, ha empezado a dar sus primeros frutos. Por ejemplo, según
investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia, células madre
humanas extraídas de médula ósea trasplantadas
a fetos de ovejas han logrado sobrevivir más de un año.
Algunos investigadores, como el italiano Severino Antinori y el estadounidense
Panos Zavos, han planteado abiertamente la clonación de un ser
humano con fines terapéuticos. Esto ha levantado un alud de críticas
entre los especialistas, que consideran esa posibilidad poco menos que
una quimera. En primer lugar, por las enormes dificultades que entraña
el control de los mecanismos de activación genética. Y
en segundo lugar, como señala Josep Egozcue, por razones de orden
práctico. Para conseguir un feto, con independencia de su viabilidad,
se requeriría en el mejor de los casos un centenar de óvulos
femeninos, por ahora un recurso muy escaso. Si la pareja infértil
quisiera que el óvulo fuera suyo, las técnicas de estimulación
actuales permitirían, como mucho, la obtención de tres
o cuatro por año. Tras lograrlo, habría que conseguir
su viabilidad. Estudios de Jean Paul Renard, del Instituto de Investigaciones
Agronómicas francés (INRA), revelan que el 74 por ciento
de los animales clonados fallece a poco de nacer o en los últimos
meses de gestación. Y de los que sobreviven, buena parte presenta
malformaciones.