|
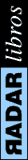
|
 Por
estos días se cumplieron veinticinco años de la muerte de
Agatha Christie, la mítica creadora de novelas policiales
y la segunda autora más vendida en toda la historia de la humanidad
(sólo superada por la Biblia). Por
estos días se cumplieron veinticinco años de la muerte de
Agatha Christie, la mítica creadora de novelas policiales
y la segunda autora más vendida en toda la historia de la humanidad
(sólo superada por la Biblia).
por
Dolores Graña
Nada
hacía suponer que Miss Agatha Mary Clarissa Miller aparecería
en letras de molde más que tres veces en su vida: con motivo de
su nacimiento, su casamiento y su muerte. Ésos habrían sido
los únicos acontecimientos merecedores de la atención pública
en toda su vida, teniendo en cuenta las reglas de la sociedad de la que
provenía su padre banquero (la misma que describía Edith
Wharton en La edad de la inocencia, Nueva York en 1870) y las que se suponía
que Agatha cumpliría sin esfuerzo desde su nacimiento en 1890,
dictadas por su madre inglesa en la propiedad eduardiana de comienzos
de siglo.
Como correspondía, Agatha y su hermana fueron educadas privadamente
en la residencia familiar de Torquay por una serie de tutores que no lograron
enseñarles más que lo que las niñas estaban dispuestas
a aprender (matemática y música, en el caso de miss Agatha)
y luego enviadas al continente a una serie de pensionados con el objetivo
de aprender un idioma, preferentemente el francés. Alrededor de
los dieciocho años, esa instrucción terminaba con una serie
de bailes, excursiones, picnics y demás intercambios sociales con
el propósito velado, pero férreo de que consiguieran marido,
a quien se trasladaría el fardo de terminar de educarlas en todo
aquello que fuera necesario.
Madge siguió ese camino sin problemas y comenzó a recomendárselo
a su hermana menor con todo el fervor que suele producir el éxito
temprano. Pero a Agatha no le llovían las propuestas, y la mera
garúa que lograba recolectar era tan inadecuada a los estándares
familiares que su hermana y su madre comenzaron a denominar Esposo de
Agatha a cualquier adefesio que circulara por la región.
Hasta que miss Agatha enfermó. No tan gravemente como para aflojarle
las bridas a sus biógrafos, pero lo suficiente como para aburrirse
soberanamente en la cama. Agatha demostró que podía escribir
sonetos lo suficientemente decentes como para ser exhibidos en los círculos
más íntimos. Si no hubiera sido porque su padre murió
tempranamente, dejando a su familia en una situación incómoda
por lo estrecha, su madre y su abuela hubieran encargado una tirada reducida
de esos poemas –así como de los cuentos que envió sin
éxito a distintas editoriales– para regalar a sus amistades.
Sólo uno de esos relatos mereció una respuesta: “Lea
a De Quincey”, decía la escueta nota a vuelta de correo.
La
marca de fábrica Justo antes de que empezara la Primera Guerra,
Agatha se comprometió con un amigo de la familia con el que rompió
al conocer a Archie Christie (quien sí se convirtió en su
esposo, precisamente porque quedaba fuera de la categoría Esposo
de Agatha). Mientras esperaba el armisticio, se enroló como enfermera
voluntaria y ascendió rápidamente en las filas a medida
que demostraba la sangre fría, la voluntad y la sensatez que comenzaban
a flaquear en todas esas señoritas que habían sospechado
que el hobbie sólo duraría hasta la presentación
de la colección de la temporada 14-15. Miss Agatha recuerda en
sus memorias: “Madge y yo tuvimos por aquellos días una conversación
que fructificaría más adelante. Habíamos leído
una novela policíaca. Creo que era El misterio del cuarto amarillo
de Gastón Leroux, que acababa de publicarse. Entusiasmada, dije
que me gustaría escribir un policial. No creo que seas capaz, dijo
mi hermana. Me gustaría probar, respondí yo. Te apuesto
a que no lo logras”.
Dos años después la enfermera voluntaria fue transferida
a un dispensario, en el que no tenía mucho más que hacer
que evitar envenenar a alguien por descuido y escapar de los jefes que
le presentaban ampollas de curare e insinuaciones igualmente peligrosas.
Mientras esperaba las periódicas postales de su marido –postales
de la Real Fuerza Aérea que ya venían con los casilleros
correspondientes a “Estoy bien” y “Estoy en el hospital”
(la tercera opción recaía necesariamente en otros), Agatha
Christie (neé Miller) se aburría soberanamente de nuevo.
Para tener manos y tiempo ocupados en otra cosa que el tejido (después
de todo recién estamos en 1917), decidió probarle a su hermana
que sí podía escribir una novela policíaca. En 1965,
cuando ya había escrito todas sus novelas por lo menos dos veces,
recordaba el génesis de esa epopeya de un sólo hombre. Todo
el asunto, como siempre en Agatha Christie (y quizá esa sea una
de las razones por las que se resiste a los extremos fervorosos) es una
cuestión de sentido común desprovisto de toda gracia literaria.
“En el dispensario podía hacer lo que quisiera, salvo irme.
Como me hallaba rodeada de venenos, lo más natural fue escoger
el envenenamiento como método ideal. Me dediqué a imaginar
los personajes. Se trataría de un asesinato íntimo, todo
ocurriría en familia. Por supuesto, tendría que haber un
detective: por aquellas fechas estaba muy influenciada por Sherlock Holmes.
Me acordé de nuestros refugiados belgas. ¿Por qué
no hacer que nuestro detective fuera belga? Había toda clase de
refugiados. ¿Qué tal un oficial de policía jubilado
–aquí sí que cometí una gran equivocación:
mi detective debería rondar ahora los cien años–? Sería
un inspector meticuloso, muy ordenado. Un hombrecito al que le gustaban
más los objetos cuadrados que los redondos. Necesitaba un nombre
ampuloso, como los que abundaban en la familia Holmes. ¿Qué
tal Hércules? Sería un hombre pequeño con un gran
nombre. El apellido era más difícil y no recuerdo cómo
lo obtuve. Pero pegaba bien con Hércules: Hércules Poirot.
Estupendo. Pensé de nuevo en los otros personajes. ¿A quién
asesinarían? Un marido a su esposa era el tipo más común
de asesinato. Podía, por supuesto, escoger un tipo de asesinato
infrecuente, pero eso, desde el punto de vista artístico, no me
atraía. Lo fundamental en un buen relato policíaco era que
el criminal tuviera un motivo obvio, pero que al mismo tiempo, por alguna
razón, no resultara tan obvio y que, además, pareciera que
no habría podido hacerlo, aunque, por supuesto, fuera realmente
el asesino. En ese punto me invadió la confusión, así
que hice un par de frascos más de loción hipoclorosa”.
El hombre de la multiplicidad de células grises apareció
por primera vez en El misterioso caso de Styles (1920), con sus características
completas: debilidad por los chocolates, las revelaciones dramáticas
y las mujeres bellas e inocentes (pero aún más por las irremediablemente
culpables), un odio ciego a los franceses (a quienes les gustaría
imputárselo), un perro faldero en Hastings, el inevitable colaborador
sin luces aquejado de todas las debilidades estoicas británicas
(quien por economía narrativa, resulta casado y despachado sin
mayores ceremonias a la Argentina), y los contornos rotundos y epicúreos
–lo sabríamos luego, por las versiones cinematográficas–
de Peter Ustinov.
Todo lo que se reconoce como “novela de Agatha Christie” está
allí: la casa apartada en el campo, la media docena de invitados
de características, extracción y ocupación heterogénea
(dentro de los límites que la nobleza y la burguesía acomodada
imponían), un cadáver. Desayuno, almuerzo, cena, charla,
café. Puertas que se cierran en el medio de la noche. Poirot, que
lo sabe todo, y Hastings, que sabe aún menos que nosotros, que
nunca descubriremos nada que Agatha Christie, la señora del dispensario,
no quiera que descubramos.
Lógica
del misterio “Nunca describo la consecuencia lógica de mis
historias. Un cadáver. Una vida perdida. Eso es tema de otros”.
Para los otros, entonces, quedan esas cosas. Por ejemplo, el asesinato
por placer, masivo o público. O la sangre. Ninguno de los cientos
de cadáveres de Agatha Christie ha cometido jamás el desatino
de dejar huellas fisiológicas de su existencia anterior como ser
humano en la escena del crimen. Porque su verdadera función no
es ser un ser humano sino algo susceptible de convertirse en cadáver.
O, en términos-Christie, en una víctima. Sin embargo, la
víctima nunca es importante por sí misma: es la prueba del
delito, la mácula en una existencia que debe ser prístina.
Nadie extraña a la víctima porque nunca nadie exactamente
quién es, asícomo los personajes (descontando a los detectives)
sólo son lo que indica ese desafortunado efecto del éxito
literario, la Guía para el Lector: “multimillonario, financista,
marido de la anterior”, etc. Los personajes de Agatha Christie son
sólo abstracciones, meras x cuyo sentido depende de una formulación
pseudo-lógica: una suerte de máquina divina de impartición
de culpa, justicia y orden.
Lo que importa de la víctima, su razón de existir (en realidad,
de dejar de hacerlo) es establecer la figura del inocente. Así
como los implicados en el caso responden hasta cierto punto a arquetipos
melodramáticos reunidos por el artilugio del cuarto cerrado (que
puede ser un barco, un tren o una casa de campo), la importancia de la
inocencia, en el sentido más abarcador del término, termina
fagocitando los perfiles psicológicos, los rasgos de estilo y cualquier
cosa que se interponga en su camino. Por eso, los cadáveres son
entidades casi inmateriales, meros presupuestos lógicos que ni
al resto de los personajes les importan demasiado, salvo en relación
al grado de inocencia que puedan sostener. Una cuestión de proximidad
casi física (¿dónde estaba usted en ese momento?)
que va en aumento hasta amenazar con mancharlos a todos, como un agente
de contaminación “moral”. Porque, hasta el final, nadie
es “el inocente acusado injustamente” en las novelas de Agatha
Christie. La inocencia en la sociedad idealmente victoriana en la que
se desarrollan sus novelas (verdaderamente victoriana en el sentido de
que es una elección puramente personal y no el signo de los tiempos)
se vuelve un imperativo paranoico.
Crímenes y pecados Pero está claro que los salones de la
burguesía de sus libros no son el lugar apropiado para la ejecución
de una obra de arte como las que propugnaba De Quincey. Hay algo eminentemente
vanidoso y turbulento, extremo, en la idea de un verdadero artista del
mal, como el Moriarty de Conan Doyle (eso es lo que quizá descubrió
Christie leyendo a De Quincey), alguien cuya sola existencia amenaza torcer
el curso de la historia: alguien con sentido estético. El asesinato
nunca permite atisbar la existencia del mal en las novelas de Agatha Christie.
Esto es: el mal en estado puro, palpable, inmotivado y exterior al comportamiento
humano: el Mal. Su perfección, por el contrario, tiene que ver
con la transformación del asesinato en una actividad puramente
cerebral, algo capaz de ser jugado en el living de casa, y con menos esfuerzo
que tirar los dados. Algo que sucede siempre por las mismas razones e
invariablemente, y algo de lo que no debemos preocuparnos sino disfrutar
desde los sillones. Una actividad de la vida civilizada en el Imperio.
El orden debe ser preservado a toda costa, pero tampoco se verá
afectado en la más mínima medida porque uno de los invitados
a una casa de campo decida eliminar a alguien que le impide obtener o
conservar lo que desea. Es simplemente que ese tipo de cosas no pueden
permitirse por principio. El crimen es un comportamiento que se paga con
la horca. Si alguien decide o necesita incurrir en comportamientos criminales,
no habrá forma de que pueda evitar el merecido castigo. Por eso,
los gritos y desmayos, las reacciones histéricas y ofendidas, las
emociones, pertenecen casi exclusivamente a los culpables, en esos típicos
finales de tertulia de Agatha Christie. “Cuando empecé a escribir
novelas policíacas no era mi intención pensar seriamente
sobre el crimen. Una novela de este tipo era el relato de una persecución,
una historia con moraleja y, en definitiva, una narración que se
atenía a las normas de la moral tradicional. En aquella época,
el agente del mal no era un héroe. Aún no nos habíamos
adentrado en los oscuros caminos de la psicología y yo, como cualquiera
que escribiera o leyera libros, estaba en contra del criminal y a favor
de la víctima inocente. Porque quien importa es el inocente, no
el culpable”.
Las
fatigas de una dama A pesar de todo, la pila de notas de rechazo de las
editoriales se amontonaban. Dos años y quince editoriales después,
finalmente, una casa londinense decidía aceptar el manuscrito de
AgathaChristie, no sin antes aconsejarle que mejorara la trama porque
era demasiado “débil”. La novela fue un éxito
instantáneo, pero el contrato de Agatha Christie apenas le dejó
una ganancia de diez libras, que subieron a cincuenta con la siguiente,
El misterioso señor Brown (1922), escrita para financiar la mudanza
a un departamento en Londres junto a su marido y a su hija. Asesinato
en el campo de golf (1923) fue escrita como sofisticada venganza frente
a su condición de “viuda del golf” en un country club
que no podía pagar; El hombre del traje marrón (1924) es
el único caso en el que Christie utilizó a un personaje
real como punto de partida para un villano (el jefe de su marido, y sólo
porque él mismo se lo ordenó). Todas las novelas de Agatha
Christie parecían surgir de circunstancias cotidianas y nada inusuales,
sobre las que la señora de la casa construía un mecanismo
de relojería que procedía a desarmar con parsimonia frente
a sus lectores, luego de dejarlos probar un rato largo hasta que se dieran
cuenta de que no tenían la solución del enigma a su alcance.
Y sus lectores probaron ser tan estúpidos –y tan felices de
que se los pusiera en evidencia como tales– como esperaban los editores.
Después de dos años, Christie decidió probar algo
nuevo: contar la novela desde el punto de vista del asesino. Es, por supuesto,
El asesinato de Roger Ackroyd (1926), probablemente una de sus cinco mejores
novelas. Y una gran novela de misterio de cualquier autor. Pero la perfección
artesanal de la narración (porque así se la consideraba,
una “artesana de un oficio honesto”) fue opacada por uno de
los pocos misterios que le quedan a la literatura.
La infidelidad Ese mismo año, Agatha Christie desapareció
sin dejar rastro, poco después de que su marido golfista le anunció
que pensaba dejarla por otra. La dama desaparece. Durante once días,
más de diez mil personas la buscaron por toda Inglaterra y terminaron
dándola por muerta. Scotland Yard ni siquiera pudo arriesgar cómo
ni dónde había sucedido el deceso (dos cuestiones claves
a la hora de firmar asesinatos) pero decidió arrestar al marido
adúltero y golfista. Fue la encargada de un hotel de un balneario
la que llamó a la policía para informar que entre sus clientes
se encontraba una mujer muy parecida a la foto que publicaban los diarios.
Agatha Christie se había registrado en el hotel bajo el nombre
de Theresa Neale –la Otra–, y seguía con fruición
las últimas novedades del extraño caso de la novelista desaparecida.
No recordaba nada. La policía concluyó –tan rápidamente
como cuando la había dado por muerta– que todo se debía
a un episodio de amnesia temporaria, a causa de una crisis de nervios.
Agatha Christie –que quizá armó todo el caso de Scotland
Yard con la rapidez y displicencia de un trabajo por encargo y mal pago–
nunca volvió a hablar del tema. Desde la mejor campaña de
publicidad de la historia -Roger Ackroyd fue su primera novela con nueva
editorial y contrato suculento– hasta la puesta en práctica
de sus artimañas artesanales, todas las teorías que intentaron
explicar qué hizo Agatha Christie durante esos once días
perdidos han fracasado miserablemente. Nadie se ha puesto de acuerdo siquiera
en si la duquesa de la muerte (como prefería que la llamaran los
lectores) fue la víctima o el victimario en ese crimen perfecto.
Ése crimen que Hércules Poirot siempre sostuvo que no se
podía cometer jamás. Hasta que, claro, lo hizo él
mismo, en la siempre magnífica y crepuscular Telón (1975).
Señora
de nadie Durante los años siguientes, se dedicó a viajar
por Oriente, divorciarse del golfista pero robarle el apellido, casarse
con un arqueólogo especializado en Ur y Nínive una docena
de años mayor (que ciertamente entraba en la categoría de
Esposo de Agatha) y escribir una novela todos los años, entre las
cuales se encuentran algunas de sus más famosas, y con motivos:
Testigo de cargo (1933), Asesinato en el Orient Express (1934), Muerte
en el Nilo/Poirot en Egipto (1937) y Diez negritos (1939). En 1932 hizo
su aparición Miss Jane Marple, la rival eterna dePoirot en la adoración
de sus lectores. Recuerda Christie en su mejor tono de viejecita diabólica
á la Marple: “La señorita Marple entró tan calladamente
a mi vida que apenas advertí su llegada. Miss Marple no es en modo
alguno un retrato de mi abuela, es una solterona mucho más demandante.
Pero hay una cosa que sí tiene en común con ella: siempre
espera lo peor de todo y de todos. Y siempre tiene razón”.
Al poco tiempo comenzó a adaptar sus novelas para teatro y radio,
después de que la coartada infalible de Roger Ackroyd se convirtiera
en un éxito. Luego comenzó a escribir específicamente
para teatro, 17 piezas en total (La ratonera, una versión remozada
de Tres ratones ciegos, viene representándose ininterrumpidamente
en el mismo teatro londinense desde 1952. Los derechos para cine están
vendidos desde esa época, pero el contrato especifica que la película
sólo puede filmarse seis meses después de que la obra baje
de cartel). Sin contar, por supuesto, los centenares de adaptaciones,
versiones, homenajes y plagios para cine, esos whodunit que Alfred Hitchcock
anatemizaba por dentro y por fuera de sus películas y que el público
corría a ver. Tanto como lo haría ahora, 93 novelas después.
“Lo más agradable de la escritura, cuando ya se había
convertido en un trabajo del que me habría escapado si hubiera
sabido hacer otra cosa, era lo que se relacionaba directamente con el
dinero. Esto estimulaba mucho mi producción. Me decía a
mí misma: Me gustaría derribar el invernadero y hacer en
su lugar una galería en la que podamos sentarnos. ¿Cuánto
costaría? Hacía mis cálculos y me iba a la máquina
de escribir. A su debido tiempo escribía la novela y ya tenía
mi galería”. Agatha Christie podría haber techado el
planeta entero a esa altura (ya convertida en multimillonaria y en santo
y seña de lectores furtivos y furiosos alrededor del mundo hasta
su muerte, en 1976), pero siguió escribiendo en tiendas de campaña
en las excavaciones de su marido alrededor de la Mesopotamia, regalándole
derechos de sus libros a familia y amigos, viajando por todo el mundo
y convirtiéndose progresivamente en esa mujer que todos sus lectores,
en algún recóndito lugar de su mente, creen que es en realidad
una corporación algo sobrenatural.
Almendras
amargas, Ltd. Si se lo piensa un poco, es muy probable que Agatha Christie
haya sido la única beneficiaria de un pacto mefistofélico.
Y sus resultados, bastante menos inocuos de lo que parece. Al instalar
el asesinato en las prácticas usuales de la vida civilizada –dentro
de la cual, efectivamente, una vida más o menos da exactamente
lo mismo que otra– y convertirlo en un juego mental que se juega
por sobre el nivel de los mortales, sus novelas consiguen instalar una
suerte de mundo paralelo sancionado únicamente por el conteo de
células grises de Poirot. La moraleja en la que insistía
Christie podría no ser necesariamente de índole moral. El
asesino pierde, no porque sea “el villano”, sino porque se equivoca,
porque es menos inteligente que sus cazadores. Si no se es mejor que los
detectives, más vale dedicarse a la inocencia, y si se tiene mala
suerte, a ser la pelota necesaria para el juego: la víctima. Después
de todo, la única persona que ha vendido más libros que
Agatha Christie ha sido Dios. Y en ambos casos la cuestión es la
misma. El precio de la soberbia es la Caída. O la horca, como prefería
llamarla Miss Agatha.
arriba
|