|
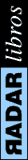
|
Debates
Las malas lenguas
Argentina
es un país de traductores (Sarmiento, Mitre son los más conspicuos nombres
de una larga lista). La conformación actual del mercado editorial, sin
embargo, ha impuesto versiones castellanas que muchas veces ofenden el
oído (y la inteligencia) del lector acostumbrado a la entonación argentina.
Radarlibros convocó a Marcelo Cohen, Sylvia Iparraguirre y Alicia Steimberg,
tres reconocidos traductores de nuestro medio, para conversar sobre los
aspectos actuales de una pasión criolla.
POR
GUSTAVO BERNSTEIN Las mutaciones radicales padecidas por la
industria editorial argentina, que incluyen el traspaso de las firmas
nativas más tradicionales y prestigiosas a manos de corporaciones
multinacionales, ha afectado no sólo al desarrollo de la literatura
local sino también a la traducción local de literaturas
foráneas. El arte de la traducción atraviesa en nuestro
país una crisis que afecta tanto al reconocimiento profesional
como a la invasión lingüística que supone el fuerte
desembarco de versiones ibéricas plagadas de localismos ajenos
a la tradición rioplatense.
¿En qué medida las nuevas pautas del mercado afectan a la
traducción literaria?
Marcelo Cohen: La traducción es inherente al desarrollo de las
literaturas. A partir de Roma no existen textos locales que no se hayan
gestado por el concurso de la traducción, de la apropiación
de otras literaturas, tanto para asimilarlas, contradecirlas o continuarlas.
La educación de los jóvenes romanos se basó en traducciones
de los griegos, el movimiento renacentista tampoco se entiende sin los
textos griegos, que curiosamente llegan a través de la cultura
árabe; incluso la cultura isabelina está tomada de autores
latinos. Esto ha ocurrido en todos los períodos y en todas las
culturas, salvo en el mundo de habla hispana donde la traducción
ha corrido un raro destino porque, en lugar de apropiarse de textos ajenos
para el enriquecimiento propio, han sido más bien remisos al intercambio
con Europa. En América, en lugar de nutrirse, los españoles
también convirtieron su lengua en otro elemento de expansión
imperial.
Lo mismo ocurre ahora, parece.
M.C.: Por razones de mercado se sigue traduciendo desde allí con
muy poca atención a las variedades dialectales locales, cosa bastante
catastrófica si se entiende la traducción como un modo de
completar la propia identidad a través de la presencia del otro.
¿Es posible zanjar en algo esta cuestión?
Alicia Steimberg: Si el traductor intenta utilizar la menor cantidad de
localismos posibles, esas traducciones van a ser potables, pero siempre
va a haber cosas molestas porque no existe ese tal idioma neutro; eso
no es más que el ardid de una convención que pretende avalarse
por alguna autoridad como lo es, digamos, el Diccionario de la lengua
de la Real Academia. Y ahí, entonces, uno debe poner falda por
pollera o grifo por canilla.
Sylvia Iparraguirre: Las distinciones son muy grandes entre nuestro rioplatense
y el español peninsular, y no sólo porque difieran los modismos
o los neologismos sino porque los españoles usan un mayor caudal
de vocablos; nosotros somos más parcos. Cuando se intenta que ese
mosaico lingüístico innegable, que es precisamente la riqueza
del español, quede homogeneizado, termina dando una cosa híbrida.
Esta es una brecha que va a perdurar siempre.
¿Qué cosas singularizan a la traducción argentina
actual?
M.C.: Que hay una gran cantidad de escritores traduciendo más que
nunca por amor al arte, porque apropiarse de los textos los ayuda a continuar
con la elaboración de sus propias estéticas. Y en ese sentido
puede que sea fértil para la literatura, pero perjudicial para
el desarrollo de la profesión.
¿E históricamente?
S.I.: México y Buenos Aires han sido siempre dos focos muy importantes.
Acá ha habido traductores de excelente nivel que han hecho escuela
como José Bianco o Enrique Pezzoni, quien produjo una traducción
de Moby Dick memorable.
M.C.: En México es indudable la influencia de Octavio Paz, con
todo su amor por el surrealismo, las vanguardias o el orientalismo; en
Argentina,las dos corrientes centrales del pensamiento literario han sido
Borges y la teoría francesa: no nos vendría nada mal un
poco de anglosajonismo.
Piglia sostiene que Las palmeras salvajes de Faulkner es mejor en la traducción
de Borges. ¿Es posible que un traductor mejore un texto?
S.I.: No sé si es tan así, pero leer esa traducción
de Borges tiene un valor agregado. Aparece, por ejemplo, “repechar
la ribera”, que es un criollismo, pero que va perfectamente con Faulkner
porque lo que se está tratando ahí es un tema rural, gente
de campo con sus modismos; entonces no hay una discordancia. Ahora, bien:
éste y otros criollismos que tan naturalmente se insertan en ese
trabajo de Borges no siempre son afortunados en otros. Yo creo que hay
autores que se toman una confianza excesiva con el otro texto al punto
de atropellarlo.
A.S.: Es cierto, hay una sensibilidad evidente que exige la traducción.
Yo recuerdo un cuento norteamericano que tenía mucho slang y el
traductor decidió adaptarlo al lunfardo. Quedó todo desvirtuado
porque el protagonista ya no era un neoyorquino sino un porteño.
Son casos difíciles porque proponen dos posibilidades: o se sustituye
el argot original por el del nuevo idioma y entonces pierde identidad;
o se lo traduce de una manera neutra y entonces termina siendo nada.
¿Existe la posibilidad de encontrarse con textos que resulten intraducibles?
S.I.: Si se parte de que la lengua es un modo de organizar la realidad,
entre las lenguas occidentales, aunque con ciertos corrimientos, hay una
similitud; incluso las romances hasta podrían calcarse y apenas
se verían algunos desfasajes en los bordes. Ahora, cuando uno se
enfrenta con lenguas que no provienen de la tradición racional
aristotélica, como por ejemplo las amerindias, percibe una forma
de organizar la realidad de muy difícil traducción, sobre
todo aquellas que carecen de adverbios de tiempo y de espacio.
A.S.: O para ir a un ejemplo personal más prosaico, recuerdo que
cuando traduje un libro de Lorrie More me encontré con un cuento
realmente intraducible. Se llamaba “Charadas” y era efectivamente
eso: juegos de palabras a los que era imposible encontrarles un equivalente.
Propuse entonces dejarlo afuera del libro porque en la versión
castellana, al estar repleto de notas al pie, iba a perder toda gracia.
Pero por contrato no se podía; así que quedó con
todas esas molestas notas. No sé realmente a quién le puede
interesar.
M.C.: Sí, yo soy enemigo de las notas al pie. Si un juego de palabras
es intraducible, prefiero desplegarlo en dos líneas mediante una
perífrasis y que quede incorporado al texto. Porque la nota al
pie interrumpe la lectura y tampoco recupera la gracia del chiste. Entonces
prefiero preservar la continuidad de la lectura.
Ya que traducir es un modo de recrear, ¿ser escritor favorece la
labor?
S.I.: Es relativo; tal vez un traductor profesional tenga un manejo de
la lengua, pero no del registro poético de esa lengua. Inversamente,
puede que un autor esté fascinado con un texto, pero no tenga los
elementos gramaticales necesarios.
M.C.: Al ser escritor uno afronta una suerte de ambigüedad y tirantez
entre la servidumbre y la grandiosa entrega, pero también la posibilidad
de trascender las técnicas con el desarrollo de una intuición.
Esto es muy claro en la poesía, donde –valga la cacofonía–
lo inteligible es indiscernible de lo sensible, o ante un juego de palabras,
que es un acontecimiento verbal único.
A.S.: Yo he leído muy buenas traducciones por profesionales que
no son escritores; lo que probaría que probablemente haya detrás
un escritor no florecido aún. Y es cierto que ese acto de recreación
es indudable y notorio en la poesía, pero con la prosa quizá
tampoco importe tanto la literalidad como lograr un clima.
¿Qué ocurre ante los clásicos, donde además
de una traducción de lengua hay que sumarle la traducción
en el tiempo?
M.C.: En realidad nosotros leemos a Góngora o al Arcipestre de
Hita ya traducidos en ese sentido: en un mismo idioma y de un período
a otro. Pero es relativo, hay algunos traductores que al abordar un clásico
buscan un sonido, una retórica, un léxico y una sintaxis
lo más parecidos posible al castellano de tal época, y otros
que buscan modos más contemporáneos, aunque siempre procurando
que el lector no pierda la referencia temporal, que no deje de sentir
la sensación de estar, digamos, en una taberna del siglo XVII o
un castillo medieval.
S.I.: Un buen ejemplo sería la afortunadísima actualización
del lenguaje arcaico al actual hecha por John Steinbeck con Los caballeros
de la tabla redonda, una obra que escribió Mallory hacia fines
del cuatrocientos. Creo que fue un buen homenaje actualizar para las nuevas
generaciones norteamericanas una lengua tan anquilosada, tan plagada de
modismos en desuso; y a la vez una forma de revivir a esos personajes
de un modo más próximo a nosotros.
¿Cómo es considerada hoy la tarea del traductor en el medio?
A.S.: En el medio local es decididamente poco reconocida. En los Estados
Unidos, en cambio, el nombre del traductor está siempre en la portada
del libro y casi del mismo tamaño que el autor. Acá, a veces,
ni se lo menciona.
M.C.: Sí, y a esto contribuye el delito económico de la
piratería por parte de la editoriales y el delito ético
del crítico que omite palabras sobre la traducción por falta
de conocimiento o de acceso al original, al punto de que en las fichas
técnicas de algunos suplementos literarios ni siquiera figura el
traductor.
¿Qué es la traducción?
S.I.: Un desafío del lenguaje.
| La
moral de las palabras
Es cierto
que la historia de la traducción nacional ha hecho escuela
a partir de reputados profesionales del medio, pero también
ha dejado un vasto anecdotario de perlas negras que oscilan entre
lo gracioso y lo patético. Sylvia Iparraguirre rememora algunos
de estos “barbarismos” de antología.
“Recuerdo, por ejemplo, que la editorial Tor solía editar
con un máximo de páginas y lo que no entrara en ese
límite debía recortarse por algún lado o por
varios. Entonces, cuando uno abordaba Guerra y paz, la novela de
Tolstoi, se encontraba con que algunos personajes ya no existían
y la trama había cambiado por completo. O algo que hoy puede
despertar cierta ternura como aquel célebre académico
muy pacato de principios de siglo que, al traducir a Catulo del
latín, decidió poner en griego los pasajes en los
que el poeta latino se refería a la actividad erótica
de los pastores ante la ausencia de pastoras.” La autora cita
también otro ejemplo bastante más funesto: “Cuando
la revista Sur tradujo El troquel de D.H. Lawrence, que es una novela
de cuartel plagada de ‘malas palabras’, dejó esos
espacios en blanco; vacío que el lector, por supuesto, terminaba
llenando con palabras tan o más obscenas y soeces que las
originales, y seguramente mucho menos certeras. Había una
especie de moral de la traducción –concluye Iparraguirre–
que asociaba ciertas palabras a los bajos fondos y no a las élites
ilustradas que se pretendían dueñas delidioma; una
moral que delataba las propias aprensiones, por supuesto, porque
el lenguaje carece de moral: no hay buenas o malas palabras, hay
sólo palabras”.
|
|