|
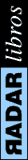
|
RESEÑAS
Ciencia ficción
No es sino a
través de la dificultad que una “literatura nacional”
como la literatura argentina se relaciona con un género como la
ciencia ficción. El ideal universalista de nuestras letras (dominadas
desde siempre por la sombra terrible de Jorge Luis Borges) hace del género
un mero pasatiempo norteamericano para jóvenes inmersos en una
cultura hipertecnologizada. En un país donde la técnica
(como el Estado) no hace sino poner a la ciudadanía al borde del
colapso, la ciencia ficción jamás ha conseguido (pese a
los desesperados intentos del fandom) el lugar de privilegio que sí
alcanzó, por ejemplo, otra variedad de la cultura de masas como
el policial. No es que falten muestras más o menos acabadas de
textos producidos en relación con la matriz de la ciencia ficción.
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” de Jorge Luis Borges es un
relato perfecto que participa de las obsesiones del género (y que
más de una novelita pulp americana utilizó como fuente de
inspiración). La invención de Morel es una distopía
futurista que, contemporánea del relato de Borges, postula la reproductibilidad
de las imágenes como un cáncer o un mal que aniquila las
individualidades. Más contemporáneamente, Marcelo Cohen
(ver reseña en la página 6 de esta edición) ha investigado
las posibilidades “literarias” (un uso traicionero del género)
de la ciencia ficción. En 1998 (si hay que creerle su alucinada
cronología), César Aira escribió El juego de los
mundos (novela de ciencia ficción), publicada (si hay que creer
a los pies de imprenta) el año pasado por el sello El Broche de
La Plata en una elegante edición y que recién ahora llega
a Buenos Aires, en dosis homeopáticas que los fanáticos
de Aira (y tal vez los del género) buscarán hasta la desesperación
en las librerías locales. Que El juego de los mundos sea o no una
verdadera “novela de ciencia ficción”, como su título
enfáticamente anuncia, es algo que debería someterse a discusión.
Porque uno de los rasgos más estables del género es que
cuenta (no puede ser de otro modo) el futuro en pasado. Postula acontecimientos
que suceden en el futuro (o en una realidad alternativa que sólo
puede entenderse como una forma de futuro) como si hubieran ya sucedido.
Pero El juego de los mundos se interroga, más bien, sobre la posibilidad
de escribir en el futuro y por eso descalabra el férreo sistema
de tiempos verbales de la ciencia ficción, que sólo aparece
tematizada en la (deliciosa, por otra parte) novelita de Aira a partir
de dos o tres motivos temáticos típicos del género,
en relación con los cuales se especula sobre los límites
de la ficción o, si se prefiere, de la literatura. El hijo, un
tal Tomasito, del narrador, un tal César Aira, juega en el marco
de la Realidad Total a destruir (de manera literal) planetas y civilizaciones
enteras. El narrador censura esas batallas en las que, cada vez, un mundo
resulta aniquilado. Sus objeciones lo llevan a sospechar que ese juego
prepara a los jugadores para que en sus conciencias se reinstale la idea
de Dios, cuya muerte ha dominado el más extraordinario período
de la humanidad, para el narrador. No revelemos el final del relato. En
todo caso, hay una tensión típica del género entre
la realidad y Dios (figura que siempre entra con dificultad en los rigores
de la ciencia ficción, pese a –o precisamente por eso–
su constante preocupación alrededor de la multiplicación
de la vida). Lo que En el juego de los mundos se juega, más allá
de la anécdota, no es del orden de lo ficcional (el entretenimiento
de masas ha pasado a ser totalmente real) sino del orden de la escritura.
¿Cómo seguiremos escribiendo en ese futuro en el cual “la
banalidad y la barbarie (o lo que los mayores percibimos como tal) son
un gesto cultural compartido”?
D. L.
INFANTILES
El guardián
del último fuego
Cristina Bajo
Atlántida
Barcelona, 2001
38 págs,
Podría pensarse en las
leyendas de nuestro país como en un dulce remanente que queda en
la memoria de algunos y en la nostalgia de otros. En todo caso, como algo
que goza de la simpatía de los educadores. Y no es para menos,
porque de no funcionar en relación con la pedagogía, ¿quiénes
serían entonces los encargados de rememorarlas, lágrima
en el ojo, para los niños de generaciones venideras, futuros encargados
de transmitirlas, como en las mejores épocas previas a la imprenta?
Tal vez para sumar su granito de arena a esta empresa pedagógicocultural,
Cristina Bajo ha incursionado en el universo de la literatura infantil,
demostrando que su versatilidad todo lo puede. La autora de Como vivido
cien veces, En tiempos de Laura Osorio y Sierva de Dios, ama de la muerte
no parece amedrentarse con esta nueva faena, tan diferente de su escritura
usual. Lo que nos presenta (y no de cualquier modo, sino con un estilo
bien glamoroso, a pesar de la temática) es una colección
de seis cuentos breves que glosan algunas de las más tradicionales
leyendas vernáculas.
Con una presentación bien atractiva, que incluye tapa dura e ilustraciones
de brillantes colores, el libro pretende, desde el principio, una comunicación
eficaz con el pequeño lector. Y no es sólo mediante los
dibujos (el método más tradicional entre los chicos) que
la autora lo consigue, sino a partir de una suerte de emotiva esquelita
que precede a la obra, en la que cuenta su propia experiencia con las
leyendas. Porque, según parece, el hecho de que Bajo se haya aventurado
en territorios de matacos y calchaquíes, tiene fundamentos reales
que se remontan a tiempos pretéritos, cuando ella misma era niña
y receptora de las historias que una mujer llamada Ciriaca Gómez
le contaba en Córdoba, mientras cebaban, a escondidas de su madre,
algunos mates con hojitas de yerbabuena.
Las que componen esta obra no son, tal vez, las leyendas argentinas más
conocidas (de hecho, la célebre Anahí no hace aparición
en estas páginas). Pero qué puede importar este detalle
(a menos, claro, que se piense en serio que se pierde tiempo valioso si
no se introduce a los infantes en la historia legendaria de la flor del
ceibo). En las historias que Bajo relata con dedicación de abuela
no faltan sapos que preservan el fuego para depositarlo más tarde
en manos de un Prometeo de las Pampas, ancianas hechiceras que hacen surgir
con sus lágrimas bayas azules para alimentar pajaritos famélicos,
ni jóvenes y bellas princesas que devienen en árboles frutales
para invocar la lluvia cuando el pueblo muere de sed.
Acompañadas todas ellas de un pequeño glosario que mucho
aporta a la intención pedagógica del libro, las leyendas
de Bajo son una vía lúdica de incentivar en el niño
con inquietudes el placer por la lectura que, de una forma u otra, resulta
siempre una forma de contacto entre generaciones distantes.
Natalia Fernández
Matienzo
Koan de Cohen
LOS ACUATICOS
Marcelo Cohen
Norma
Buenos Aires, 2001
320 págs. $ XX
POR WALTER
CASSARA Cierto gobernador
de una provincia china increpó a un monje trashumante: “¿Qué
es el Tao, maestro?”. El hombre señaló hacia arriba:
el cielo, y luego hacia abajo: una jarra que había sobre la mesa.
Cuando le pidieron que se explicara, el monje ratificó: “Una
nube en el cielo y agua en la jarra”.
Efecto koan de la escritura de Cohen: la frase corta, como un mandoble
al relato, suspende el concatenamiento racional con una amenidad y perspicacia
no exentas de sutil malicia. Situada dentro y fuera del objeto que encarna,
la mente parece actuar por sí misma, girando y disgregándose
alrededor de la anécdota como un insecto en torno a un foco de
luz incandescente.
Un laberinto de islas y agua llamado Delta Panorámico entrelaza
el continuo de Los acuáticos. Simultáneo a todos los tiempos,
como la divinidad de Boecio, ese topos hidráulico es también
un “no hay tal lugar”, una línea de fuga que sostiene
y modula todos los detalles y bifurcaciones de la historia. De este modo,
la polis de Delta Panorámico, con su perpetuo fluir de conciencia,
sus ciudades abarrotadas y bolsones de pobreza, comporta el ideal de una
utopía al mismo tiempo que lo niega, ya que el presente que refracta
y los porvenires que vaticina no tienen nada de fantásticos.
La imaginación, en la prosa de Cohen, no es una mera hipóstasis
sino un órgano, un nervio: el gran simpático de la realidad.
Las palabras no están subordinadas a la acción sino al misterioso
motor que las mueve, la danza neutral del cerebro que las aniquila o precisa,
como quería Mallarmé,
hasta su casi desaparición vibratoria.
Así, en “El fin de la palabrística”, el relato
que inicia el volumen, un hombre cercado echa mano a los espacios aéreos
y los cuerpos de una metrópolis superpoblada para diseñar
un escritura “panorámica” que combina el entrevero físico
con los jeroglíficos monumentales. En otro, el decurso flemático
de una amistad entre dos burgueses hedonistas sucumbe ante el hechizo
de un carnaval de resentidos que prodiga insultos rituales al aparecer
en las calles. En otro, la verdad de un retrato pictórico completa
hasta la distorsión y el delirio la vida sentimental de su modelo.
Y en todos el vértigo de la “panconciencia”, una suerte
de aleph
inverso, a través de cuyos fragmentos se atisba el todo; red mental
interconectada que rota como un cubo mágico de una subjetividad
a otra, llenando y vaciando de sentido el relato.
Nacido en Buenos Aires en 1951, traductor prolífico y exquisito
de J.G. Ballard, Cristopher Marlowe y Clarice Lispector (entre otros),
con una obra de ficción no menos abundante y deleitable, cuyos
títulos más recientes son Inolvidables veladas (1996) y
Hombres amables (1998), Marcelo Cohen es ya un autor de esos pocos imprescindibles
que nutren el horizonte de la actual narrativa argentina.
Quizás uno de los mayores méritos de Los acuáticos
sea el haber dotado a las solemnes y siempre desesperadas invenciones
de la ciencia ficción con un humor orgánico e inteligente
que destaca, pero a la vez minimiza, el aislamiento de los hombres en
sus ciudades y en su lengua.
Los
cuadernos de Tánger
(Memorias de un bon vivant)
Néstor Tirri
Ediciones Simurg
Buenos Aires, 2001
224 págs. $ XX |
La buena
vida
|
POR
Fernando Moledo
¿Dónde buscar un paraíso? Alguna vez hubo una respuesta
geográfica y entonces proliferaron los mapas (medievales) que reproducían
en algún lugar del globo, y no más allá, a Adán,
Eva y la serpiente. La última novela de Néstor Tirri, Los
cuadernos de Tánger, enhebra los pasos de Eduardo Lalo Miklertz,
un diplomático argentino que la pasó muy bien antes de caer
en una cárcel de Marruecos por un affaire con una joven bailarina
de ojos negros. Desde la quietud y el encierro parten las líneas
de un mapa emocional que lleva a Miklertz hasta su infancia desde un presente
incierto dominado por los guardiacárceles y el peligro de pena
capital.
Néstor Tirri –crítico de cine y danza, ensayista y
autor de las novelas La piedra madre y La claridad de la noche– recurre
en su última novela al diario como forma narrativa y lo hace sin
enredarse en la introspección o el tono confesional. Los cuadernos
son memorias, relato de una vida donde la escucha queda para el lector.
Entre París, Viena, Roma y Praga, Eduardo Lalo Miklertz es una
bisagra que se abre y se cierra alrededor de anécdotas pequeñas
y fragmentarias, aventuras eróticas y culinarias de un paraíso
construido sobre la “cifra impar y propia de la trinidad: las mujeres,
la comida, el buen beber”.
Miklertz es un bon vivant, pero también un condenado que recorre
el mundo cabalgando sobre innumerables mujeres, siempre desde el encierro
oscuro de la celda. “Mi patria debe estar en algún lugar de
la memoria”; la figura del diplomático es un clavo atravesando
todas las geografías: “Mi patria era, precisamente, ninguna–parte”.
Y se sabe, o se puede imaginar, que el tono libertino y despreocupado
siempre esconde algo. Allí está, apenas sugerida, la tragedia:
el amor, el verdadero, ése, que cuando llega, duele. Por ahí
aparecerán también algunas muertes, mojones azarosos en
la geografía vital del condenado, sin que nada ni nadie pueda desentrañar
–porque el recuerdo de Miklertz poca atención pone en esto–
si fueron meros accidentes o si hay algo de culpa en todo el asunto. Y
es que para entrar al paraíso se deben dejar los pecados afuera.
Pero los diplomáticos, se sabe, están excluidos del control
de aduana.
Aun cuando la medida sea exacta, en la vida de un bon vivant puede haber
“exceso” –término que en la historia de nuestro
país sostiene la peor de las hermenéuticas. Aquí,
claro, los excesos son de otro tipo: un difícil encuentro con Fidel
Castro, un dudoso desencuentro con Kundera. En general, tienen que ver
con el hedonismo casi militante que por momentos -muy pocos– transforma
las memorias de un bon vivant en un capítulo más de Gourmet.com.
De todas maneras, los vapores de la cocina no empañan las mejores
páginas de Los cuadernos de Tánger, entretenidas y lúdicas,
ceñidas al placer de los sentidos. Néstor Tirri “tiene
mucho que contar, y lo cuenta del mejor modo posible”, dice Héctor
Tizón. Para beber rápido, de un tirón, y despertar
sin resaca.
arriba
|