|
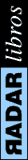
|
RESEÑAS
Sub
hombres
BOSQUE
Antonio Dal Masetto
Sudamericana
Buenos Aires, 2001
224 págs. $ 13
POR
RUBEN H. RIOS
Bosque
–el pueblo– aparece por primera vez en la obra de Dal Masetto
en Siempre es difícil volver a casa (1992) y ahora retorna con
creces. Con la fuerza de una poderosa metáfora de lo inhumano.
Muto -el protagonista– será quien logre ver de frente ese
terrible sol, esa luz brutal de la ferocidad. En Bosque, la niebla y la
noche no ocultan, revelan. En el día, bajo la luz del día
bañando pálidamente los árboles sin hojas, las calles
frías y desoladas, todo se muestra sereno y metálico como
una coraza. Los bares, la plaza, el único hotel, el club, las casas
bajas, los pocos autos, están comprimidos a una dimensión
plana y uniforme en donde los habitantes se deslizan anodinos y simples.
No hay cielo o viento sino sólo cierta luz gélida sin profundidad
ni espesura. Nada de esto coincide (o sí, pero tardaremos en percibirlo)
con la muchedumbre frenética que, un año y medio antes del
arribo de Muto, ultima cruelmente a una banda de ladrones que ha intentado
robar el banco del pueblo.
Es cierto que el cartel acribillado a balazos y los hombres que descarnan
vivo a un novillo, que reciben a Muto al entrar a Bosque, presagian violencia
y salvajismo, pero no la frialdad en el crimen. Y, en el fondo, la banalidad,
la rígida estupidez que parece dirigir a esas criaturas de pasiones
abyectas y apáticas. Muto, que viaja al pueblo para cumplir un
rito personal (un rito del resentimiento), no se parece a ellos. En él
no late más que un corazón cansado, sin deseos, que ha naufragado.
Es nadie o casi nadie. Usa un nombre falso, una personalidad falsa, un
oficio falso. Embauca a los pobladores de Bosque haciéndose pasar
por un guionista de cine en busca de material para un film sobre el fallido
asalto al banco, pero a la vez lo embaucan. Esta dialéctica teatral
–de simulaciones y apariencias– envuelve la novela en un aire
apócrifo y artificial que sólo la locura rasgará
y el crimen hará caer. La autenticidad y la verdad de los seres
de Bosque (aun en los que anhelan justicia) se resuelve en el acto criminal,
en la crueldad.
Con todo, la última realidad –la última verdad (si
la hay)– de estos personajes intrascendentes y malditos se excede
a sí misma en la sordidez. Los móviles sexuales –prohibidos
o no–, la codicia, la humillación, la degradación,
el delito –aceptado o no–, la venganza, la degradación
o el pecado se vuelven superfluos, se disuelven como aspectos superficiales
de algo horroroso, que no se puede mirar y para lo cual quizá no
existen palabras. En Bosque, la crueldad o el ensañamiento del
que odia expresa (y se entiende por eso) una pasión humana, pero
es la excepción. La mayoría elige el crimen por el crimen
mismo, como el ingeniero Zamudio –experto en armas– que ha matado
a uno de los ladrones del banco con la precisión y la objetividad
de un matemático. O el abogado Varini, cuyos únicos sentimientos
son la soberbia y el desprecio. Quizá lo que hace terribles a los
seres de la novela haya que buscarlo, más que en sus actos, en
esa oquedad que parece invadirlos en la carne y que los congela en una
crueldad sin alegría, sin sentido.
Bosque describe un mundo sin redención, violento y trivial hasta
el vértigo. Ni siquiera pone en juego “la banalidad del mal”
(como diría la Arendt), porque para eso hace falta alguna noción
moral. Con esta novela de Dal Masetto se vislumbra el umbral de lo que
ya no sería humano. Lo inhumano o lo infrahumano. Solamente se
vislumbra, como un fuego arrasadorque se alimenta a sí mismo, la
posibilidad de la devaluación interminable de la vida humana. Y
a la vez también, en Muto, la posibilidad de la última reivindicación.
Relato bizantino
LAS
MUCHACHAS SUDAMERICANAS
Nicolás Peyceré
Adriana Hidalgo
Buenos Aires, 2001
206 págs. $ 16
POR
DIEGO BENTIVEGNA
En los
años de la dictadura, una versión de esta novela de Nicolás
Peyceré circuló de manera clandestina (como “hojas
embarradas de herrumbre, llenas de erratas y desatinos de sintaxis”,
escribe el autor en la contratapa) bajo el nombre de Novela, o las aventuras
y oficios de dos muchachas americanas. Ese título, más ajustado
quizá a la textura centralmente paródica de la novela, revela
ciertas afinidades electivas y habla de la extrañeza con la que
se instalan los libros de Peyceré en el panorama de la literatura
argentina. Desde el título, en efecto, se convoca un género
más bien ignorado por las letras nacionales: la novela griega o
bizantina. Asociada con tramas estereotipadamente lacrimógenas,
con accidentados viajes (sobre todo marítimos) emprendidos por
personajes (habitualmente se trata de mancebos travestidos en bellas doncellas,
o viceversa) de nombres exóticos (a menudo de origen helenístico)
cuyos parlamentos se moldean de acuerdo con los parámetros de la
retórica barroca, en la literatura hispánica la novela bizantina
supo ocupar un lugar prominente. Durante el Siglo de Oro, el género
gozaba de una vitalidad y de una aceptación notables. Algunas de
las mejores novelas bizantinas –como Los trabajos de Persiles y Sigismunda–
fueron escritas nada menos que por Cervantes.
En Las muchachas sudamericanas, la referencia a la novela bizantina se
encuentra en el sistema de nombres propios: María Ilíaca
(Ilión, se sabe, es uno de los nombres de Troya), Honorata Pelagia
(las Pelágicas forman un archipiélago que se halla entre
Malta, Túnez y Sicilia, es decir, en pleno Mediterráneo,
espacio privilegiado por la bizantina), el gongorino sacerdote Pedro Lampsaco
(tal el nombre de una ciudad griega en la ribera este del estrecho del
Helesponto, a pasos de Bizancio –la actual Estambul–, el mismo
trozo de mar que, por las noches, cruzaba Leandro para visitar a su amada
Hero). Pero además, como en aquellos artefactos de ingenio generadores
de embeleso y de expectación, como querían los preceptistas
del manierismo, en Las muchachas sudamericanas (que ahora son tres) la
historia se construye a partir de una serie de encuentros, de pérdidas,
de desplazamientos y de sometimientos corporales.
Lo que desencadena el flujo narrativo de la novela de Peyceré es
la explosión de un cuartel en las inmediaciones de la estación
ferroviaria de una ciudad muy Buenos Aires del centenario, con herrajes
liberty y soldados afrancesados, luego del arribo de las lascivas muchachas
(María Ilíaca, Honorata Pelagia y Modesta) a las que el
título de la novela hace referencia. Con la dispersión de
las chicas (producto de la explosión y la persecución de
los soldados), la novela recorre algunas de las cuestiones constitutivas
de la literatura nacional: el viaje a la pampa narrado en un castellano
más cercano al del modernismo del Zogoibi de Enrique Larreta, con
todos los amaneramientos y los deliberados arcaísmos del caso,
que al de la tradición gauchesca, por un lado; la tortura y la
vejación, los cuerpos violados, degollados, estaqueados bajo el
sol de la llanura, prostituidos en los burdeles del bajo, del otro.
Como el hipercodificado mundo mediterráneo de la novela bizantina,
el de Las muchachas sudamericanas plantea el sentido como un exceso taxonómico,
como un conjunto de depósitos atiborrados de objetos “culturales”
que notienen más sentido que el del amontonamiento. La novela se
obsesiona con esa acumulación de mercancías culturales y
despliega extensos catálogos de los inútiles cañones
y los grabados con los que sueña el soldado adolescente del primer
capítulo, el repertorio de los animales de la pampa que observa
y clasifica Honorata Pelagia durante su fuga por las pampas, los exóticos
libros escolásticos y renacentistas de la biblioteca del cura Pedro
Lampsaco, el listado de los helenizantes nombres de las putas y los efebos
boticcellescos de su capilla, la enumeración de las mujeres del
prostíbulo al que deriva María Ilíaca, el desfile
de las sirvientas.
¿Qué hacer con ese mundo estereotipado que pesa sobre nosotros
como la lápida de nuestros muertos? ¿Qué lengua es
capaz de nombrar esa lógica clasificatoria de la cultura? La respuesta,
claro, no se hallará en la búsqueda de una supuesta entonación
nacional, en la ficción de una escritura sostenida en la respiración
de lo oral. La novela de Peyceré opta por el buceo en un magma
del lenguaje sobre el cual flota una sintaxis aceitosa, una masa viscosa
sobre cuya superficie se marca una escritura que se muestra a sí
misma como artificio (en la tradición que va de Góngora
a Perlongher, de Cervantes a Sarduy), un mar bizantino sobre el que se
desliza una prosa (y otra vez citamos la contratapa) “atrabiliaria”,
es decir de la bilis, de los flujos corporales, de la alteración,
de la fuga.
Dios
vigila
TRES
MOSQUETEROS
Marcelo Birmajer
Debate
Barcelona, 2001
204 págs. $13
POR
JORGE PINEDO
Nadie
podrá afirmar jamás que Marcelo Birmajer ejerce una escritura
cobarde, capaz de soslayar el personal compromiso con sus ideales. A riesgo
de restringir complicidades afectivas tanto como identificaciones subjetivas
con el lector, instala su apuesta sobre la mesa desde las primeras jugadas.
No vacila, ya en el segundo capítulo de Tres mosqueteros, en afirmar
que los militantes Montoneros han sido “unos payasos: algunos, sanguinarios;
otros, insanamente ingenuos”. A vuelta de hoja, Birmajer ratifica,
para que no queden dudas, que el púlpito desde el cual profiere
sus enunciados se halla “congelado en un imperecedero amor por el
moderno Estado de Israel”. Desenvuelve su posición hasta tal
punto que, incluso, pone en boca de uno de los personajes en los que el
autor se multiplica los efectos posibles de tal posicionamiento, acaso
una tendencia a “cerrar las rejas de su ghetto literario y periodístico”.
Una narración precisa dentro de una trama coherente con la escolta
de una escritura ágil dan cuerpo a esta flamante novela en la que
el periodista Mossen asume la voz del relator de la tragedia de dos jóvenes
militantes asesinados durante la dictadura militar. Con ritmo de novela
policial, el drama retorna de la mano del único sobreviviente del
trío original, un argentino en retiro efectivo que vuelve de Israel
a saldar alguna deuda de las que no se indultan ni prescriben. Aquellos
momentos que dejan de estar ocupados por la deconstrucción del
pasado hacen las veces de conectores lógicos mediante la incorporación
de situaciones y personajes que otorgan vital intimidad a la dolorosa
política de la trama. Varones sexópatas en su conjunto,
mujeres sodomizadas o remilgosas, otorgan calidez y un encanto que a menudo
dejan la sensación de querer saber más sobre ellos. Gladys,
la amante circunstancial del protagonista; Cristina, la hembra compartida
por los mosqueteros; Esther, la ex esposa despechada, desdoblan una única
mujer, deliciosa y terrible.
Con la solvencia narrativa que lo caracteriza, Birmajer recupera la atmósfera
judía de El alma del diablo (1994) y el ritmo de los cuentos de
Historias de hombres casados (1999). Un impecable dominio narrativo traslada
la cuestión al aspecto ideológico: son sus mismos ideales
lo que desatan una suerte de etnocentrismo al revés, en el que
los perseguidores acechan en todo momento y hasta los perros pastores
alemanes son la reencarnación de los nazis que comandaban los campos
de la Shoah. En el límite, aquel ancho mundo de Tolstoi queda iluminado
sólo con los colores de la aldea. Situación que dispara
complicados silogismos: si, como afirma Birmajer, los Montoneros han sido
meros asesinos, a su vez asesinados, de algún modo se les equipara.
De una u otra forma, la aplicación de idéntico adjetivo
para víctimas y victimarios arroja una curiosa suma cero. Es el
instante en que el argumento se torna idealización y ésta
pasa a anclarse en la creencia que requiere de una verdad teológica
a fin de subsistir. Birmajer mismo lo sostiene: “Si uno se comporta
de un modo frívolo en un espacio de tiempo durante el que puede
ocurrir una situación trágica, propicia la tragedia. Dios
vigila y aplica su castigo”.
arriba
|