|
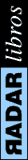
|
ANTICIPO
La
experiencia no se rinde
Especialmente
invitado por el Programa de Historia Intelectual de la Universidad Nacional
de Quilmes, Martin Jay, acaso el mayor especialista en la Escuela de Frankfurt,
pronunciará una conferencia mañana lunes en el Instituto Goethe (Corrientes
319, a las 19, entrada libre y gratuita). Profesor de Historia de la Universidad
de Berkeley, Jay hablará sobre la crisis de la experiencia en la filosofía
del siglo XX. A continuación, Radarlibros ofrece un anticipo exclusivo
de su presentación.
POR
MARTIN JAY
Cultivar la
experiencia
“El desfallecimiento de la experiencia”, señaló
Th. W. Adorno, “es algo que en última instancia se remonta
al atemporal proceso tecnificado de la producción de bienes materiales”.
Y en otro lugar agregó que “la misma posibilidad de la experiencia
está en peligro”. El lamento de Adorno sobre la amenazadora
atrofia de la experiencia fue compartido por muchos intelectuales de su
generación. La “pobreza de la experiencia”, como lo definió
su amigo Walter Benjamin, pareció asolar a muchos de los que habían
sufrido los shocks traumáticos de la historia del convulsionado
siglo XX. En textos de pensadores tan disímiles como Martin Buber,
Ernst Jünger, Hermann Hesse, Georg Simmel, Georges Bataille, Michel
Foucault, Michael Oakeshott y Raymond Williams puede discernirse con claridad
el anhelo de poder volver a vivir experiencias auténticas o genuinas.
Lo que se dio en llamar un verdadero “culto de la experiencia”
emergió como un antídoto para las vidas supuestamente estériles
y alienadas de los hombres y mujeres modernos y para la no menos extenuante
conciencia de sí, mayormente teórica, que acompañó
dicha alienación.
Nadie familiarizado con la historia cultural del siglo pasado puede dejar
de sentirse impresionado por el alcance de esa ansiedad por algo llamado
experiencia. Acaso resulte menos evidente que no sólo la experiencia
pareció entrar en crisis, sino también el mismo concepto
de “experiencia”, término que Hans-Georg Gadamer llamó
con justa razón “uno de los más oscuros que tenemos”.
Semántica de la experiencia
Me gustaría referirme a la crisis de la “experiencia”
(el concepto o palabra) y no la experiencia en sí (lo que el concepto
o la palabra designan). Es que si no comenzamos por desenredar la maraña
de denotaciones y connotaciones, a menudo contradictorias e incompatibles,
adheridas a la “experiencia”, no podremos esperar llegar a comprender
a qué se debe esa crisis supuestamente tan profunda o incluso si
se justifica hablar de una crisis. Más que un mero ejercicio semántico,
revelar los múltiples niveles de significado y rastrear los diferentes
usos que se han dado a esa palabra permiten apreciar aspectos fundamentales
de la ansiedad del siglo XX ante la supuesta declinación de la
experiencia.
Al hacerlo nos enfrentamos inmediatamente a una aparente paradoja. La
palabra “experiencia” ha sido usada con frecuencia para apuntar
precisamente hacia aquello que excede los conceptos y el lenguaje mismo,
para designar aquello que, de tan inefable e individual, no puede ser
referido en términos meramente comunicativos. Se argumenta entonces
que a pesar de que podemos intentar comunicar las experiencias que vivimos,
sólo el sujeto sabe realmente en qué consistió su
experiencia. Dicho en otros términos, la “experiencia”
no puede ser definida, puesto que hacerlo sería reducirla a otras
palabras o términos conmensurables, que es precisamente lo que
se busca impedir cuando se invoca el término en cuestión.
Después de lo que se dio en llamar el “giro lingüístico”
(cada vez más predominante en la filosofía del siglo XX),
también apareció, sin embargo, el planteo contrario: dado
que nada significativo puede aparecer fuera de las fronteras de la mediación
lingüística, ningún término puede escapar de
la fuerza de gravedad de su contexto semántico. Para algunos defensores
extremos de esta posición, la “experiencia” no es sino
una palabra, un producto de un sistema discursivo que no refiere a nada
real fuera de su posición en dicho sistema. Más que fundacional
o previa a la reflexión, la “experiencia” misma es una
función de contraconceptos que se le oponen, como por ejemplo “reflexión”,
“teoría” o “inocencia”.
En mi opinión, ninguna de esas alternativas puede ser compartida
plenamente. En su lugar, sería mejor conservar la tensión
creada por laparadoja. Es decir que tenemos que ser conscientes de las
maneras en que la palabra “experiencia” es a la vez un concepto
lingüístico colectivo, un significante que refiere a una clase
de significados que comparten algo en común, y un recordatorio
de que tales conceptos siempre dejan un excedente que escapa a su dominio
homogeneizador. Podríamos decir que la “experiencia”
es el punto nodal de la intersección entre el lenguaje público
y la subjetividad privada, entre lo compartido, culturalmente expresable,
y lo inefable de la interioridad individual. A pesar de ser algo que debe
ser atravesado o sufrido en lugar de adquirido de manera indirecta, no
obstante puede volverse accesible para otros a través de un relato
post facto, una suerte de elaboración secundaria en sentido freudiano,
que la transforma en una narrativa llena de sentidos.
El menor de dos males
Entre los pensadores contemporáneos, acaso el análisis
más desesperanzado de las posibilidades de recuperar aquello llamado
“experiencia” se encuentra en la obra del filósofo italiano
Giorgio Agamben, quien radicalizó las lecciones de Walter Benjamin
y de Th. W. Adorno sobre la “destrucción de la experiencia”.
En su libro Infancia e Historia (recientemente publicado en castellano
por Adriana Hidalgo), Agamben afirma lisa y llanamente que la búsqueda
de la experiencia genuina, más allá de cómo la definamos,
siempre está condenada al fracaso, no únicamente en la modernidad,
sino por siempre jamás. La experiencia, sostiene, es otra manera
de referirse a la condición imaginaria de una infancia feliz previa
a la adquisición del lenguaje. La ilusión de superar la
brecha entre el sujeto y el objeto, de entrar en contacto con la realidad
vivida sin que medie la reflexión no es sino una nostalgia de un
paraíso perdido que nunca se podrá recuperar, porque nunca
existió verdaderamente. En suma, la historia puede llegar a ser
un viaje peligroso, un experimento para autoformarse, la búsqueda
del saber, pero no puede generar una experiencia consciente en el sentido
de una inmediatez o de una presencia plena, puesto que éstas son
impedidas por definición por la caída en el lenguaje, un
sistema por siempre ajeno a quienes lo hablan.
Si analizamos la historia de las ideas, podremos comprobar sin embargo
que el término “experiencia” no siempre fue identificado
con una búsqueda tan grandiosa e irrealizable. De hecho, una de
las ironías de esta identificación es que el concepto de
Agamben de la experiencia como restauración de la perfecta felicidad
prelingüística e infantil no se diferencia virtualmente de
lo que normalmente es construido como su término opuesto: la inocencia.
Una vez que ambos se fusionan, ¿acaso resulta sorprendente que
toda valorización de la experiencia sea condenada como un ejercicio
de nostalgia de una totalidad perdida?
En lugar del culto o del mito de la experiencia, que proyecta sobre el
término una plétora de deseos no cumplidos y acaso irrealizables,
reconocer sus múltiples significados y diferentes funciones acaso
brinde alguna suerte de guía prudente en tiempos convulsionados
en los que parece demasiado fuerte el deslumbramiento de cultos y mitos.
Como nos recordó recientemente el filósofo inglés
Stuart Hampshire en su pequeño libro Experience and Innocence,
“la idea de la experiencia es la idea del conocimiento culpable,
la expectativa de mugre e imperfección inconfesables, de necesarias
decepciones y resultados inciertos, de éxitos y fracasos a medias.
Una persona de experiencia ha llegado al punto en que espera que lo usual
sea elegir entre el menor de dos o más males”. Tal vez la
“experiencia” no sea el lugar de una posible redención
cuya supuesta pérdida es causa de lamento, sino una advertencia
contra los desastres que nos esperan si buscamos hacer realidad ese lugar
de manera literal. Nuestra experiencia con el concepto de “experiencia”
tal vez nos deje alguna enseñanza, después de todo. Selec.
traduc. Silvia Fehrmann.
|