|
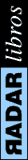
|
DEBATES
BIZANTINOS
Sobre
la naturaleza de los santos
Si
los napolitanos, reunidos en intelectual coloquio, consagraron sus esfuerzos
a reflexionar sobre la naturaleza de Diego Armando Maradona y el lugar
que supo ocupar en el meridión europeo, qué menos deberíamos hacer los
argentinos, dueños para siempre de ese mito viviente.
El país que no morimos
Por Juan Ignacio Boido
 Hace
más de diez años que Maradona, como Charly García,
ya no es lo que era. Y no porque ya no haga lo que hacía, sino
porque ya no necesita hacerlo. Maradona, como García, se transformó
en otra cosa: en eso que la pereza, o el agotamiento mental de la época,
apenas alcanza a rozar cuando lo llama “el aguante”. No parece
casual que entre los mayores, entre esos que los vieron en el más
deslumbrante apogeo de sus cualidades, proliferen quienes desertan, quienes
ya no van más a verlos, quienes ya no los aguantan, quienes tuercen
la boca en una mueca de compasión ante la ineluctable verdad de
lo visible, mientras que son los más chicos, los que apenas alcanzaron
a verlos entonces, los que se empecinan en adoptarlos como hermanos mayores
de esa familia que todos nos armamos. Los chicos que manejan taxis pegan
la firma de Maradona en la luneta del auto como otros más chicos
pintan con aerosol las mochilas del colegio. Hace
más de diez años que Maradona, como Charly García,
ya no es lo que era. Y no porque ya no haga lo que hacía, sino
porque ya no necesita hacerlo. Maradona, como García, se transformó
en otra cosa: en eso que la pereza, o el agotamiento mental de la época,
apenas alcanza a rozar cuando lo llama “el aguante”. No parece
casual que entre los mayores, entre esos que los vieron en el más
deslumbrante apogeo de sus cualidades, proliferen quienes desertan, quienes
ya no van más a verlos, quienes ya no los aguantan, quienes tuercen
la boca en una mueca de compasión ante la ineluctable verdad de
lo visible, mientras que son los más chicos, los que apenas alcanzaron
a verlos entonces, los que se empecinan en adoptarlos como hermanos mayores
de esa familia que todos nos armamos. Los chicos que manejan taxis pegan
la firma de Maradona en la luneta del auto como otros más chicos
pintan con aerosol las mochilas del colegio.
Maradona en una cancha es como Charly García en un escenario: siempre
a punto de morirse, son un desafío a los preceptos básicos
de la medicina moderna. Un desafío a los Hadad de este mundo que
hablan de la droga como de la lepra y el comunismo. Pero Maradona con
una pelota también es como Charly García con un piano. Alcanza
con que García toque los tres primeros acordes de “Cerca de
la revolución” para que una cancha entera la cante de memoria
como si fuera un himno o una invocación religiosa. Así como
alcanza con verlo a Maradona jugar parado, medio cansado y medio distraído
en una conferencia de prensa hasta que alguien le tira una naranja, un
bollo de papel o una pelotita de golf para que se ponga a hacer jueguito.
Hay un video por ahí en el que hasta hace jueguito con una botella
de agua. Y con eso alcanza.
Puede que para algunos ninguno de los dos nos dé mucho, pero habría
que ver por qué para tantos es tanto. A lo mejor, porque son de
los pocos que nos devuelven algo de lo que alguna vez tuvimos, en un país
en el que lo único que nos queda, parece, es aguantar.
Un héroe de pacotilla
Por Rodolfo Fogwill
No: no es gracioso. No causa
gracia. La gracia como un estado imaginario de contagio con la divinidad
queda fuera del alcance de quien se sume al coro de celebrantes del rito
de adoración a este dios de pacotilla. No dudo de que una conjunción
afortunada y más que improbable lo dotó para grabar en la
memoria de sus espectadores y en los registros de los videos centenares
de jugadas, cada una de las cuales puede ser paradigma de la perfección
deportiva. Tal vez haya sido el mejor y sus desempeños en la cancha
queden para siempre como uno de esos modelos inemulables, pero esto no
debe distraernos del deber de pensar de él lo peor. O de pensar,
desde él, lo peor que nos pasa y que bien representan cada uno
de los espacios, que, fuera de la cancha, recorren los relatos del mito
Maradona. El último de la pantalla: ese partido “arreglado”,
que burla al deporte con una mezcla de lo peor de las fiestas paganas,
el show-business, y el género de las necrológicas de prensa.
El penúltimo: esas tomas con un turbante que burla al Islam en
el momento más doloroso de su reflexión política
y su contrición religiosa, en la puerta de la residencia presidencial
alternativa de Don Torcuato, donde robó cámara, no para
denunciar las decenas de miles de presos sociales demorados en la Argentina,
sino para proclamar la injusticia de la confortable retención de
un canalla: Menem. Todo su ciclo fuera de la cancha está marcado
por ese patetismo de farándula, fiolos, dealers, gatos, mercaderes
de influencia, managers, tramposos de contratos, clínicas de rehabilitación,
punteros de listas de club, ricachones que compran figuración pública
en comisiones directivas, giles que alaban. Es la punta de un iceberg
que se da vuelta para mostrar lo más repugnante de un fútbol
al que su pasoestelar no ha contribuido en lo mas mínimo a librar
de su malentendido y su fealdad, ni de tanto daño que inflige al
público y a las ilusiones de los deportistas.
Maradona, Marlon Brando
y el Ser Nacional
Por Rodrigo Fresán
Hasta el ingreso y la improbable salida en lo que podemos llamar la Edad
de Maradona, yo estaba seguro que lo que mejor simbolizaba el siempre
esquivo Ser Nacional Argentino no podía ser otra cosa que el asado.
Esa compulsión carnívora y patria que involucra a la sangre
derramada, la comunión con el fuego, nuestras dentaduras y la satisfacción
de llenarse la tripa propia de tripas ajenas.
“Dieguito”, “El Diego”, “Maradó”,
“Pelusa”, etc. es una inversión del mismo signo: nosotros
somos la carne en la parrilla y Maradona nos viene masticando desde hace
más de dos décadas. Pocas relaciones más enfermas
se han dado nunca en nombre de “los buenos momentos que nos dio”
y la gratitud eterna que le debemos a este dios caprichoso y pecador que
–a diferencia del Antiguo Testamento– se niega a desaparecer
perpetuando su leyenda y su fe con modales cada vez más grotescos
y con una constante incorporación de semidioses de reparto y monigotes
secundarios mientras inspira las canciones más horribles del rock
nacional.
Maradona es la prueba fehaciente de que los países no sólo
se merecen los gobernantes que tienen sino también los héroes
que adoran. La épica maradonesca –ahora, fuera del terreno
de juego– tiene esa patología circular que tantas veces hemos
sufrido y seguiremos sufriendo a lo largo de nuestra cada vez más
cuadrada Historia, y repite rasgos característicos de otros próceres
nuestros. La psicosis, principalmente. Cuando a Maradona “le cortan
las piernas” es como si se las cortaran a todos los argentinos, y
cuando alguien le hace una falta a la Argentina (o a Cuba, da igual) es
como si derribara a Maradona. La contemplación por estos días
de las ruinas de Maradona –y el compulsivo recordar de aquellos días
cuando todo fue gloria y esplendor– tal vez tengan su explicación
en la necesidad de creer en leyendas todavía más lejanas,
como aquella de la Agentina como “sexta potencia mundial”. Si
después de todo, eso fue alguna vez así, por qué
no entonces la posibilidad cierta de aquella Argentina-Atlántida
que se hundió y no se encuentra.
Mezcla del alucinado Kurtz, el capo Don Corleone, el gritón Kowalski,
el guerrillero Zapata, el derrotado Terry Malloy, el mesiánico
Dr. Moreau, el lloroso último tanguero Paul, Maradona es, a mi
parecer, cada vez más digno de ser interpretado por el Marlon Brando
de estos días: alguien a quien le pagan demasiado por no hacer
nada salvo, simplemente, ser quien es y recordar quién fue a los
que, por otra parte, no pueden olvidarlo.
En este sentido, toda reflexión sobre su persona y personaje –como
ésta– tiene algo de agujero negro: ¿para qué
sirve, qué sentido tiene? En cualquier caso, su nuevo “retiro”,
claro, no es más que una ilusión, un espejismo como ya lo
fueron anteriores adioses y perjurios de la nieve: no se va, el Diego
no se va, ole-lé ola-lá, es un sentimiento, no puede parar
y a uno no van a parar de pedirle que escriba sobre él mientras
la carne se pasa, se quema, se incendia y, con ella y con él, siempre
y para siempre, nosotros.
Diego
Por Santiago Llach
Según datos de la Agencia
Central de Inteligencia en su página de Internet, menos del 3%
de la población argentina tiene sangre de la llamada mestiza; la
mera observación parece refutar ese dato. La carrera sin fin del
Diego por campo azteca puede resistir muchas metáforas, pero una
seca voz también anglosajona –la de un documental pagado por
el Estado británico– calificó una vez con precisión
su figura: “indio correntino”, lo llamó. La euforia de
la raza lo obligó a mezclarseen negocios con los blancos, que son
los que mandan en la mayoría de los lugares del mundo; el gran
diario argentino, con su ortografía precisa, tomó prestado
el lenguaje de las banderas. Un análisis menudo de la eufonía
de sus músculos o un botín en la mesa del doctor Bilardo
también podrían aportar algo. Para jugar al fútbol,
lo que más se necesita es velocidad en todas las propiedades de
la mente. En nanosegundos, hay que calcular ángulos, trayectorias
y vibraciones. Los intérpretes admirables, que organizan el juego,
como Cruyff o Pelé (y más cerca, Zidane o Verón),
eligen casi siempre la más probable. Pero en Diego había
algo más. Uno se quedaba mirando el lugar por donde habían
pasado su cuerpo y la pelota atada. Diego fue el más grande artista
de la pelota (lo dijo Tostao, el brasileño exquisito que jugaba
al lado de Pelé), y se dedicó a la más televisable
de las tareas humanas durante la explosión digital: eso lo habilitó
para convertirse en un mito documentado. Diego habla mejor que lo que
toca y tocó, mucho mejor. En tiempos de recesión la prosa
se inflama, y los módicos huracanes de la política copian
su estilo apocalíptico. Pero un artista muere con cada cosa que
hace, y el Diego era de esos. Una vez, quedará sordo y mudo, y
en las repeticiones, en el lugar del hueco veremos un fantasma.
Un cacho de goce
Por María Moreno
Maradona irrumpe con un estilo
diferente en un país de ídolos frígidos (hablamos
de mitos, no de vidas privadas). Gardel no tiene cuerpo, tiene esmóquin.
Su rostro está construido contra la carne, de él sólo
resplandecía lo que iba a sobrevivir: los dientes. Era sublime
como la Garbo. Quemado, ya es eterno sin pasar por la corrupción.
La sensualidad de Perón era meramente emblemática en sus
dos vertientes. En la del General, el uniforme, el caballo pinto, el peinado
a la cachetada. En la de Juan Pueblo, la visera, la moto y los perritos.
¿Quién vio escapar sus pelos pectorales o le entrevió
algún bulto significativo cuando se abría de piernas para
subirse a la motoneta? Desnudos, desnudos, sólo se le vieron los
brazos, pura carne sublimada con que el márqueting de época
sugería una función ejemplar e instrumental: el trabajo.
El turco Asís dice que una vez vio mear a Borges. Se debió
tratar de una escena muy poco asociable al erotismo. Para la postal: un
ciego que mira para arriba hacia un cielo vacío, un hombre pródigo
en novias cuyos nombres parecen haber pasado a la Lengua sin la contingencia
del soporte material de los cuerpos: Delia Elena San Marcos, Elvira de
Alvear, Susana Soca.
Maradona, en cambio, es nuestra libra de carne en tamaño tape,
carne performativa a cuyas mutaciones –ocasionalmente disciplinadas
por el catálogo de las técnicas de rehabilitación–
se asiste como a un espectáculo popular: zapán de embarazo
a término y carrillos inflados por la retención de líquidos
propia del insumo de cocaína, incluidos los alcoholes cuya tolerancia
aumenta en nombre de Baco o de Charly García; o zapán y
carrillos hinchados por los módicos sustitutos, siempre ricos en
colesterol, abastecidos por las clínicas progres. O bucles de querubín
de techo y remera con la cara del Che, cuyo rostro parece también
inflarse por la superficie que debe contener. O pelo oxigenado, arito
y discurso místico en versión berreta: “En el monitor
me vi el corazón como si fuera una milanesa”. Y, siempre,
con un fondo de orgías en donde la prensa hace de libertino y permite
sospechar a través de sus conclusiones algún partenaire
del mismo sexo. La sonrisa cínica del ídolo o sus puteadas
parecen decir, como si él estuviera poseído por el divino
marqués: “En la orgía no es de buena educación
preguntarse a qué sexo corresponde el órgano que acabamos
de encontrar al azar y en nuestra mano”. Maradona es nuestro único
ídolo dionisíaco. ¿Nos darán por eso el alta
terapéutica? Nada que ver. A juzgar por el fervor despertado por
el perfil “suicida” con que se han leído siempre los
goces peligrosos de Diego Maradona (o de Charly García) podría
formularse una hipótesis. Luego de 30.000 suplicios no elegidos,
invisibles a los ojos y –por lo general– sin cuerpos presentes,
ni siquiera en estado de corrupción, nos sientan bien ídolos
populares que parecen ofrecer, a ojos vista, una muerte en cuotas. Lo
más interesante de Maradona –con su doble moral, su metabolización
de la psicología más complaciente, sus fascismos de entrecasa,
su impunidad y sus privilegios– es que su vivir prueba que puede
haber una autoadministración de los goces de la que se puede extraer
un año más, que la suerte pesa más que una forma
de vida, que hay viajes de ida y vuelta, capaces de desilusionar tanto
al paternalismo agorero, que es rey en el país de los psicólogos,
como a esa forma sublimada del odio popular: la piedad.
Nuestra parte maldita
Por Beatriz Sarlo
Por su entrega inconsciente al gasto improductivo, Maradona le hubiera
interesado a Georges Bataille. En ese rubro, Bataille clasificaba las
guerras, el lujo, los juegos y la sexualidad perversa. “Gastos incondicionales”
llamaba Bataille a esos actos que no obedecen al principio económico
de la conservación de la riqueza o de la vida, gastos en los que
se incinera una fortuna no por descuido sino deliberadamente, como un
exceso que, en sí mismo, tiene algo de la religión, de la
belleza y del erotismo. El gasto improductivo ha sido cosa de príncipes
y de poderosos, que sustentaban imaginariamente su poder en la decisión
de hacer cualquier cosa con los bienes que el resto miserable de los mortales
acostumbran a cuidar con minucia.
Maradona es, por cierto, un dilapidador que anda por el mundo con la reserva
acumulada durante algunos años mágicos en el fútbol.
El capital de Maradona es simbólicamente inagotable. Por eso puede
hacer y decir cualquier cosa: visitar a Menem y a Fidel Castro, entonar
el discurso del lumpen, el del padre devoto, el del jugador que revela
las maquinaciones del fútbol internacional, el del cinismo y la
sinceridad. Nadie puede tomar su discurso al pie de la letra. Nadie tampoco
podría decir que es falso. Se sitúa, sencillamente, en un
más allá de la objetividad, del valor y de la norma.
Es, para decirlo de otro modo, la forma en que habla un cuerpo privilegiado
e indestructible (tan indestructible como la memoria de sus movimientos
en la cancha, mientras duren la memoria o las cintas grabadas y los films).
El cuerpo de Maradona, compacto y etéreo al mismo tiempo, es la
fuente de una inmensa riqueza dilapidada que, precisamente porque se la
gasta sin ton ni son, permanece intacta, infinita, intocada por el tiempo.
Ese cuarentón gordo y balbuceante que hoy muestran las pantallas,
emotivo, sentimental y truculento, no puede desvanecer la figura del mito
heroico. Ante los creyentes (que son casi todos) Maradona sigue siendo
un espejo de la felicidad que ha desafiado la estrechez capitalista con
el lujo insultante y el dispendio interminable. Carismático y plebeyo,
no puede ser sometido a ningún juicio porque, frente a un exceso
que ha tenido mucho de insensato, todo juicio parece moralista. ¿Cómo
criticar a Maradona sin que se piense de inmediato en el escándalo
mezquino del pequeñoburgués que otros pequeñoburgueses
son los primeros en denunciar?
La curva de la noche
Por Claudio Zeiger
Tarde, muy tarde, Mufa se
inclinó al lado mío y susurró: “Está
el Diego”. Ya no dijo nada más en toda la noche. Quedó
así, como fulminado, seco. Como si ya no tuviera nada más
que decir en su vida. Dice que vio cuando entraba, hundida la cara hinchada
entre una gorra y un pañuelo al cuello, sin guardaespaldas, solo,
aunque cueste imaginarse solo al Diego. Uno tiende a creer que el Diego
nunca está solo. Ni en el baño. Lo cierto es que, según
el Mufa, entró solo. Adentro, lo esperaban. Un poco más
adentro, discretos, dos tipos cualunques lo palmearon amistosamente, y
un poco más atrás una chica parecida a Samantha (pero no
era, según el Mufa) cerraba la comitiva. Fueron a sentarse todos
juntos a una mesa del fondo, que venía a ser como un reservado
del local aunque nada la separaba del resto. El Mufa me contó todo
creando suspenso (¿a que no sabés quién acaba de
entrar y fue a sentarse con dos tipos así y así y una pendeja
que parece la Samantha?) y al final dijo la frase final, la de que está
el Diego.
Habrá entrado después de las cuatro, calculo. Había
gente, ya casi todas parejas formadas, yo de culo porque se me había
terminado el papel y el Mufa no quería darme más (Mufa creía
saber exactamente cuál era el límite para que no lo detectaran
en el control; a mí me chupaba un huevo, estaba decidido a mandar
todo a la mierda el día que me engancharan y el Mufa lo sabía)
y estaba aplastado entre la barra y el espejo, la curva de la muerte,
le decíamos, porque cuando te hacías ver en ese rincón
era porque ya estabas para tomarte cualquier bondi, chica, vieja o travesaño.
El Mufa, a pesar de todo, decía no y era no. Yo lo respetaba como
todos; se había retirado el año pasado y era el ayudante
del DT, Rizzi, un buen tipo que mucho no iba a durar y entonces el Mufa
iba a ser el próximo DT.
¿Quieren saber qué? No pasó nada esa noche. ¿Qué
iba a pasar? El Diego no paraba de tomar champán y parecía
cada vez más inmenso en la mesa. A las 5 y veinte los dos tipos
lo sacaron uno de cada brazo. La chica se quedó parada en mitad
del boliche, perdida, sin saber qué hacer. Yo me acerqué
entonces y me presenté: nombre, profesión y club. “Vos
sos de la C, chabón”, me dijo y nos reímos. Estuve
tentado de preguntarle si tenía algo, pero vi en un espejo la cara
vigilante del Mufa y me callé la boca. Mejor era hacer una jugada
clásica: invitarla a salir de ahí. Iba a preguntarle sobre
Diego e iba a contarle la verdad. Decirle que nunca lo vi jugar en la
cancha.
arriba
|