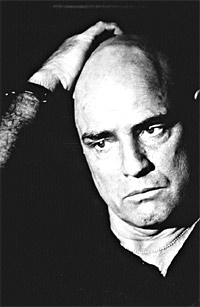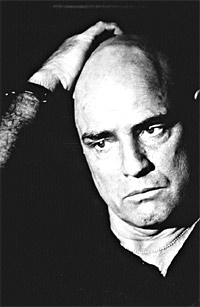
Bajo
bandera
A
partir de la completísima colección de cine bélico
que Planeta decidió distribuir mensualmente en los quioscos de
revistas, José Pablo Feinmann recorre el ancho mundo de las películas
de guerra y explica por qué, para el cine, la Segunda fue la
guerra más fácil; por qué los norteamericanos no
hacen de alemanes; por qué con Vietnam murió la razón
occidental, y por qué las mejores películas son las pacifistas.
Por
José Pablo Feinmann
El
zorro del desierto (Henry Hathaway, 1951) es parte de los avatares del
capitalismo norteamericano por levantar el espíritu alemán,
dada la necesidad urgente de contar con ese país en una de las
guerras más originales de la historia, la Fría. La Guerra
Fría fue un invento de rusos y yankis, se basó en la llamada
“paz nuclear” o “paz del terror nuclear” y postuló
la división del mundo en dos bloques, que estaban en guerra,
enfrentados, pero no calientes sino fríos. En esta frialdad latía
el peligro de lo caliente y se decía que en caso de calentarse
esa guerra se calentaría hasta tal extremo el planeta que dejaría
de existir en medio de bellísimas explosiones atómicas,
tal como se ve en el final de la más perfecta película
sobre esa guerra, la fría, Doctor Insólito. Todos recordamos
a Slim Pickens cabalgando esa bomba nuclear, cabalgándola como
el genuino cowboy que era, revoleando al viento su sombrero texano,
vociferando de alegría y cayendo con su bomba en algún
lugar de la Unión Soviética, feliz por morir envuelto
en las llamas definitivas de su causa. (Supongo que esa imagen de Pickens
es el sueño latente de todo buen texano, gente dura con hábito
de no tolerar las diferencias.)
Pero esa guerra –para Estados Unidos– requería aliados.
Requirió el rearme de Alemania, la Alemania Federal, la buena,
la que estaba del lado “correcto”. Había que levantar
el espíritu de ese pueblo derrotado. Porque los alemanes no sólo
perdieron la guerra en la llamada “realidad”, sino que la
perdieron mil veces más, más de mil veces, infinitas veces
más y la siguieron y seguirán perdiendo en el cine. Así
las cosas, en 1951, la Fox, respondiendo posiblemente a alguna sugerencia
del Departamento de Estado o del FBI o de la CIA, más probablemente
del Departamento de Estado, decide, en pleno auge del ultra-anticomunismo
macartista, entregarles a los alemanes un poco de orgullo. Hubo algo
que llevó el uniforme del Reich y merecía, caramba, respeto.
Hubo “otra” Alemania. (Esto era lo fundamental: mostrar que
hubo “otra” Alemania, que no todos los alemanes fueron nazis
según se obstinaban en señalar hasta entonces todas las
películas de guerra.) ¿Dónde se había encarnado
esa “otra” Alemania? Dónde sino en un gran guerrero.
Quién sino Erwin Rommel, el mariscal de Campo Erwin Rommel. De
modo que se hizo El zorro del desierto. Y fue tan buena como Hollywood
necesitaba que fuese para levantar el espíritu alemán.
“Miren lo que teníamos y nadie nos había dicho nada”,
dijeron los alemanes, que pasaron a enterarse de la existencia de un
glorioso-genial-honorable-astutoantihitleriano mariscal de nombre Rommel.
¿Quién haría de Rommel? Hollywood jamás
habría puesto a un norteamericano para el papel. Un norteamericano
no “da” alemán. Un inglés sí. Un inglés
es un europeo y para los norteamericanos todos los europeos pueden hacer
de europeos, como todos los latinoamericanos pueden hacer de latinoamericanos,
todos los orientales de chinos o japoneses, de Atila o Gengis Khan,
etc. (Esto tiene sus aberrantes y divertidas excepciones: John Wayne
hizo de mongol en El conquistador de Mongolia. Filmó en un desierto,
no de Mongolia sino de Nevada, donde su amadísimo ejército
norteamericano había hecho pruebas nucleares y... se murió
de cáncer. Curioso y paradójico fin para un soldado de
celuloide como Wayne. Que, digo, lo haya matado su propio ejército.
Pero Wayne nunca se quejó: al cabo, esas pruebas nucleares eran
fundamentales para la guerra que siguió a la Segunda, es decir,
la Fría. Dolorosamente, a raíz de esas pruebas murió
también, años después, la maravillosa Susan Hayward.
Pero es otra historia.) Volvamos a nuestra pregunta: ¿quién
haría Rommel? Rommel debía “dar” alemán
pero fino, distinguido, bueno, tan bueno que debía parecer británico.
Y lo hizo James Mason, un actor de voz aterciopelada, arrasadoramente
british. O sea, Rommel era tan “bueno” que se veía
inglés. Y la película termina con una frase de Churchill.
Y Churchill, en tanto vemos a Rommel deslizarse con uno de sus tanques
por el desierto, habla delas grandes virtudes del guerrero. Un héroe,
dice, de “las guerras de las democracias modernas”. Churchill
tenía frases para todo. Fue, se sabe, el inventor del slogan
“cortina de hierro”, esa que, según Hitchcock, logró
“rasgar” Paul Newman en ese horrible film del Maestro que
se llamó, coherentemente, Cortina rasgada.
El director de El zorro del desierto fue el eximio Henry Hathaway (el
director de El beso de la muerte) y el guión es del no menos
infalible Nunnaly Johnson. ¿Cómo hicieron Hathaway y Johnson
para mostrar al mundo un Rommel “bueno”? No alcanzaba con
la elegancia británica de Mason. Había que encontrar algo
más. Y lo encontraron. Vean: siempre que Hollywood quiere rescatar
a Alemania recurre al atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944.
Si usted fue nazi pero luego participó de ese atentado, para
Hollywood zafó. Así, Rommel (definido no como un nazi
sino como un militar “profesional”) se dignifica (¡qué
palabra peronista!) participando de ese atentado a Hitler. A Hitler
lo hace Luther Adler y lo hace muy bien. Tiene humor el Fürher.
Llega al bunker, saluda a sus generales y pregunta por Göering.
Le dicen que aún no ha llegado. Hitler sonríe y dice:
“Cuando se es gordo siempre se llega tarde”. Todos ríen.
Caramba, ¡qué humor tenía el Führer! La Fox
se empeñó tanto en salvar a Alemania que casi les humaniza
a Hitler.
STALIN,
ESE NOBLE CAMPESINO
Sólo un par de brevedades sobre un bodrio de la
Metro. Dije que en 1951 la Fox casi humaniza a Hitler. En 1943 la Metro
había mostrado a Stalin (el “monstruo” de la Guerra
Fría) como un buen camarada de modales campesinos hablándole
a su pueblo y anunciándole la feroz invasión de los alemanes.
Esta película (Song of Russia, Sombras en la nieve) es una joya
de la propaganda. Según Maltin –que es un genuino patriota–
el film intentó ser para Rusia lo que Rosa de abolengo había
sido para Inglaterra. Si el film con la heroica, abnegada, Greer Garson
decía: “Vean cómo ha luchado este pueblo, cuán
intenso ha sido su sacrificio”, el film con Robert Taylor decía:
“Los rusos son nuestros amigos, nuestros aliados, debemos entenderlos
y acompañarlos en su lucha contra el nazismo”. Así,
Robert Taylor era un director de orquesta que viaja a Moscú,
conoce a una pianista (Susan Peters), tocan el concierto para piano
de Tchaicovsky (todavía Hollywood no elegía el segundo
de Rachmaninoff), se enamoran y todo resulta maravilloso. Pocos años
después, ante los tribunales del macartismo, el bueno de Robert
Taylor casi se gana la cárcel por haber hecho esa “basura
comunista”. Se salvó porque era un patriota y empezó
a denunciar a todo el mundo. McCarthy habrá pensado: “Un
delator tan empeñoso no puede sino ser un buen americano”.
Y Taylor siguió trabajando. Sin ustedes quieren ver al más
bueno de los estálines del cine, más bueno que cualquier
película soviética de propaganda, vean Sombras sobre la
nieve. No es casual: Hollywood miente mejor que nadie. De aquí
que con asidua frecuencia haya alcanzado las cumbres del arte, que es
siempre mentiroso. (Reconozco que decir que la ficción miente
es relacionarla con la “verdad”, algo que no es correcto.
Pero no lo vamos a discutir aquí. ¡Y menos a raíz
de Sombras sobre la nieve!)
ALGO
MAS SOBRE ROMMEL, EL NAZI BUENO
Apenas dos años después de El zorro del desierto,
la Fox hace Ratas del desierto, dirigida por el formidable Robert Wise,
que fue grande no por La novicia rebelde sino por El luchador o por
El día que paralizaron la tierra o por El profanador de tumbas
y protagonizada por el siempre sobrevaluado Richard Burton y por el
a veces genial (como aquí) Robert Newton. James Mason vuelve
a hacer de Rommel. Pero ya no se lo ve tan bueno. Menos bueno aún
se lo había visto en una gran película de los años
de la guerra (la Segunda, la guerra “buena”, “justa”
y “caliente”): Cinco tumbas al Cairo. Esta joya bélica
de Billy Wilder presenta al Mariscal de Campo por medio de la interpretación”alucinante”
y –a la vez, por usar estos términos– “de terror”
de Erich von Stroheim. (Si usted quiere recordar a este actor, ya que
nadie hoy se acuerda de nada ni de nadie, recuérdelo en El ocaso
de una vida, también de Billy Wilder, como el sufrido, apartado,
sometido y fiel sirviente, que alguna vez fuera gran director de cine,
de la diva Gloria Swanson. Si lo recuerda también de otras películas,
disculpe.) Era 1943 y Rommel no podía ser “bueno”,
sino un nazi más, tan cruel como todos. El Rommel malo, bizarro,
el Rommel que camina con el culo parado y la gorra mariscalera caída
sobre su frente adusta, el Rommel que disfruta de las buenas comidas
y los buenos vinos y ordena la muerte de los que deben morir sin que
un solo pelo se le agite, es el que sirve Von Stroheim con una maestría
agobiante. Se roba la película y hasta le roba la película
a James Mason, aunque no trabajara en ella. Se la roba desde el pasado.
Suele ocurrir.
Hubo otros Rommel. Albert Lieven, Werner Hinz (en El día más
largo del siglo), Wolfang Preiss (que no hubo nazi que dejara por hacer),
Karl Michael Vogler (en Patton) y, acaso el más interesante de
esta lista, Christopher Plummer en La noche de los generales, donde
también se aborda el tema salvacionista del atentado a Hitler.
AUDIE
MURPHY: LA GUERRA NO PAGA
Que el crimen no paga es una gran mentira. Una moralina
para desalentar a los delincuentes inventada por delincuentes mayores:
banqueros, coimeros, corruptos, traficantes de armas, traficantes de
todo cuanto pueda dar dinero y poder. Gente que sabe que el crimen sí
paga, pero hay que hacerlo a lo grande. La que no paga es la guerra.
Si uno va a la guerra se destroza irremediablemente. No vuelve a ser
el mismo. Porque antes, sencillamente, era un hombre y al volver es
un asesino. Aunque lo llenen de medallas. Ahí está si
no Audie Murphy. Audie era un chico bonito que había nacido en
Texas en junio de 1924. Era un jovencito cuando lo envían al
frente. Lo envían a una guerra justa, buena, una guerra en que
los generales norteamericanos están seguros de servir la causa
de la libertad y la democracia. No era difícil creerles. Los
nazis eran muy malos, eran terriblemente perversos. De aquí que
“esa” guerra, la Segunda, haya sido la más fácil
para los altos mandos. La más fácil para enviar gente
a otras latitudes, para que maten y los maten. (Es conocida la leyenda
de esa remera que se vende en Nueva York y responde a la imaginación
de los buenos liberales pacificistas: “Unase al Ejército.
Conozca lugares exóticos. Personas exóticas. Y mátelas”.)
Hacía allí fue Audie. Con su carita de niño, con
su corazón texano y su rifle. Desembarcó, se metió
en el continente y empezó a matar alemanes. Cierta vez, a raíz
de la muerte de un soldado a quien quería mucho, se enfurece
y arremete solo contra todo el ejército alemán. Arma un
gran desparramo. Mata a tantos que ni los puede contar. Pero los generales
sí, los generales siempre cuentan los muertos, más los
ajenos que los propios, ya que según decía Patton (inspirado
por la pluma de Francis Ford Coppola en Patton), “lo importante
no es que un soldado muera por la patria, sino que logre que otro hijo
de puta muera por la suya”. O sea, la guerra se gana matando a
los otros, son las bajas de los otros las que deciden la guerra, ahí
reside la posibilidad de la gloria, que es siempre el triunfo, el aniquilamiento
final del enemigo. El bonito Audie hizo mucho por eso: por aniquilar
al enemigo. Cumplió con el apotegma de Patton. Lejos de morir
por su patria logró que muchos alemanes murieran por la suya
y ganó la guerra. Sobre todo la gana en Regreso del Infierno
(To Hell and Back, 1955). Ahí parece que Audie solito se cargó
al ejército alemán, sobre todo luego de la muerte de su
amigo, en un acto furioso, demencial, compulsivamente homicida, que
lo llevó a recibir todas las medallas de los altos mandos, a
ser el soldado más condecorado de la Segunda (Guerra Mundial).
Bien, como Audie –según venimos diciendo– era muy bonito,
Hollywood decide utilizarlo en otras películas. Decide darle
una carreracinematográfica. El pícaro de John Huston (en
1951) lo había hecho hacer... ¡de cobarde! en un gran film
maldito: La roja insignia del coraje, basado en la novela de Stephen
Crane. Y luego Audie sigue, sigue haciendo películas cada vez
peores. Una peor que la otra. Y todas son westerns. Malos westerns.
Uno peor que el otro. Y Audie va entendiendo la cruel verdad: la guerra
no paga. Tanta gente mató y no consigue una buena película
en Hollywood, él, un héroe de guerra con mil medallas
y cara bonita. Por fin, cierta vez, dice una frase que pasa a la historia,
que lo redime de tanta mala película, de tanta ostentosa medalla.
Dice, Audie, el soldado-cowboy bonito: “Todas mis películas
son iguales. Sólo los caballos son diferentes”. Se hunde
en la miseria, la violencia y el alcohol. Muere olvidado en 1971. No
sé si sus últimas palabras fueron “la guerra no paga”,
pero debieron haberlo sido.
KUBRICK
Y LOSEY CONTRA LA GUERRA
Es mi opinión, usted podrá compartirla o
no, pero La patrulla infernal y Por la patria son las mejores películas
de guerra jamás filmadas. Sólo llegó a ese nivel
Apocalyse Now!, de la que hablaremos. Algunas se acercan, otras se alejan.
Acaso yo las elija porque son apasionadamente antimilitaristas, porque
exhiben la locura, la idiotez, la crueldad, el sinsentido de la guerra.
Seamos claros, es por eso.
La patrulla infernal es el tonto título que lleva en castellano
Paths of Glory, título que Kubrick y su co-guionista Jim Thompson
habrán elegido por su ironía triste, desesperada: “Senderos
de gloria”. ¿Qué senderos? ¿Qué gloria?
Nada de esto aparece en un film destinado a descuartizar los valores
del militarismo. Es una película de 1957, en blanco y negro,
de apenas ochenta y seis minutos. Trata sobre un oscuro episodio del
ejército francés durante la Primera (Guerra Mundial).
Los franceses la prohibieron durante ¡diecinueve años!
No somos los argentinos los únicos imbéciles chupabotas
del planeta. Cabe suponer que Francia estaba muy empeñada en
liquidar argelinos como para permitir que el film de un surgente niño
terrible de Hollywood cuestionara los valores de sus “hombres de
armas”.
La acción transcurre en 1916. El ejército francés
se obstina en “tomar” una colina ocupada por los alemanes.
Es el general Broulard (papel que Kubrick deposita en manos del implacable
delator macartista Adolph Menjou, que decía reconocer “por
su olor” a los comunistas) quien ordena el ataque masivo a esa
colina que sabe inexpugnable. Broulard le da la orden al general Mireau
(una interpretación inolvidable de George Macready, el marido
de Rita Hayworth en Gilda, el emperador Maximiliano en Veracruz). Mireau
pone al frente del ataque al coronel Dax (Kirk Douglas). El ataque culmina
en una masacre de los soldados franceses. Mireau ordena hacer fuego
sobre ellos para que no retrocedan. (Tal como Jean-Jacques Annaud, en
Enemigo al acecho, dice que lo hacían los soviéticos en
Stalingrado: es la hora de pegarles por todos lados a los rusos, qué
duda cabe, son los tiempos del neoliberalismo y su interpretación
del mundo.) Pero la derrota es total. Hay, ahora, que encontrar culpables.
Los generales no dudan. No se debió a un error de estrategia.
No se debió a la locura de tomar una posición inexpugnable.
Ningún oficial tiene responsabilidad alguna. El fracaso se debe
a la cobardía de los soldados. Hay que castigarlos. Como no es
posible castigar a todos, Mireau y Broulard piden a los oficiales que
elijan a tres, a tres soldados que habrán de ser fusilados por
cobardía en el campo de batalla. Cada oficial elige al que más
odia. Otra ironía de Kubrick: al teniente Roget lo hace Wayne
Morris, pésimo actor pero héroe de westerns clase B de
las matinées. El teniente Roget tiene un mínimo gesto
con su víctima: cuando le está por poner la venda, ahí,
en el patíbulo, en voz baja le dice: “Perdóneme”.
Era tarde, claro. Hay dos niveles en el film: el de los oficiales (que
eligieron la guerra y no van al frente) y el de los soldados (que no
eligieron la guerra, que los enviaron a ella y van al frente, a la masacre,
a tomar la colina imposible). Irónica, tristemente, los oficiales
deciden sobre la cobardía de los soldados y los fusilan. Los
travellings de Kubrick por las trincheras (la Primera fue una guerra
de trincheras) son desgarradores y sus movimientos circulares, leves
como valses, alrededor de los generales que hablan y deciden sobre la
vida de los demás marcan la diferencia entre un mundo y otro.
Sólo es improbable la figura del coronel Dax. Humanitario, sensible,
¿se puede ser así y ser un coronel? Hay muchas respuestas
para esto. La guerra es un tema muy complejo y durante años y
años ha sido considerado el tema fundante de la existencia humana.
¿Cómo habríamos entonces de sorprendernos por encontrar
a un humanista en un ejército? Como sea, uno vive e interpreta
el mundo a través de sus experiencias, de su propia historia.
Será difícil para los argentinos que han transitado por
la historia de este país entre 1976 y 1983 aceptar que existen
coroneles como Dax. Tan honestos, limpios, tan indignados con las crueldades
de la guerra. ¿Qué le pasó a Dax en 1916, junto
a sus hombres, intentando tomar la colina inexpugnable? ¿Advirtió
la insensatez del militarismo? ¿La locura de los “senderos
de gloria” que se cubren de muertos? ¿La impiedad y la cobardía
de los generales? Seguramente. “Los soldados tienen que volver
al frente”, le dice un sargento en la escena final. Dax sabe que
sus hombres están escuchando en una cantina a una jovencita alemana
que les canta una canción que no entienden, pero que es dulce,
hermosa, tan triste que los hace llorar, a ellos, que deben ser hombres
bravos, guerreros sin miedo, asesinos por la patria. Dax le dice al
sargento: “Deles unos minutos más”. Gran película.
En 1964, en Inglaterra, Joseph Losey hace “su” gran película
de guerra. Es tan antimilitarista como la de Kubrick. El tema es así:
agotado por la guerra, fatigado, sin convicción alguna que entregue
un sentido a sus días, el soldado Arthur Hamp (¿alguien
olvidará al gran Tom Courtenay haciendo este papel?) decide caminar
en sentido contrario al del frente de batalla. Sencillamente, se va.
No hay nada heroico ni consciente. Ni un manifiesto ni una proclama.
Sólo quiere caminar hacia el lado contrario de la guerra. Lo
dirá luego en el Consejo de Guerra que le montan: “Me fui
a dar un paseo”. Es posible que “padezca” eso que los
militares llaman “fatiga de combate” y que es una de las más
aberrantes cosas que le pueden ocurrir a un soldado, tan aberrante que
el majestuoso general Patton (en quien se inspiró nuestro “majestuoso”
general Galtieri, que le copiaba hasta el modo de escupir) se hizo famoso
por golpear, él, en persona, en un hospital de campaña,
a un pobre soldado que –le dijeron a Patton– sufría
“fatiga de combate”. Patton se enfurece y lo agarra a las
trompadas en tanto le grita “¡Cobarde!” una y otra vez.
George C. Scott lo hace muy bien en el film por el que se ganó
un Oscar que no fue a buscar. Luego, vengativo, Hollywood nunca lo buscó
a él para nada que valiera la pena. Sigamos.
Le arman un Consejo de Guerra al soldado Hamp. Y le ponen un abogado.
Es el capitán Hargreaves y Dirk Bogarde lo hace con la misma
sensibilidad exquisita con que años después haría
a Gustav Mahler en Muerte en Venecia. Y otra vez, aquí, esa cuestión:
¿cómo se metió en el ejército un tipo que
tiene la sensibilidad de Mahler? Ocurre que en estos films antibelicistas
(hechos por civiles, desde luego) alguien tiene que tener la mirada
“civil” sobre las atrocidades del militarismo. Entonces se
pone en escena un improbable militar con la sensibilidad de un civil
humanitarista. Eso es Dax en La patrulla infernal. Eso es Bogarde, aquí,
en Por la patria. Es casi un artilugio narrativo. Como sea, este artilugio
permite analizar y desarrollar la figura dialéctica de un personaje
que va cambiando a lo largo de la historia. Porque el soldado Courtenay
no cambia, es siempre elmismo, el pobre tipo fatigado, harto, que se
fue a dar un paseo en dirección contraria a la línea de
fuego. El capitán Bogarde, en cambio, es uno al comienzo y otro
al final. Defendiendo al soldado descubre que es él quien odia
la guerra y que defender a ese soldado errático es “su”
manera de largarse a caminar en dirección contraria al frente
de batalla, a la locura de la guerra.
El film está lleno de barro, de ratas, de agua sucia y noches
sin luna. Bogarde habla y habla intentando convencer al Consejo de Guerra:
Courtenay es inocente, dice. Tenía derecho a estar cansado. Tenía
derecho a su fatiga. Tenía derecho a salir a caminar un poco.
Todo inútil. Para los jueces, Courtenay es un cobarde y un traidor.
¿A qué? A la patria, claro. Porque la guerra siempre asume
el rostro de la patria. Las guerras siempre se hacen “por la patria”.
Un soldado debe matar porque mata desde un absoluto: la patria, entendida
como valor supremo y totalizador. La patria es la tierra, la posesión
de la tierra. De modo que la patria es (siempre) la defensa de las fronteras
o la expansión de las fronteras. De aquí que .para la
ratio militarista– la patria se identifica con el Ejército,
el órgano destinado a defenderla en los extremos del peligro.
Que es “externo” e “interno”. Cuando el peligro
es “interno” el ejército se transforma en policía.
Al peligro “interno” se le llama “subversión”
y el general-tipo de esta “guerra” es conocido por todos nosotros
porque es Videla.
El Consejo de Guerra condena a Courtenay a ser fusilado. El mismo Capitán
Bogarde comanda el pelotón. Fuego y lo acribillan. Courtenay
cae sobre el barro, sobre el agua, sobre las ratas, de cara a la luna
ausente. Aún vive. Bogarde desenfunda, se inclina sobre él,
le levanta la cabeza y le dice todavía no terminó, muchacho,
todavía no. Courtenay respira con la boca muy abierta. (Jack
Palance, en Ataque, muere con la boca increíblemente abierta
y rígida para la eternidad.) El capitán Bogarde hunde
su revólver –con una dulzura ilimitada, incluso erótica–
en la boca de Courtenay y hace fuego.
APOCALYSE
NOW!
La guerra de Vietnam es la Tercera. Y la tercera es la
vencida. Sobre todo para los norteamericanos porque la pierden. Algo
impensable. Por ejemplo: en Tute cabrero, el film sesentista de Juan
José Jusid con guión de Roberto Cossa, la mujer de Juan
Carlos Gené le pregunta qué estaba viendo en el televisor.
“Una de guerra”, dice Gené. “¿Y quiénes
ganan?”, pregunta la mujer. “Los norteamericanos”, dice
Gené, “Se especializan en eso.” Así era la cuestión.
Esto cambia con Vietnam. También cambian otras cosas. En Verano
del 42 el narrador dice: “Era 1942, todo estaba claro: ellos eran
los malos y nosotros los buenos”. Es esto lo que ya no está
claro en Vietnam. No es una guerra buena. No es una guerra “limpia”.
Nadie se cree el folletín de siempre: que el ejército
norteamericano lucha por la democracia, por la libertad, por Occidente.
De aquí que esta guerra sea la Tercera, la vencida. Se podrá
argumentar: no es la Tercera, ya que Vietnam no es una guerra “mundial”
como lo fueron la Primera y la Segunda. Falso. Si aceptamos que la Primera
y la Segunda fueron “mundiales” (aunque no hayan intervenido
en ellas la mayoría de los países del planeta, sólo
los más poderosos) deberemos aceptar que Vietnam también
fue “mundial”. El motivo: todas las guerras que libran los
norteamericanos son “mundiales”. Siempre son para salvar al
“mundo”. Es una visión hollywoodense del mundo, pero
les funciona. En La Momia 2 le preguntan a Brendan Frazer qué
hay que hacer. El héroe responde: “Lo de siempre: rescatar
a la muchacha, matar al villano, salvar al mundo”. Los yanquis
siempre luchan para salvar al mundo. Todas sus guerras son “mundiales”.
Contra Alemania, contra Japón, contra los coreanos, contra los
vietnamitas, contra los iraquíes, los valores que defienden son
los de la civilización occidental: la democracia, la libertad,
la libre economía,el individualismo. Defienden, en suma, al “mundo”
contra los villanos de turno.
Con Vietnam no pueden convencer al frente interno. Ahora la ciudadanía
siente que sus chicos mueren por nada, o no saben por qué mueren,
que es peor. Así, la muerte es tan insensata que se torna insoportable.
Desapareció la causa, el sentido. Las viejas y grandilocuentes
palabras (libertad, democracia, mundo libre, Occidente) no alcanzan
para tolerar tanta barbarie. Vietnam se vislumbra como el hundimiento
de la nación. Como el apocalipsis tan temido. Como el apocalipsis
que ya no vendrá, que no habrá que esperar porque está
ocurriendo... ahora.
Francis (Ford) Coppola fue más ambicioso que todo eso. Su film
es –sin apelación– el más conceptualmente ambicioso
de la historia de las películas de guerra. Vietnam es la tumba
de la racionalidad occidental. Si para Adorno la razón instrumental
de Occidente encontraba su definitiva tumba en Auschwitz, para Coppola
la encuentra en Vietnam. Así, su film es un viaje hacia –precisamente–
“el corazón de las tinieblas” (novela de Joseph Conrad
en la que, se sabe, está basado el film). Al capitán Willard
le encargan una misión: buscar, río arriba, hacia Camboya,
al coronel Kurtz y disponer de él con “extremo perjuicio”.
Es decir, asesinarlo. Willard parte en una lancha de guerra y atraviesa
el largo río que lleva a los dominios de Kurtz. ¿Qué
hay detrás de todo esto? El coronel Kurtz –ex brillante
Boina Verde del ejército norteamericano– se ha desquiciado
y ha instaurado un reino de salvajismo y terror en la honduras de la
selva camboyana. Sigue haciendo la guerra, pero es su guerra y la lleva
a cabo por medio de los métodos más primitivos. Kurtz
asume la figura humana que espera en el fin del camino de la guerra:
la más pura barbarie, el más puro primitivismo, la irracionalidad
absoluta.
Willard lo encuentra y se reúne con él. Kurtz le dice:
“Usted es el mandadero de unos tenderos que lo enviaron a cobrar
la cuenta”. Se arroja agua sobre su cabeza calva, grasa. Es Kurtz
y es Marlon Brando: está dos veces loco. Willard lo mira en silencio.
Kurtz le hace una pregunta fundamental: “¿Qué opina
de mis métodos?”. Willard le da una respuesta no menos fundamental:
“No veo métodos” (“I see no methods”.) Coppola
llega a uno de los momentos conceptuales más altos de la historia
del cine. (Y no en un “film”, sino en un “movie”
como él quería. Es decir, en una película que es,
a la vez, fascinantemente entretenida, deslumbrantemente narrada, actuada,
iluminada y, desde luego, dirigida.)
La razón occidental se estructura en el siglo XVII con Descartes.
Ahí, el sujeto de la Modernidad asume la representación
de todo lo dado. La centralidad es el ego, el cogito cartesiano. Esta
racionalidad surge como método. Esta racionalidad surge como
discurso y este discurso es un discurso del método. Kurtz le
pregunta a Willard qué opina de sus métodos. Y Willard
le da la respuesta precisa, acaso la respuesta que Kurtz deseaba: “No
veo métodos”. Con Kurtz, ahí, en la selva camboyana,
expresando la inhumanidad última de la guerra, su salvajismo
y su primitivismo esenciales, muere la razón occidental. Muere
como razón y muere, por consiguiente, como método. Ya
no hay métodos porque la razón ha muerto. Kurtz es el
testimonio de esa muerte. Por eso los generales habían enviado
a Willard a matarlo. Era intolerable que ese hombre, ese renegado, estuviera
expresando esa verdad: había que matarlo, ya que esa verdad no
podía ser dicha. Así, Willard mata a Kurtz, pero se ha
vuelto tan loco como él (porque entendió y entender es
enloquecer) y se queda ocupando su lugar. (Verdadero final del film.
No el de Willard retornando en su barcaza.)
De este modo, podríamos decir que el film de Coppola es un film
adorniano. Acaso Coppola pudo haber dicho que ya no era posible escribir
poesía después de Vietnam. Acaso él mismo haya
demostrado –con su carrera– que ya no le fue posible filmar
después de Apocalypse. Algo queya estaba implícito en
la modalidad martirológica con que realizó la película,
como si fuera la última, como si ya nada le interesara hacer
luego de ella. (Ver Heart of Darkness, el formidable making off que
de la película haría la mujer de Coppola. Ahí se
observa, entre otras cosas, que sólo hay en toda esta historia
un personaje más loco que Kurtz y que Willard: el propio Coppola,
artífice de una aventura demencial que lo llevó a las
puertas de la ruina. No se arrepintió. Tenía claras estas
cuestiones. Dijo: “No se puede ser un artista y vivir seguro”.
Frase que vale tanto como un entero manifiesto.)
Luego de Apocalypse se hicieron algunas valiosas películas de
guerra. Digamos Pelotón, Buscando al soldado Ryan y –sobre
todo, creo– La delgada línea roja. Todas distintas, todas
discutibles, pero ninguna superior a Apocalypse Now!. Podemos entonces
–momentáneamente– suspender aquí estas delgadas
líneas rojas.