|
 

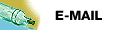


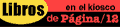
|
Mi
madre, in memoriam
POR
RICHARD FORD
En Little
Rock todavía era verano. Un amigo de mi madre llamado Ed fue a
recogerme al aeropuerto y me llevó al hospital. Ed quería
confortarme: esto no va a salir bien, me dijo. Mi madre estaba más
enferma de lo que yo imaginaba, había pasado en cama todo el verano.
Era algo para lo que debía empezar a prepararme, dijo Ed. Su muerte.
En realidad era más que su muerte. La vida –nuestra vida y
la vida singular, en particular la suya– se encaminaba hacia una
nueva clase de acontecimientos. Son cosas que tienen que aceptarse, parecía
querer decirme Ed. Resistirse a ellas era inútil y tal vez perverso
incluso. Todo aquello estaba desembocando en una de esas cosas que suelen
suceder. Era inevitable, a fin de cuentas. Era mejor verlo de ese modo.
Aquel trayecto en coche fue para mí la línea divisoria.
Un hombre al que apenas conocía me sugería cómo ver
las cosas; cómo considerar a mi propia madre, cómo empezar
a verme a mí mismo involucrado en eso. Distanciarse, decía.
Ser él, o ser como él. Así lo hice.
Mi madre iba a morir, pero el médico no sabía cuándo.
No cabía pensar en una recuperación. Sé que él
lamentaba saber esto y tener que decirlo. En cierto modo, le resultaba
más duro a él decirlo que a nosotros oírlo. No recuerdo
a mi madre llorando. Sé que le hicimos buenas preguntas al médico,
porque los dos éramos muy buenos cuando las cosas venían
mal dadas. A principios de octubre se vino al norte. Yo fui en coche a
Nueva York, la recogí y regresamos juntos a la casa que alquilaba
en Vermont. Había niebla y casi todas las hojas habían caído
de los árboles. Ella me dijo que le habían hecho una transfusión
para el viaje y que se quedaría hasta que se le pasaran los efectos
y volviera a sentirse débil.
Y eso fue lo que hicimos. Mi mujer trabajaba en Nueva York y venía
los fines de semana. Yo iba a dar clase, hacía mi trabajo y volvía
por la noche. Ella se quedaba en la casa con mi perro. Leía, se
cocinaba el almuerzo, seguía las World Series por televisión.
Miraba por la ventana. Por la noche hablábamos. No sé qué
más se suponía que pudiéramos hacer, de qué
otra manera debíamos pasar el tiempo. Un día de sol a principios
de noviembre, cuando llevaba tres semanas en casa y de hecho ya no sabíamos
qué hacer ni de qué hablar, se sentó a mi lado en
el sofá y me dijo:
–Richard, no sé cuánto tiempo más podré
seguir cuidando de mí misma. Lo siento. Pero es la verdad. Hasta
el año que viene no estoy en lista para ingresar en el Presbyterian.
Y no estoy muy segura de lo que podré hacer hasta entonces.
–¿Qué quieres hacer?
–No lo sé exactamente –dijo. Y miró preocupada
por la ventana, colina abajo, los árboles que se dibujaban desnudos
en la niebla.
–Quizá dentro de poco te sientas mejor.
–Podría ser. Supongo que no es imposible.
–Si no te pones mejor, si en Navidad ya no te sientes con fuerzas,
puedes venir a vivir con nosotros, cuando nos traslademos a Princeton.
Puedes vivir allí con nosotros.
Y en los ojos de mi madre vi entonces una luz. Una luz especial. Entendimiento.
Alivio. Consentimiento.
–¿Estás seguro? –dijo y me miró. Recuerdo
todavía hoy esos ojos marrón intenso.
–Sí, estoy seguro. Eres mi madre. Te quiero.
–Está bien –dijo ella, y asintió con la cabeza,
sin lágrimas–. Entonces empezaré a pensar en ello.
Haré planes para mis muebles.
–Espera –dije yo. Y agregué unas palabras que desearía
más que cualquier otra cosa en mi vida no haber dicho–. No
hagas planes todavía. Quizá para entonces te sientas mejor.
Quizá no haga falta que vayas hasta Princeton.
–Ah –dijo mi madre. Y lo que fuese que había iluminado
sus ojos se desvaneció de golpe. Y se reanudaron todas sus preocupaciones.
Lo que subyaciera en ella antes de mi propuesta resurgió de nuevo–.
Ya veo. De acuerdo. Yo hubiera podido evitar decir aquello. Hubiera podido
decirle: “Sí, adelante con tus planes. Pase lo que pase, todo
se solucionará. Yo me aseguraré de que así sea”.
Pero no fue lo que dije. En lugar de eso, preferí pensar en otro
futuro, aplazando el futuro real. Ahora, al mirar atrás, creo saber
de qué futuro se trataba. Y creo que ella también. Quizá
se podría decir que en aquel momento fui testigo de cómo
ella afrontaba la muerte. Vi cómo la muerte la arrastraba más
allá de sus límites, y yo mismo sentí ese temor,
temí a todo lo que sabía sobre la muerte, y me aferré
a la vida, a la posibilidad de la vida. Quizá temí algo
más tangible. Pero la verdad es que todo lo que hubiéramos
podido hacer el uno por el otro ya no fue posible después de ese
episodio. Desapareció. E incluso estando juntos, estábamos
solos.
El resto es estrictamente privado. Los momentos y mensajes que pudiera
contar no harían que el mundo sea mejor. Ella sabía que
yo la amaba, porque se lo había dicho suficientes veces. Y yo sabía
que ella me amaba. Eso es todo lo que ahora me importa, todo lo que siempre
me importará. Conocí a su lado esa clase de momentos que
todos quisiéramos conocer, esos momentos que nos llevan a decir:
“Sí, es esto”. Un acto de conocimiento que certifica
la existencia del amor. Yo conocí a su lado momentos así,
incluso los reconocí en el instante en que sucedieron. Y ahora.
Y supongo que lo sabré siempre.
Este
fragmento pertenece al extraordinario libro de Richard Ford Mi madre,
in memoriam, editado en castellano por Lumen, que la editorial Sudamericana
distribuye en estos días en nuestro país.
|