|





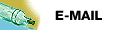


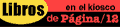
|

El
ocaso de
los
dioses y los judíos
Cuando
el público que asistía al cierre del Festival de Música
y Drama en Jerusalén pidió un bis a Daniel Barenboim, el
director de orquesta argentino sorprendió preguntando a la audiencia
en perfecto hebreo: “¿Quieren escuchar a Wagner?”. Las
consecuencias no se hicieron esperar: Barenboim fue acusado de arrogante
e insensible y se reavivó la polémica sobre la negativa
de los israelíes a que se interprete música de Wagner en
su tierra. Osvaldo Bayer y Jack Fuchs analizan el gesto de Barenboim,
el antisemitismo de Wagner y el espinoso dilema que se plantea entre las
ideas y la obra de artistas que, como Wagner, fueron partidarios del racismo
y la discriminación.
Por
OSVALDO BAYER
La pregunta
ya no es si debe o no escucharse la música de Wagner en Israel.
La pregunta que ahora ha surgido –después de las discusiones–
es por qué Daniel Barenboim insistió tanto en tocar Wagner
en Israel. Los psicólogos se han puesto a la orden. ¿Por
qué el famoso director de orquesta finalmente se salió con
la suya e hizo escuchar el Tristán e Isolda a oídos judíos
en tierra judía? Algunas voces excavan hondo y sostienen que Barenboim,
como judío, tiene el complejo de culpa de trabajar en Alemania,
dirigir una orquesta alemana, ganar dinero alemán, sí, el
“dinero de los que fueron capataces de Auschwitz”. Precisamente
de los que escuchaban a Wagner mientras descansaban en sus cuarteles después
de gasear a hombres y mujeres que llevaban la estrella de seis puntas
como distintivo del mal y la perversidad. Pero también a los niños
judíos.
A los judíos se les mataba hasta a los niños, vamos a decirlo
con todas las letras. No puede haber perdón. Que se queden con
su Wagner, con sus Walquirias y sus Sigfridos. Y ahora viene Barenboim,
un judío nada menos, a traer a las tierras del Jordán esas
músicas nebulosas que escuchaba el verdugo más cruel que
haya existido, en Berchtesgaden, en sus alturas alpinas, soñando
con un mundo sin judíos.
Barenboim, el judío, ennoblece desde su cargo de director de orquesta
los oídos germanos de Berlín y del Rhin, con la música
de quien escribió: “Los judíos son degenerados, inmorales,
torpes, sucios”. Y cobra un suculento sueldo. ¿Quién
hubiera pensado eso en 1945? Que, en el 2001, un judío iba a tocar
música de Wagner –el antisemita– en latitudes donde los
judíos desfilaron por las calles para ser llevados por los trenes
de la muerte a las cámaras de gas. Y, más todavía,
que iba a llevar esa música a los oídos israelíes.
Complejo de culpa, dirán los implacables, los que no perdonan,
Barenboim quiere hacer potable a Wagner para borrar todo. Hasta los legítimos
resentimientos. Por la comprensión entre los pueblos. Claro que
no se podía evitar la procesión por dentro.
No sabemos si es así. No sabemos las razones del porqué
el eximio director insistió en tocar Wagner en Israel. Además,
¿por qué Wagner y no también Liszt y Chopin, dos
declarados antijudíos (este último como buen polaco)? ¿Es
que en Wagner se suma su propio pensamiento irracional racista con el
culto que le oficiaron las huestes nazis entre 1933 y 1945, encabezados
por el austríaco loco llegado a Führer, que batió todos
los records de visitas a los teatros de ópera para ver el Rienzi
y el Tristán e Isolda?
SOMBRAS Y NIEBLA
A Wagner hay que escucharlo y no leerlo. La conocida frase
de su mujer, Cósima Liszt, y de tantos de sus admiradores a veces
no alcanza para llegar al conformismo. Pasa lo mismo que con tantos intelectuales
que apoyaron feroces dictaduras. ¿No hay que leer más a
Borges porque apoyó y aplaudió a Pinochet? Wagner y Borges
fueron genios pero no sabios. Leer las tiradas antijudías de Wagner
avergüenza y sirve para medir la pequeñez a la cual llegó
quien fue capaz de definir lo sublime en la música. Y se nota en
los vientres abultados de aquellos que vivieron el nazismo pero hoy ponen
rostros indiferentes cuando escuchan el Tannhauser pero participan en
su íntimo ser, mientras tanto, de un placer escondido al volver
a escuchar el ruido del paso redoblado, el grito al unísono, la
marcha hacia la nada, el desprecio a todo lo demás, las calles
limpias de piel negra y narices ganchudas, la marcha hacia el nosotros,
hacia la niebla y el bosque oscuro. Nosotros y Él. Sigfrido y Wotan.
La Nada. Heil es la única palabra que se puede gritar para lograr
el vacío y la muerte en la nada, que es la gloria.
Y eso comprendió Wagner. El viaje por el Rhin hacia la heroicidad
del paisaje germano. Llegar al lugar de los héroes para no despertar
jamás. Ése es el Walhalla, por fin en la niebla. Wotan,
el supremo Dios de la muerte, y los héroes muertos a su lado. Y
ése es Wagner, que llegaba con su odio no sólo hacia lo
judío sino también hacia lo latino, contra todos esos que
querían simplificar, quitar la niebla, contra todo ese dehincarse
judeo-cristiano ante dioses, esfinges de santos enfermos y vírgenes
tontas y libros “sagrados” castradores. Sigfrido no lleva cruz
sino casco y lanza. Su reino es la altura y el bosque impenetrable, el
valle interminable y la bruma que esconde la ilusión y el futuro.
Wagner, capaz de todo ese vuelo de águila acompañado por
el coro y las quejasrisas de las ninfas, cae, en su vida terrena, en el
estreñimiento mental del racismo. Quitémonos las impurezas
y quedaremos nosotros solos con nuestra voluntad de marchar y ser los
mejores.
El antisemitismo de Wagner comenzó primero con dos peleas personales,
una con el compositor parisino Jacobo Meyerbeer, cuya obra fue calificada
por el alemán de contener “trivialidades e idioteces”;
la otra con Felix Mendelssohn, de quien dijo que, a pesar de su talento,
“jamás fue capaz de lograr un profundo efecto artístico
que es sintomático para una verdadera obra de arte”. Este
sentimiento de rivalidad llevó finalmente a Wagner a postular que
“los judíos son incapaces en el arte en general y en la música
en particular”. Frase en la cual ya se puede constatar la superficialidad
con que se manejó el genio musical en esta materia. Pero Wagner
fue apenas un epígono, un seguidor de otros de su época,
infestada por el miedo hacia lo nuevo que traían los judíos
en su emancipación cultural. Su miedo y su irracionalidad le hizo
decir que los judíos habían iniciado una confabulación
contra él y su obra y que la prensa “estaba en las manos de
Meyerbeer”. Si bien es cierto que Wagner exigió “la desaparición
del espíritu judío de la cultura alemana”, en ningún
momento solicitó su expulsión de Alemania y menos su desaparición
física, como algunos teóricos del nazismo insinuaron.
La herencia de Wagner ha quedado en Bayreuth, que fue el palacio espiritual
de Hitler y hoy da infinitas idas y vueltas para tratar de olvidar ese
pasado pardo cuando Winnifried Wagner –la nuera del músico–
recibía como a Dios al mandamás uniformado con la cruz svástica
en la manga. Salen los sonidos heroicos en un escenario con manchas. Gottfried
Wagner, el bisnieto, en su libro Aullar con el lobo, ha llamado a Bayreuth
un “pantano pardo” con los “judíos Barenboim y Levine
como coartada para que sirvan de pantalla” para que la música
que ahí se toca aparezca “lavada, planchada y desinfectada”
de todo peligro racista.
Richard Strauss –hasta que logró zafar–, Karl Orff y
Hans Pfitzner fueron los músicos contemporáneos preferidos
por los nazis. Este último fue, tal vez, quien mejor interpretó
los valores que estos totalitarios quisieron hacer surgir. Así
nació Del alma alemana, una “cantata romántica sobre
poesías y dichos del poeta von Eichendorff”. El mismo Pfitzner
escribe que le dio el título Del alma alemana porque “no encontré
mejor expresión para lo que habla claramente de lo meditativo,
lo valiente, lo altivo, lo profundo, lo delicado, lo fuerte, lo heroico
que se derrama del alma germana”.
Pfitzner fue saludado como el heredero de Wagner en su comprensión
del arte “profundamente alemán”. En 1944, cuando la derrota
había llegado ya a cada casa de Alemania, a cada árbol de
sus bosques, a cada bruma de sus amaneceres sobre el Rhin, el musicólogo
nazi Wilhelm Lutge escribiría: “Saludemos hoy a Hans Pfitzner
como al más germano maestro de nuestro tiempo, como custodia de
un gran pasado, como antorchista del espíritu en los oscuros años
de la primera posguerra, como genio creador, cuya grandeza y pureza poco
a poco se va a ir comprendiendo más, y como modelo sabio para nuestra
joven generación de compositores, y para todos nosotros que amamos
a nuestro arte alemán”.
Curiosamente, la música de Hans Pfitzner no trascendió después
del ‘45. Por nazi cayó en una definitiva lista negra. Sólo
en las óperas de algunos rincones germanos –principalmente
de Austria– se lo escucha con unción. Sin imitar a Wagner
para nada, sus sonidos se hunden como él en lo heroico, lo oscuro,
lo indubitable, la alegría suave que va a terminar en el ocaso.
El ocaso está siempre presente, de ahí el inevitable rasgo
romántico, la muerte sin tristeza, en lo heroico. Eterna, la muerte
de los dioses como meta.
LOS USOS DE LA
MAYORIA
Barenboim tocó Wagner en Israel. ¿Tocaría Pfitzner?
Aunque fuera por curiosidad, para ver cuál era la música
que se metía por los oídos de la marca parda, de los que
hundían la cabeza en los sonidos de la oscuridad y la niebla, mientras
de día preparaban las cámaras de gas donde arrearían
a la masa inocente (“¡Señor, Señor, los niños!”).
Barenboim llevó a Wagner a Israel en el desafío del “por
qué no”. Todos tienen la libertad de escucharlo o no. Llevar
a Pfitzner sería llevar la misma Muerte, el mismo ocaso de los
Dioses, pero en uniforme pardo.
Pero volvamos a Barenboim y a su golpe de música ante los sorprendidos
israelíes. Cuando su audiencia le pidió un bis, él
sorprendió proponiendo tocar un trozo de Tristán e Isolda
fuera de programa. La mayoría reaccionó con aplauso; sólo
cuatro espectadores se retiraron indignados. Barenboim le dio “la
razón a la mayoría” y tocó Wagner. Este uso
de la mayoría para imponer a un compositor tan discutido no alcanzó
a convencer a muchos, que no estaban en el concierto pero se enteraron
del incidente. Barenboim no quedó bien parado y por eso, ya en
Alemania, necesitó de una larga explicación para salir a
flote. Dijo: “Wagner escribió grandes obras, como todos sabemos.
Pero también redactó una inaguantable literatura. Hace mucho
le dije a su nieto, Wolfgang Wagner, que habría sido mejor que
su abuelo hubiera escrito una ópera más y no todos esos
manuscritos. A pesar de eso, creo que el antisemitismo de Wagner no era
peor que el de muchos de sus contemporáneos. En la segunda parte
del siglo XIX era imposible ser un alemán nacionalista sin ocuparse
del problema judío. Era algo automático. Si bien la vehemencia
de los escritos wagnerianos es inhumana, su antisemitismo no era una excepción.
Hubo dos razones musicales que influyeron para que creciera su antisemitismo.
Una fue Mendelssohn y su interpretación de la música: ligera,
rápida, alegre. Principios, todos ellos, contra los cuales estaba
Wagner, que se ocupaba de la continuidad del sonido. Mendelssohn era,
para él, una forma judía de tocar, superficial y brillante.
En contraposición con la manera alemana: profunda, patética,
lenta. Por otra parte, en la cercanía de Brahms, que para Wagner
era símbolo de todo lo reaccionario y convencional, se encontraban
numerosos judíos, por ejemplo el violinista Joseph Joachim. Esto
era interpretado así por Wagner: Los judíos son reaccionarios,
y la música progresista, ésa soy yo. Luego llegó
la desgracia de que Hitler amara su música y se abusara de ella.
Wagner fue el profeta que le entregó la ideología a Hitler.
Y, a través de esa unión, aparece como si Wagner hubiese
preparado la conferencia de Wannsee, en 1941, donde se planeó la
liquidación final de los judíos”.
El periodista alemán le preguntará a Barenboim entonces
si para él el antisemitismo es ya un problema sin importancia,
y Barenboim responderá que sí, que hace mucho que a él
no le interesa meterse en esos hechos y que ha analizado el desarrollo
de los acontecimientos. “Encuentro al antisemitismo de Wagner terrible,
realmente asqueroso, pero ya no es un tema actual”. Hasta ahí
Barenboim y su no muy clara exposición.
Parecería sin sentido rechazar una música porque su autor
cayó en interpretaciones irracionales de la vida humana, en complejos
de inferioridad, en odios hacia otros seres humanos, en generalizaciones
fuera de toda lógica. Pero, igual, Barenboim estuvo mal en sorprender
al auditorio ofreciendo un repentino fuera de programa con Wagner. Allí
no vale el voto democrático de la mayoría sino el respeto
al sentimiento de los que sufrieron. ¿Qué habrá significado
para los allegados a las víctimas escuchar a Wagner en 1945, cuando
comenzaron a conocerse las fotografías de montañas de cadáveres
de seres humanos? Wagner en Israel tiene que estar anunciado antes en
los programas. Para no sorprender a los que todavía no están
preparados para escucharlo, o a quienes no quieren volver a escucharlo
jamás. Nunca prohibir, pero hacerle saber al públicode antemano,
ya que todos tienen derecho a no ser sorprendidos por algo que no quieren.
Y más: que odian con toda su alma.
Barenboim es un hombre libre, un desprejuiciado, hasta diríamos
un justo. Lo ha demostrado en su posición –a pesar de ser
judío– de defensa de los derechos del pueblo palestino frente
a Israel. Pero una cosa son los derechos de un pueblo y otra cosa los
derechos de un individuo -aunque sea uno solo frente a mil– de no
ser sorprendido por una música que lo derrota, que le hace pensar
en la injusta muerte de los que amó con la sangre misma y fueron
gaseados sólo por no pertenecer a una raza elegida por la demagogia,
la crueldad, el fanatismo perverso.
Quien tal vez encontró las precisas palabras para resolver este
problema tan sensible al arte y a las ideas, fue el presidente de Israel,
Moshe Katsav: “Con todo el respeto al valor artístico de las
obras de Wagner -escribió–, su ejecución en un concierto
no puede ser justificada si se hieren los sentimientos de los sobrevivientes
del Holocausto. La comprensión de esos sentimientos y el dolor
que emana de ellos tiene que poseer más fuerza que todos los argumentos
acerca de los valores artísticos. Porque en esos sobrevivientes
podría ocasionar un trauma insoportable. Y no hay que causar más
dolor a los sufrientes. No hay que ignorar estas realidades. Y hay que
recordar que Wagner no fue sólo un músico sino también
un teórico que expuso y desarrolló la teoría del
moderno antisemitismo”.
El escritor israelí Sev Galili señaló que, si bien
Arturo Toscanini –un director de orquesta públicamente antifascista–
nunca tuvo nada en contra de Wagner y dio conciertos en 1938 en la entonces
Palestina, esos conciertos se realizaron antes de conocerse la increíble
matanza de las cámaras de gas. Lo mismo ocurriría con los
conciertos de Wagner dados por la BBC durante la guerra. Galili saluda
que las radios israelíes den conciertos de música wagneriana,
porque aquel que se siente herido siempre puede mover el dial hacia otro
programa.
Se puede discutir como se quiera la influencia de Wagner en el nazismo,
pero lo que no se puede negar es un hecho anunciador y final: la música
última que se oyó en Radio Berlín en 1945 fue El
ocaso de los dioses de Richard Wagner. Los dioses han muerto para siempre.
¿Pero acaso no existen siempre sus fantasmas de látigo y
horca, que asoman cada vez que la verdadera democracia fracasa?
|
Mi
prejuicio moral
Por
Jack Fuchs
Discutir
la medida en que el espíritu antijudío de Wagner ha
pasado a su música, reflexionar acerca del grado de pureza
y autonomía de los objetos de arte, de la presumible independencia
que una obra tiene con la vida, los actos, ideas y hábitos
morales del autor, es un debate que no me interesa. Lo dejo para
expertos, para los profesores de estética y los historiadores
de lo bello y lo sublime. No es eso lo que está en juego,
aunque sean ésos los argumentos que se esgrimen cuando en
Israel se vuelve a plantear –como ya en muchas otras ocasiones,
pero esta vez a iniciativa del argentino Daniel Baremboim–
el caso Wagner.
Creo que el centro del debate es otro. No el valor de Tristán
e Isolda sino el valor de lo que me gusta llamar, para escándalo
de una época tan pasivamente enamorada de la abolición
de los prejuicios, mi prejuicio moral. Voy a decirlo en primera
persona, sin disimulo. La cultura contemporánea quiere que
yo ceda, que no me enrede en la torpeza de mis manías, de
mis ofuscaciones, quiere que por cortesía y buena conciencia
no me prive ni prive a otros de lo que llaman “la indiscutible
grandeza musical de Wagner”. ¿Y si no quiero? ¿Si
no puedo sustraerme a un modo de escuchar que escucha en Wagner
el espíritu asesino de una época? ¿Y si no
puedo dejar de pensar que Hitler, Goebbels y Himmler escuchaban
en la música de Wagner la pompa, la grandiosidad y el delirio
hipnótico en que había caído, entonces, lo
alemán? Se me tratará de prejuicioso, se me invitará
a retirarme de la sala mientras suenan, para espíritus más
abiertos, los acordes de nibelungos y walquirias. Bien, perfecto.
Soy prejuicioso. ¿Después de Auschwitz se me va a
arrebatar también la libertad de permanecer en mi prejuicio
moral? ¿Tengo que disolverlo en el dudoso altar del arte?
Es cierto: Wagner vivió cincuenta años antes de que
en Alemania se desatara la jerga asesina del nazismo. Es bueno recordar,
sin embargo, que Wagner alcanzó su coronación alrededor
de un acontecimiento central, enteramente implicado en lo que ocurriría
más tarde: la formación del estado nacional en Alemania.
Y es bueno recordar también que ese acontecimiento es correlativo
al ascenso de una estridente retórica antijudía de
la que Wagner fue propagador y propagandista, y de la que se sirvió
después el sentimiento antijudío del período
nazi. Y que de 1933 a 1945 Wagner fue el eco de lo que la Alemania
nazi quiso escuchar: armonías inmensas y oscuras, el éxtasis
de la locura masiva.
Probablemente nada vaya a cambiar en Israel si se toca o no la música
de Wagner. Incluso dudo mucho que Wagner aprobara que su música
se interpretara delante de “judíos con olor a cebolla”,
como le gustaba decir de Offenbach y de su música de cabaret.
Pero no es ésta la discusión. Sí quiero, en
cambio, remarcar la fuerza opresiva de un lenguaje –el de hoy-
que, bajo su apariencia de serenidad racional, de engañosa
pacificación democrática, quiere forzar, convencer
a los hombres, a mí, de que es bueno y útil para todos
abandonarnos a la tolerancia, a la indulgencia. Se nos pide un esfuerzo
más para reducir, para solucionar nuestro malestar, nuestra
angustia. Y ese requerimiento de este tiempo, que lleva implícita
una aspiración de solución final, apunta muy decididamente
sobre la capacidad humana de juzgar. De atribuir y atribuirse responsabilidades.
No de un modo muy distinto avanzó la lógica totalitaria.
Nada va a cambiar en Israel con o sin Wagner, pero no es superfluo
el lenguaje celebratorio que ahora se impone. El señor Daniel
Baremboim, de quien me gustan sus interpretaciones de Piazzolla,
ha llamado a no demonizar a Wagner y a comprender que “no era
ajeno al pensamiento de su época”. Dicho así,
su argumento, puede muy bien invertirse: precisamente en tanto no
era ajeno al pensamiento de su época es porque todavía
sigue ofendiendo la sensibilidad, la memoria y el juicio moral de
muchos sobrevivientes, de sus hijos y nietos en Israel. Pongamos
más de cerca las cosas. ¿Se dejaría hacer el
señor Baremboim una cirugía estética con uno
de los médicos queen la ESMA colaboraba con el robo de bebés?
¿Se puede compartir una mesa de bridge con Astiz, y creer
que lo único que importa es la maravilla del juego mismo?
No quiero con esto sugerir que Wagner fuera un sucio asesino, pero
pongamos un poco a prueba “la apertura de espíritu”
que hoy se nos exige. Veamos hasta dónde llega el impulso
que nos conmina a la comprensión, a la benevolencia. En su
libro Lo imprescriptible, Vladimir Jankelevitch escribe: “Decimos
a los alemanes: guardaos vuestras indemnizaciones, los crímenes
no son moneda de cambio (...) no hay reparaciones para reparar lo
irreparable (...) los negocios no son todo. No, ni las vacaciones
lo son todo, ni el turismo, ni los lindos viajes, ni los festivales”.
No se puede ser amigo de todo el mundo, no se puede compartir el
pan y el vino con asesinos. En cuanto a mí y mis prejuicios,
creo que todavía es mejor irritar a los mistificadores de
la cultura que ofender a los sobrevivientes. Wagner es sólo
un hombre, un nombre. Un nombre repleto de sentidos, un nombre que,
para quienes no pueden separar la obra del hombre .-como les gusta
a los especialistas y a los devotos del arte-., tiene resonancias
de horror y miseria. Hay un proverbio idish que evoca muy bien esa
medida de lo humano: un hombre es sólo un hombre, pero a
veces ni siquiera eso.
Jack
Fuchs, sobreviviente de Auschwitz, es profesor honorario
de la ORT argentina y miembro del Pen Club Internacional.
|
arriba
|