|
 

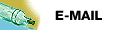


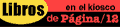
|
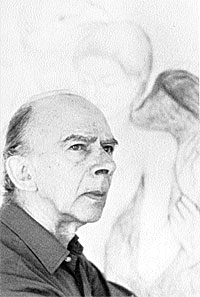 El
último libertino El
último libertino
Pierre
Klossowski (1905-2001)
Por
Alan Pauls
Seis
meses después que su hermano menor, el pintor Balthus, Pierre Klossowski
murió en París el domingo pasado, a los 96 años.
Traductor, escritor, pintor y ocasional actor de cine, Klossowski tuvo
un modesto cuarto de hora de fama entre fines de los años ‘60
y fines de los ‘70, cuando la Escuela Francesa de la Transgresión
descubrió su pensamiento, se dejó hechizar por su enigmática
figura de artista y envolvió su nombre, hasta entonces casi secreto,
con la onda expansiva que lideraba el espectro de Georges Bataille. El
pequeño boom Klossowski empezó cuando la facción
sado-nietzscheana del ejército estructuralista le exhumó
y reeditó un viejo artículo de 1947, “Sade, mi prójimo”,
que el zeitgeist de entonces convirtió en un clásico instantáneo,
y cuando la editorial Mercure de France publicó Nietzsche y el
círculo vicioso, un ensayo complejo que, entre otras muchas osadías,
releía la Genealogía de la moral en clave psicosomática
y rastreaba la pista de una semiótica de las pasiones en la tortuosa
relación que Nietzsche mantenía con su propio organismo.
Más tarde, una estrella de la filosofía (Gilles Deleuze)
y dos cineastas de vanguardia (Raúl Ruiz, Pierre Zucca) terminaron
de arrancar la obra de Klossowski del subsuelo en el que respiraba, sacando
a la luz las paradojas de su anacrónica modernidad. Deleuze le
dedicó uno de los ensayos finales de la Lógica del sentido,
donde ponía en evidencia su pasión por el simulacro y describía
su trabajo como la voluntad tenaz de perder “toda identidad personal”
y “disolver el yo”. Ruiz y Zucca, por su parte, fueron aun más
audaces; adaptándolo al cine, se animaron a hacer visible el extraño
mundo de ficción que Klossowski había inventado en su trilogía
Las leyes de la hospitalidad (Roberte esta noche, de 1954; La revocación
del edicto de Nantes, de 1959; y El apuntador o el Teatro de sociedad,
de 1960), cuyos anzuelos más atractivos eran una lógica
abstracta y diabólica, como de teólogo pervertido, y un
erotismo gélido, decididamente conceptual, donde guantes de seda
negra, escotes y fustas eran objetos de deseo tan codiciados como un razonamiento
escolástico o una torsión sintáctica inspirada en
Cicerón.
Luego todo volvió a la normalidad y Klossowski, acaso aliviado,
reanudó su vida de recluso. Después de todo, los que estaban
llamados a exhibirse eran sus personajes literarios y pictóricos,
no él, que siempre cultivó el perfil bajo de un monje severo,
de una erudición inaudita, capaz de renunciar a la figuración
para preservar el ardor de una experiencia privada llena de secretos deleites.
(Algo de esa austera depravación destellaba en el personaje de
avaro que Robert Bresson lo invitó a interpretar en Al azar Baltazar,
en 1966; Klossowski aparecía allí en camisón, iluminado
por un sol de noche, con cara de pájaro y orejas grandes como pantallas,
y poco después sentaba en sus rodillas a la joven y cándida
protagonista del film, no se sabe si para repasar sus oraciones o para
violarla.) Modelada a imagen y semejanza de Denise, la mujer de Klossowski,
el alma de Las leyes de la hospitalidad es Roberte, una burguesa drástica,
moralmente intachable, que preside comisiones de censura y al mismo tiempo,
empujada por su propio marido, que considera que “sólo alienando
ese bien que es su esposa lo convierte en un bien inalienable”, se
entrega a una corte de sexópatas formada por fisicoculturistas,
enanos ubicuos y hasta su propio sobrino adolescente. Y el alma de sus
cuadros, por los que a partir de 1970 renunció para siempre a escribir,
son esos muchachitos indecisos, ángeles andróginos o hermafroditas,
que miran al espectador con sospechosa perplejidad cada vez que un abrazo
sexual finge sorprenderlos.
El secreto y la exhibición –como la dialéctica irónica
entre decir y mostrar– forman parte del corazón de la obra
de Klossowski, no de su vida, que transcurrió más bien entre
próceres literarios (fue hijastro de Rilke y secretario de Gide,
que rechazó por obscenas sus ilustraciones para una edición
de lujo de Los monederos falsos), entre libros (fuetraductor de Hölderlin,
Benjamin, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, y su versión de La
Eneida de Virgilio dejó sin habla a Foucault), entre hábitos
religiosos (pasó por todas: convento de benedictinos, noviciado
de domínicos, limosnero en un campo de refugiados españoles...),
entre amigos (esas veladas de los años ‘50, cuando dramatizaban
con Waldberg y Perros las aventuras erótico-teológicas de
Roberte mientras Roland Barthes tocaba el piano) y entre lápices
de colores (sus cuadros, que alguna vez firmó como “Pierre
el torpe”, son ejercicios diáfanos y apastelados que coquetean,
pervirtiéndolo, con el realismo más academicista). “Para
alegría de mis detractores”, dijo una vez, “retengan
esto: no soy un ‘escritor’, ni un ‘pensador’, ni un
‘filósofo’: he sido, soy y seguiré siendo un monómano,
alguien que privilegia una y otra vez, incansablemente, una única
escena: la escena de un cuerpo que se entrega a la mirada de otro”.
|