|
 

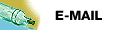


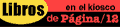
|
Por
una miserable batería
POR
KENZABURO OÉ
A principios
del verano de 1949, cuatro años después de la derrota japonesa
en la guerra, mi profesor y yo atravesamos temerosamente el portón
de la base norteamericana en nuestra isla de Shikoku. Yo tenía
catorce años y acababa de ganar un concurso intercolegial de ensayo
auspiciado por la Ocupación Americana y unos burócratas
del Ministerio de Cultura japonés. Era un día de debuts
para mí: en la cantina G.I. comí una hamburguesa servida
entre dos tapas redondas de pan; un norteamericano que debía ser
oficial elogió mi ensayo; y recibí como premio dos baterías
en desuso del ejército americano.
Durante los años posteriores a la guerra, nuestros maestros insistían
en preguntarnos por qué creíamos que Japón había
sido derrotado. Por supuesto, había una sola respuesta correcta
a esa pregunta: porque no éramos lo suficientemente científicos.
Estos eran los mismos maestros cuya pregunta, hasta hacía poco,
había sido: “¿Qué deberíamos hacer si
su majestad el Emperador nos ordena morir?”. La respuesta correcta
para ésa era: moriríamos. Cometeríamos hara-kiri
y moriríamos.
Yo despreciaba esta invariable letanía, y cuando se nos pidió,
para el intercolegial de ensayo, escribir sobre el tema “¿Cómo
podría sernos útil la ciencia?”, me rebelé.
“La ciencia nos permitirá ganar la próxima guerra”,
contesté. Me mandaron a llamar de sala de profesores. Los ensayos
escritos por los alumnos debían ser presentados ante un jurado
de la Prefectura, me dijeron. ¿Qué pasaría si los
norteamericanos en la comisión hubiesen visto mi ensayo? Eran indecibles
los castigos que recaerían sobre todos, empezando por el director.
Me ordenaron que reescribiera el trabajo. En la nueva versión,
la ciencia serviría para construir juguetes, no armas, y contribuiría
así a la felicidad de todos los chicos del mundo.
Las baterías que gané fueron dispuestas en el laboratorio
del colegio, y ahí quedaron sin que nadie las tocara. Hasta el
apagón. El 16 de agosto, un día después del aniversario
de la derrota, un atleta japonés se destacó en una competencia
de natación en Los Angeles. Era la primera vez desde la guerra
que un japonés competía contra los norteamericanos y les
ganaba. Las carreras del segundo día también iban a ser
transmitidas por televisión, pero había estado lloviendo
desde la noche anterior y la luz se cortó en todo el valle. El
director le preguntó al profesor de ciencia si podía hacer
andar esas dos baterías militares. Bajo la mirada de todo el colegio,
el profesor las conectó y la radio explotó.
Pero esta experiencia sirvió de inspiración a uno de mis
compañeros, un verdadero apasionado de la ciencia. Respaldado por
sus secuaces, conectó las baterías a cuanto enchufe y aparato
encontró. Y continuó sus investigaciones hasta entrada la
noche, cuando finalmente se las ingenió para prender fuego el laboratorio.
Castigado por el director, mi amigo huyó de la casa y murió
ahogado en las aguas del río que corre valle abajo. Cuando las
autoridades del colegio aparecieron en su funeral, su madre los enfrentó.
“¡Por una miserable batería!”, les gritó.
¿Merecía su hijo morir por jugar con una batería?
Su amargura me atravesó. Había sido yo, después de
todo, quien había llevado las baterías al colegio.
La madre de mi amigo parecía haber enloquecido. Durante un tiempo,
se paró en la calle principal del pueblo contando a los gritos
sus planes para desenterrar las armas de caza que los hombres habían
enterrado en el bosque al final de la guerra para repartirlas en el colegio
y la estación de policía. Hasta que un día no apareció,
y nunca más la volvimos a ver.
Si este incidente revela algo, es la extraña intransigencia de
nuestra cultura en su encuentro con otra (la americana, encarnada en dos
baterías militares). Ese grito entre tierno y cómico (“¡Por
una miserable batería!”) ha sonado en el fondo de mi mente
más de una vez desde que fue pronunciado. He oído su eco
durante el rápido ascenso de Japón hacia la opulencia, y
lo escucho ahora, en los duros tiempos económicos que caen sobre
nosotros.
|