|
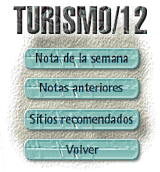
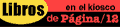
|
CORDOBA
Las estancias jesuiticas y la manzana de las luces
Bajo el signo de la cruz
La
Manzana de las Luces de la capital de Córdoba y cinco de las estancias
que explotaron los jesuitas en el interior de la provincia acaban de
ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Un recorrido
por los antiguos cascos que sirvieron para solventar la obra edilicia
y cultural que impulsó la Compañía de Jesús hasta su expulsión en el
año 1767.
Por
Julián Varsavsky
Ante
la insistencia del rey Felipe II, preocupado por dar respuestas contra
la Reforma luterana, la Compañía de Jesús fundada
por Ignacio de Loyola se instaló en Córdoba hacia 1599.
Se establecieron durante ciento sesenta y ocho años –hasta
el momento de su expulsión del continente–, tiempo en el
que prefiguraron de manera irreversible el contorno cultural, religioso,
social y económico de toda la provincia.
Los jesuitas demostraron un interés por la ciencia y por el arte
poco común para la época –gracias a ellos la ciudad
pasó a ser conocida como La Docta– y evangelizaron al indígena
con métodos más persuasivos que violentos (aunque sin
descartar estos últimos). Claro que todo esto requería
financiamiento, y para ello adquirieron una serie de estancias dedicadas
a la explotación agrícola-ganadera donde trabajaban esclavos
negros e indios.

Monasterio
medieval Una de las estancias mejor conservadas hasta hoy es la
de Jesús María, 48 kilómetros al norte de la capital.
Tras una curva en el camino, aparece la estancia y el campanario de
su iglesia, con una rústica fachada de piedra sin labrar, frente
a un agradable lago rodeado de un césped perfecto. En la entrada
al viejo casco nos topamos con un portal y una gran reja negra de hierro,
forjada con el enigmático anagrama de la Compañía
de Jesús: IHS (Jesús Salvador de los Hombres).
Antes que el casco de una estancia, Jesús María se asemeja
a un monasterio medieval fortificado tal como aquel donde transcurre
El nombre de la Rosa, la novela histórico-policial de Umberto
Eco. Un elevado muro de piedra muy grueso encierra las instalaciones,
y sobre un techo se observa un particular sillón de piedra ubicado
estratégicamente para controlar el asedio de los comechingones.
En el patio interior –rodeado de galerías con arcadas blancas–,
florecen rosadas hortensias que contrastan con el ocre de las paredes,
el aljibe y un tinajón de barro. Las salas interiores resguardan
una completa colección arqueológica con piezas de las
culturas ciénaga, condorhuasi y danagasta (sobresale un extraño
tamboril hecho con dos cráneos humanos pegados por la parte del
parietal, que perteneció al cacique araucano Llanquihué).
En otra sala se exponen las tecnologías utilizadas para hacer
vino (la estancia tenía 48.000 cepas de viña), cuya fama
llegó hasta la mesa de los Borbones –el Lagrimilla de Oro–,
uno de los preferidos de Felipe V. Pero la exposición más
interesante es la de arte sacro, ubicada en la planta superior, adonde
se llega por una escalera de piedra. Entre las piezas hay una imagen
de La Dolorosa tallada en madera, una corona imperial de plata repujada
del siglo XIX, una serie de ornamentos sagrados como casullas, estolas,
cubre cálices, y un deslumbrante frontal de altar mayor hecho
de tul de Flandes con bordados de oro y seda.
Santa
Catalina Esta es una de las estancias clave del circuito jesuita,
ubicada a 12 kilómetros de Ascochinga. Se llega por un camino
de tierra flanqueado por la típica flora serrana: algarrobos,
talas e infinidad de arbustos medianos. A lo lejos, tras la vegetación,
aparecen las dos torres con cruces de hierro de la iglesia de la estancia
Santa Catalina, una verdadera joya barroca de estilo alemán que
data de 1754, rodeada de grandes parques con araucarias. A un costado
de la iglesia está La Ranchería –los cuartos de ladrillos
al desnudo en que se alojaban los esclavos–, donde hoy funciona
una pulpería atendida por Sonia Díaz, quien suele relatar
a los visitantes la historia de la estancia. Santa Catalina es actualmente
una propiedad privada, ya que en 1774 fue adquirida por Francisco Díaz,
y luego pasó a manos de sus herederos.
Casa
de Caroya Esta fue la primera de las tres estancias que los jesuitas
compraron en el norte de Córdoba, mucho más sencilla y
austera que las demás. Un caserón con dos palmeras gigantes
al frente se recuesta en las estribaciones de las Sierras Chicas. Los
jardines están poblados de olmosy naranjos, y en los salones
se expone una colección de sables, espadas antiguas y carabinas
de guerra Remington 1879 y Charleville 1850. Por aquí pasaron
durante las luchas de la independencia San Martín, Lavalle y
un Belgrano enfermo buscando reposo. En 1876, durante la presidencia
de Nicolás Avellaneda, la estancia se convirtió en una
casa para inmigrantes italianos del Friuli, que impulsaron el desarrollo
de la ciudad de Colonia Caroya.

Una
Orden sin corona La madrugada del 12 de julio de 1767 los jesuitas
fueron expulsados de Córdoba (y de todo el continente en pocos
días), y todas sus propiedades fueron confiscadas y rematadas.
La Orden de los Jesuitas había adquirido una autonomía
económica y política muy fuerte, entrando en colisión
con los intereses comerciales de la corona española que temía
la formación de un estado jesuita, y consideraba excesivas las
concesiones otorgadas a los indígenas. Muchas son las posturas
ante el papel de esta orden en América, a la cual Leopoldo Lugones
llamó “el imperio jesuita” (llegaron a tener tropas
militares indígenas bajo mando sacerdotal). Por un lado, fueron
una herramienta muy efectiva de evangelización del indio, al
cual en un principio esclavizaron –junto con los negros– y
luego ofrecieron un trato algo más amable. De hecho, uno de los
conflictos con la corona era la oposición jesuita al sistema
de las encomiendas, que muchas veces no se diferenciaba de la esclavitud
(aunque siguieron aceptando el esclavismo con los negros). Otro de los
argumentos a su favor resalta la vocación que tenían por
el arte y la ciencia (introdujeron el pensamiento aristotélico
y la matemática de Newton, e instalaron la primera imprenta del
Virreinato del Río de la Plata), y el hecho de que hayan formado
a muchos de los líderes de la independencia. Lo cierto es que
más allá de los juicios de valor, el legado histórico
de los jesuitas es indiscutible, y al visitar las firmes construcciones
que perduran desde aquella época, nos asomamos a los últimos
400 años de la historia argentina.
|
DATOS
UTILES
|
|
Manzana
de las Luces. La Dirección de Promoción del
Turismo de la capital organiza visitas guiadas gratuitas a la
Manzana Jesuítica todos los días (hasta marzo) a
las 10, 11.30, 17 y 18. Parten de la plazoleta de la Compañía
de Jesús (Caseros y Obispo Trejo).
Estancia Casa Caroya: El circuito puede comenzar por esta
estancia (48 kilómetros al norte de la capital). Se llega
por la ruta 156, a metros del cruce con la ruta nacional 9. Abierto
de martes de viernes de 9 a 18, sábados y domingos de 9
a 12 y de 15 a 18. Tel.: 03525-420129
Estancia Jesús María: Está cerca de
la anterior. Se debe ir hasta la ciudad de Jesús María,
y en las cercanías del anfiteatro donde se realiza el Festival
de Doma y Folclore hay que cruzar un puente, y a los pocos metros
está la estancia. Abierto de lunes a viernes de 8 a 19,
sábados y domingos de 15 a 19. Tel.:0525-420126
Estancia Santa Catalina: Desde Casa Caroya hay que tomar
el camino hasta Ascochinga, y una vez allí doblar a la
derecha por un camino de tierra de 5 kilómetros (está
señalizado). Tel.: 03525-15538957. Una alternativa es programar
la visita para la hora del almuerzo y comer en la pulpería,
entre los restos de casas derruidas y kilométricos parques
arbolados. La iglesia se puede visitar de 10 a 13 y de 15.30 a
18.
Estancia La Candelaria: Está 150 kilómetros
al oeste de la capital, y por la distancia se recomienda visitar
esta estancia junto con la de Alta Gracia en una jornada aparte
de las anteriores. Se llega por la ruta 20 que va a Carlos Paz.
No tiene horarios preestablecidos de visita.
Alta Gracia: Está al sur de la capital y se llega por la
ruta 5. Abierto de martes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. Tel.:
0547-421303.
La agencia Stylo ofrece una excursión por las principales
estancias. Tel.:0351-4246605 E-mail: stylo @ arnet.com.ar
Dónde alojarse: Hotel Panorama (4 estrellas), ubicado
junto a la Cañada, en la calle Marcelo T. de Alvear 363.
Tel.: 0351-420-3900. E-mail business@onenet.com.ar
Sitio Web: www. hotelpanorama.com. Cuenta con business center,
un moderno gimnasio, piscina, sauna y jacuzzi en el último
piso. Precios: $ 130 la habitación doble y 160 la triple
(con desayuno completo).
|
|
LA
MANZANA JESUITICA
|
|
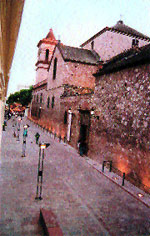 Córdoba
fue el centro neurálgico de la llamada Provincia Jesuítica
del Paraguay, que además de Argentina, abarcaba parte de
Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y Chile. Desde 1599, todas
las decisiones de peso se tomaban desde la Manzana Jesuítica
–comprendida entre las calles Obispo Trejo, Vélez
Sarsfield, Caseros y Duarte Quirós–, que se conserva
intacta hasta hoy. El edificio más impactante del complejo
es la Iglesia Compañía de Jesús, con forma
de cruz latina, piso de mosaico valenciano y un deslumbrante retablo
barroco. Su construcción comenzó en 1640 (es el
templo más antiguo del país), y parte del diseño
se debe a Phillipe Lemair, quien antes de vestir los hábitos
había sido armador de barcos en Bélgica. Como en
Córdoba no hay mar, el religioso plasmó su ingenio
en el techo abovedado de la iglesia –construyéndolo
al modo de la quilla invertida de un barco–, mediante un
sistema de “costillas” sin clavos laminadas en oro.
Están hechas con madera de cedro que se transportaba en
grandes jangadas por el río Paraná desde las misiones
del Paraguay. Córdoba
fue el centro neurálgico de la llamada Provincia Jesuítica
del Paraguay, que además de Argentina, abarcaba parte de
Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y Chile. Desde 1599, todas
las decisiones de peso se tomaban desde la Manzana Jesuítica
–comprendida entre las calles Obispo Trejo, Vélez
Sarsfield, Caseros y Duarte Quirós–, que se conserva
intacta hasta hoy. El edificio más impactante del complejo
es la Iglesia Compañía de Jesús, con forma
de cruz latina, piso de mosaico valenciano y un deslumbrante retablo
barroco. Su construcción comenzó en 1640 (es el
templo más antiguo del país), y parte del diseño
se debe a Phillipe Lemair, quien antes de vestir los hábitos
había sido armador de barcos en Bélgica. Como en
Córdoba no hay mar, el religioso plasmó su ingenio
en el techo abovedado de la iglesia –construyéndolo
al modo de la quilla invertida de un barco–, mediante un
sistema de “costillas” sin clavos laminadas en oro.
Están hechas con madera de cedro que se transportaba en
grandes jangadas por el río Paraná desde las misiones
del Paraguay.
A unos metros de la iglesia está la Capilla Doméstica,
que funcionaba como centro privado de oración para los
religiosos. Data de 1666 y su refinada decoración es una
de las más admiradas del barroco americano, con el techo
recubierto de cañas tacuara y cuero de vaca pintado. El
retablo, de brillante madera labrada con ornamentos rococó,
es una joya decorativa proyectada por el arquitecto italiano Brasanelli.
La recorrida –siempre dentro de la misma manzana– continúa
por el rectorado de la Universidad de Córdoba, que data
de 1613. Esta universidad es una de las más antiguas del
continente, creada al impulso del Padre Diego de Torres bajo el
nombre de Colegio Máximo. Allí se visita el Salón
de Grados –con sus techos y paredes al estilo de los palacios
europeosdel siglo XVIII, y una deslumbrante sillería de
madera–, y un gran patio con la estatua del obispo Trejo.
Finalmente, el recorrido abarca las instalaciones del Colegio
Monserrat (el mismo de la polémica por la prohibición
del ingreso de señoritas), construido en 1782. En su gran
patio interno reluce una fuente andaluza con cerámica mudéjar,
y los pisos de ladrillo de las galerías son los originales
del siglo XVIII, los mismos que pisaron próceres de la
independencia formados aquí como Juan José Paso,
el general José María Paz y Gregorio Funes.
|

|