|





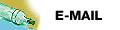


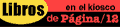
|

LOCO LINDO
Música
Grabó más de treinta discos imposibles de tragar,
se vistió de Minnie y de Beethoven, subastó sus propios
trajes, cantó aquel himno meloso para Lady Di y vende más
discos que los Beatles. Entonces, ¿por qué queremos tanto
a Elton John? Porque acaba de sacar Songs from the West Coast, su disco
número cuarenta, en el que vuelve a ser el que alguna vez fue (aunque
nadie se acuerde).
POR
RODRIGO FRESAN
Elton
John es un misterio, una aberración de la naturaleza, una falla
del sistema y una prueba inequívoca de que los caminos del Señor
son muy pero muy inescrutables. Elton John –bautizado como Reginald
Kenneth Dwight el 25 de marzo de 1947, pero renacido en 1968 como Elton
Hercules John– sigue ahí sin haber hecho nada digno en demasiados
años, salvo haber moqueado en los funerales globales de Versace
& Di (para quien regrabó esa “Candle in the Wind”
originalmente dedicada a Marilyn Monroe), hacer cantar hasta a los leones
en una producción Disney, tener varios histéricos y fallidos
intentos de suicidio, compartir escenario junto a los homofóbicos
Axl Rose y Eminem, y hacer públicos sus dislates económicos
y románticos en los tribunales. Cansado de canciones horribles
y una vida más horrible todavía, Elton John –como parte
de esta rentrée 2001 de monstruos sagrados que incluye a Bob Dylan,
Leonard Cohen, Paul McCartney y Mick Jagger– se propuso hacer de
su recién aparecido long play número 40, Songs from the
West Coast, su mejor disco. Y... sorpresa: lo hizo, nomás.
TODO
LO QUE NECESITO ES AMOR
“I Want Love” es el título del desgarrado
y hermoso primer single que sale de Songs from the West Coast. Sonido
fauxbeatle/lennon-verité a la altura de Anthology. Una humilde
y soberbia canción de amor en cuyo video –brillante idea–
Elton John, siempre poco afortunado a la hora del clip, es sustituido
por un desencajado Robert Downey Jr. demasiado parecido a un hipotético
hermano menor de Gerardo Romano y caminando por una casa vacía
mientras mueve los labios sobre la voz del cantante. Una voz de Elton
John casi desconocida, nueva en su sinceridad y vieja en su sonido, que
recuerda a sus inicios de piano man, y que parecía extraviada desde
entonces en desafortunadas mezclas pop a la hora de conseguir el hit rápido,
efectivo, efímero. Una voz dolida, castigada, que se pregunta recién
ahora qué hizo él para merecer eso luego de tantos blandos
años duros en que fue nuestro turno de preguntarnos por qué
nosotros tuvimos que soportar tanto a Elton John.
Una cosa está clara y siempre estuvo clara: no fue muy fácil
querer a Elton John en los últimos tiempos y Elton John quiere
que lo quieran. Y el que lo quisieran tanto a principios de los 70, bueno,
lo desequilibró un poquito. Porque, ¿qué razones
había para querer tanto a alguien como Elton John, alguien que
evidentemente no se quiere demasiado? Además, lo del principio:
hay algo de incomprensible en la sola idea de Elton John. Y es muy difícil
querer a lo que no se comprende.
EL
TRANSFORMISTA
Alguien escribió que “la historia de Elton John
es el relato de una de las más grandes transformaciones dentro
de la historia del rock”, y no se equivocó. Sí, Elton
John como protagonista de uno de los experimentos más psicóticos
del universo pop. La metamorfosis invertida: la saga de alguien que se
cree cucaracha y decide convertirse en el más espléndido
de los hombres. “Yo tengo el look de un empleado de banco. Yo soy
ese empleado de banco que un día enloqueció y gracias a
su locura tuvo éxito”, definió alguna vez este cantante
y compositor desde hace años empeñado en protagonizar en
el cine o en Broadway la vida de Truman Capote, a quien tanto se parece
a la hora de los peores momentos. La vida de Elton es, también,
una trama clásica: inicio, ascensión a la gloria, caída
libre. Y ahora, parece, otra vez despliega sus alitas de colores brillantes.
A los cuatro años, Elton John ya era un prodigio pianístico;
a los seis anunció su intención de convertirse en concertista;
a los diez ya había sido poseído por los espíritus
de Elvis y Little Richard y ganado una beca para la Royal Academy of Music.
Siete años más tarde imitaba a Jerry Lee Lewis, tenía
un puñado de canciones propias, escribía canciones por encargo
en las oficinas de la célebre Denmark St. por las mañanas
y porlas noches tocaba con la banda Bluesology. En 1967 conoce a su otra
mitad artística –el letrista Bernie Taupin– y prometen
no separarse nunca. Bernie escribe y Elton musicaliza y canta unos singles
que no van a ninguna parte y un álbum debut en 1969 titulado Empty
Sky que, en principio, parece destinado a desaparecer en el aire con sus
aires tolkienescos y psicodélicos. Nadie se explica muy bien cómo,
pero apenas doce meses más tarde, Elton John –luego de debutar
en el célebre Troubadour de Los Angeles frente a una audiencia
de trescientas personas, entre quienes estaban Neil Diamond y The Beach
Boys– es consagrado como “el nuevo mesías del rock”.
Nace una estrella y de ahí hasta 1975, Elton John no hace nada
mal o, por lo menos, hace todo bien: 17 álbumes incluyendo discos
en vivo y recopilaciones, configurando su edad dorada con títulos
como Madman Across the Water, Don’t Shoot me I’m Only the Piano
Player, Goodbye Yellow Brick Road, Captain Fantastic and the Brown Dirty
Cowboy y canciones como “Your Song”, “Tiny Dancer”,
“Rocket Man”, “Saturday Night’s it’s Allright
for Fighting”, “Benny and the Jets”, “Funeral for
a Friend”, “Sorry Seems to Be the Hardest Word” y, sí,
“Candle in the Wind”. La venta de los discos de Elton John constituye
el 3 por ciento de todos los discos que se venden en el mundo. Elton John
vende más que los Beatles y es el primer pop artist en ser esculpido
en cera para el Museo de Madame Tussaud desde que esos cuatro chicos de
Liverpool se juntaron y se separaron. ¿Es posible Elton John? Lo
cierto es que ahí está, Rey de los 70 y rodeado por esos
freaks de Bowie, Ferry, Bolan y los tipos del rock sinfónico que
tocan sus instrumentos con capa y espada. Elton es tan normal –ese
aire de alumnito de conservatorio y ese estilo musical que no es otra
cosa que un eficaz pastiche de géneros metidos en una licuadora
a alta velocidad y al que, para colmo, él no le escribe las letras–
que decide convertirse en el más freak de todos los freaks. Y,
uh, la cosa le sale muy bien, demasiado bien.
KITSCH
KONG
Los trajes con los que tocó y cantó en vivo
durante los 70, sumados a sus melodías pegadizas, hicieron de Elton
John un inexplicable pero adictivo género en sí mismo. Alguien
razonó que buena parte de su éxito bien pudo tener que ver
con la capacidad para destilar melódicamente el absurdo glamour
con lentejuela de esos años locos: Elton John era Dorian Gray y
su retrato al mismo tiempo. El tipo normal que un día se desmadra
y aquí vengo yo, el alfeñique de 44 kilos que lee los avisos
de Charles Atlas y un día se despierta convencido de que el único
músculo importante es el cerebro de arriba y el cerebro de abajo.
Convertido en una especie de Liberace fuera de madre (lo que ya es mucho
decir), Elton John se desvistió con atletas (mucho más divertido
que ir al gimnasio) y se vistió de lo que fuera: de Pato Donald
o Minnie Mouse o Beethoven o corista-papagayo de Carnaval de Río
para conquistar los escenarios del mundo, visitar “El show de los
Muppets” y hacer que resulte difícil precisar dónde
terminaban los muñecos y empezaba él, quien –según
sus propias palabras de entonces, luego de figurar en una encuesta entre
“las mujeres peor vestidas del mundo” junto a Pat Nixon–
había decidido dedicarse “a lucir como un perfecto idiota”.
Lo consiguió y le dio a las masas lo que las masas pedían:
pan y circo y, ya que estamos, un poco más de circo con los ojos
tristes de payaso escondidos detrás de anteojos cada vez más
grandes. Varias de sus canciones más alegres o épicas de
entonces –”I Think I’m Going to Kill Myself” o “Someone
Saved my Life Tonight”– tratan sobre la tentación del
suicidio, el suicidio, o el suicidio fallido. Alguien entonces lanzó
el improbable rumor de que Elton John no había dormido en dieciocho
meses de avión privado y estadios llenos. Poco probable, pero –entre
tanto concierto, correrías con Lennon y The Who, coleccionismo
desenfrenado de piezas art noveau, contratos multimillonarios, exclusivas
a Rolling Stone donde confiesa subisexualidad y la emocionada presidencia
del Watford Football Club, equipo de sus amores– la cosa empieza
a complicarse. Primero alcohol, enseguida cocaína. A continuación,
el primer trasplante capilar (consecuencia directa de habérselo
teñido de tantos colores en tan poco tiempo: “Una mañana
me duché y el piso de la ducha se llenó de pelo y tintura
roja... parecida la jodida escena esa de Psicosis”, recordó
hace poco rascándose la peluca). No es lo único que se le
cae a Elton John. Y para 1977 sus singles ya no trepan los rankings y,
uy, aparecen unos chicos que se hacen llamar punks y que odian a nuestro
héroe con toda la pasión de sus vómitos y alfileres
de gancho. Elton John cae exhausto y Elton John se levanta con lo que
se ha dado en conocer como “los pequeños monstruos”:
arrebatos de furia y depresión y desconcierto que se vuelven más
desorientadores cuando se descubre, cansado, tocando en el show televisivo
“Top of the Pops” una inocua cancioncita de amor después
de la actuación de algo que se llama Talking Heads y antes de algo
que se llama Public Image Ltd. ¿Dónde estoy? ¿Qué
año es?
VEINTE
AÑOS ES NADA
Los 80 y los 90 son el horror y el corazón
de las tinieblas. Elton John graba discos olvidables casi al día
siguiente de haber salido y aparece en varios clips horribles empujando
singles de éxito en el peor sentido del término. “Song
for Guy”, “Mama Can’t Buy you Love”, “Nikita”,
“Sad Songs”, “I Guess That’s Why they Call it the
Blues”, “I’m Still Standing”, “Who Wear These
Shoes?”, “A Word in Spanish”, “Sacrifice”, “The
One”. Equivalentes sónicos de un Big Mac: llenan, pero vaya
a saber uno con qué están hechas, y mejor no preguntar.
Y Elton John se convierte en personaje de periodismo amarillo: se casa
y se divorcia, participa en bacanales antológicas junto a Freddie
Mercury, gasta en una semana de cocaína lo que una república
tercermundista en todo un año de presupuesto para la educación,
aterroriza a Bob Dylan cuando en una noche blanca casi lo obliga a ponerse
uno de sus trajecitos, saca a remate buena parte de su museo privado en
1988, se maravilla por no haberse contagiado el sida, es nombrado Sir
en 1998 y se hace amigo confesor de la Reina, se desintoxica a fondo,
gana un Oscar por El Rey León, es protagonista divertido y autoflagelante
del documental televisivo “Tantrums and Tiaras” donde aparece
en todo su esplendor de divo histérico reduciendo a Madonna a una
monja carmelita a la hora del capricho caprichoso, organiza fiestas más
sofisticadas y diurnas de las que estaba acostumbrado y acepta la idea
de que Elton John es famoso por ser Elton John. Hay cosas peores, después
de todo. Y en algún momento escucha un compact titulado Heartbreaker
de un joven músico norteamericano llamado Ryan Adams.
(INTERFERENCIA
RYAN ADAMS:
Ahí, en los créditos de Songs from the West Coast hay una
dedicatoria y la dedicatoria es para Ryan Adams: “A Ryan Adams, por
hacer que me esforzara para hacerlo lo mejor posible”. ¿Quién
es Ryan Adams? Sencillo: el más atendible heredero de Bob Dylan
y Gram Parsons, la gran esperanza blanca norteamericana, monarca indiscutido
del alt.country junto a su breve y etílica banda Whiskeytown y
sangre todavía más azul a la hora de sacar Heartbreaker,
su debut solista a finales del 2000. Ese fue el disco que le movió
el piso a Elton John y así se lo hace saber a todo periodista que
se le ponga al alcance de los anteojos, sea éste Diego Manrique
de El País o John Wilde de Uncut: “Ryan Adams y su Heartbreaker
fueron el catalizador. Me lo compré el año pasado y me dije
esto es hermoso. Entonces leí que en los créditos decía:
Grabado en Nashville en 12 días y me hizo pensar en por qué
mierda yo no podía hacer un disco así si un chico de 24
años puede. Y lo peor de todo es que a mí me salían...
yo había sido muy bueno a la hora de hacer discos así. Simples
y hermosos y sentidos. Ahí fue que decidí jugármela
por completo,tirarme a la pileta y me prometí que si salía
mal la cosa, entonces había llegado la hora del retiro definitivo.
Me las arreglé para conocerlo y conversar, y la verdad es que yo
estaba tan nervioso como una colegiala. Intercambiamos secretos y de ahí
a casa y llamé a Bernie y lápiz y papel. Tardé 31
días porque, bueno, soy un poco más viejo y tengo unas cuantas
juergas más encima, y lejos están los tiempos en que compuse
“Your Song” en cinco minutos mientras desayunaba y todo Don’t
Shoot me I’m Only the Piano Player en apenas dos días. Pero
eso, un mes fue lo que demoré desde que se empezó a escribir
la primera de las canciones a la última salida del estudio. Todo
en dos sesiones. Por eso le dedico mi disco. Sin su música no hubiera
salido la mía”. Buenas noticias entonces y mejores noticias
todavía. Ryan Adams –de quien ya hemos hablado y escrito y
leído en este suplemento, y quien dice haber dejado los estudios
para hacer realidad su sueño de convertirse en una rock personality
y quien define a sus canciones y a sí mismo como “fuegos artificiales
y cohetes, cositas hermosas en llamas esperando ser destruidas”–
acaba de sacar Gold, indispensable doble compact que dura lo que un disco
triple y que está marcado a fuego por un sonido setentero y avasallador.
Tapa con tipo parodiando al Bruce de Born in the U.S.A. con bandera norteamericana
cabeza abajo y un tema donde se empieza cantándole a la felicidad
de abandonar Nueva York: “Adiós a la ciudad y al amor de mi
vida / Al menos nos fuimos antes de que nos echaran”. Sentido de
la oportunidad, que le dicen. No importa: 21 canciones que lo hacen subir
todavía más alto que el World Trade Center cuando era alto
y lo sientan en la misma mesa –en sillita alta, pero en la misma
mesa– más cerca de Gram, con quien comparte cumpleaños,
y de Bob, a quien tanto se parece en sus inicios a la hora de pasearse
por todos lados con modales de urraca aristócrata para robarle
a los mejores –Waits, Young, Redding, The Who, The Band, Mick &
Keith, Van Morrison, un guiño a Oasis y a todos los que quieran
arrimarse a su fiestita– y mejorarlos con su puño y letra
y voz. Si el neoyorquino Heartbreaker era su Blood on the Tracks y un
disco que la madre de Ryan Adams no puede oír porque “me pone
muy triste escuchar a mi hijo tan triste”, entonces Gold es su inequívoco
y stone y un poquito más alegre Exile on Main Street marca Los
Angeles arrancando con el mismo riff que ese “Pinball Wizard”
que Elton John le robó para siempre al Tommy de Pete Townshend
y concluyendo con el piano melancólico de la perfecta y, sí,
eltoniana en el mejor sentido del adjetivo “Goodnight, Hollywood
Blvd.”. Y más buenas noticias para Elton y para nosotros:
el decididamente fértil Ryan Adams –Gold es su tercer álbum
en menos de un año luego de Heartbreaker y Pneumonia, su adiós
a Whiskeytown– ya tiene terminado Pink Hearts, su primer disco de
“canciones felices”: algo así como 22 canciones más
a solas con Bucky Baxter, ex músico de Dylan, listas para salir
a cantar por ahí. Y se codea con Dylan, Petty, Cash, Knopfler,
Beck, Harris, Crow & Co. en Timeless, el recién aparecido tributo
a San Hank Williams. Y una obra de teatro titulada Sweetheart. Y un libro
de cuentos al que le falta corregir ortografía. Mientras tanto,
Gold está pensado con el mismo corazón y con la misma cabeza
que el reciente Love and Theft de Bob Dylan, definido por su dueño
como “un greatest hits sin hits... todavía”. Cuesta elegir
canciones favoritas en Gold –¿por qué hay que elegir?–
y ahí mismo, al final de los agradecimientos, el volátil
Ryan Adams prueba que además de muy talentoso es un chico muy educado
y leemos: “Elton John, dulce, dulce hombre”. Y después,
enseguida, vaya a saber uno lo que le agradece a Winona Ryder una vez
y a Alanis Morrisette varias veces.)
VOLVER
A VOLVER A EMPEZAR
La tapa de Songs from the West Coast es bastante horrible
–un Elton John mitad Austin Powers, mitad Dr. Evil acompañado
por paloma blanca y auto-patrulla californiana–, pero adentro está
lleno de lindas canciones, sonido retro y nada de esas baterías
sintetizadas delos 80, puro sistema analógico de grabación,
invitados de lujo (el orquestador de sus primeros discos Paul Buckmaster,
Stevie Wonder, Billy Preston, Rufus Wainwright), cuidada producción
de Patrick “Madonna” Leonard con un sonido que conecta directamente
con Madman Across the Water y Tumbleweed Connection, y lo más importante
de todo: mucho piano en primer plano y Elton John cantando como nunca
canciones que de inmediato ingresan al extraño canon de lo mejor
de este artista extraño. Las mejores canciones de las veintipico
que escribió con Taupin y de las dieciocho que grabó y cuyo
resto irá saliendo de a poco en singles. Doce canciones donde destacan
las fantásticas “Birds” y “Look Ma No Hands”
cantadas con fraseo dylaniano; donde también hay lugar para el
comentario social en la dolida “American Triangle” sobre el
asesinato del estudiante Matthew Shepard por ser homosexual y “The
Ballad of the Boy in the Red Shoes” sobre la estupidez reaganiana
en los primeros años del sida; y donde –para no perder la
costumbre– hay un par de momentos espantosos como la invocación
blusera a Robert Johnson en “The Wasteland” con un Elton John
con la cara ennegrecida por corcho quemado y la casi insoportable “The
Emperor’s New Clothes” que, a pesar de su gran piano aporreado
a lo grande, golpea fuerte con una letra donde los clichés se amontonan
como si fueran otra de esas cosas que un día Sir Elton se levanta
con ganas de coleccionar. Imperfecciones útiles en estas Songs
from the West Coast que, de algún modo, también cumplen
su función: recordarnos que, después de todo, se trata de
un disco de Elton John. Y que con Elton John –pianista tan decadente
como fundamentalista– nunca se puede estar del todo seguro. Ahí
está la gracia y la desgracia de Elton John. Y, quién sabe,
de nosotros.
No nos une el amor sino el espanto.
Será por eso que lo queremos tanto.
arriba
|