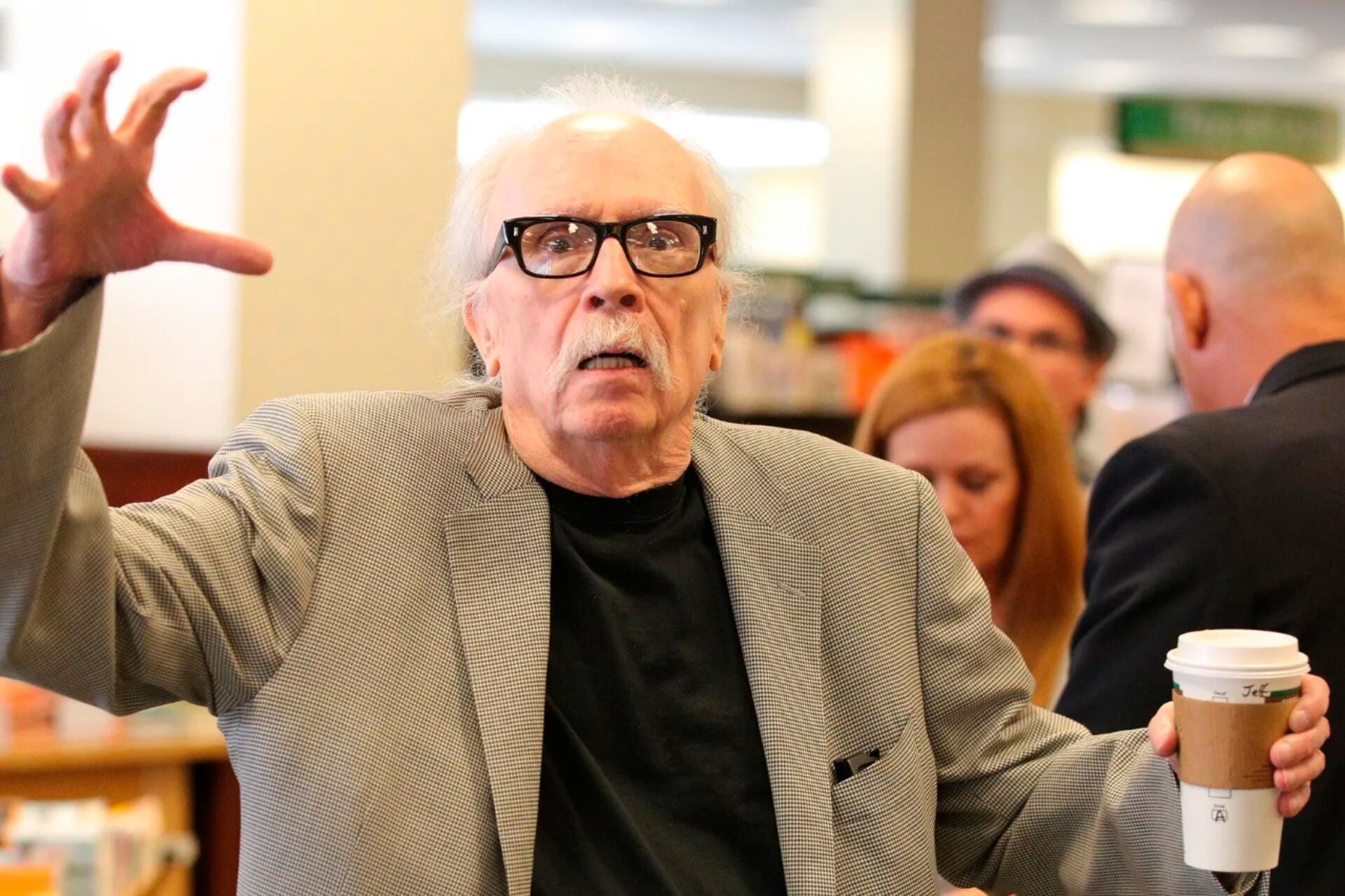Se estrena la opera prima de Ana García Blaya, con Jazmín Stuart
"Las buenas intenciones": recuerdos personales convertidos en ficción
Luego de circular con éxito en festivales de cine como Toronto, San Sebastián, Oslo y Mar del Plata, en diciembre se estrenará la ópera prima de la argentina Ana García Blaya, un atípico relato de crecimiento ambientado a fines de los 90. Las buenas intenciones cuenta la historia de una separación y un posible exilio, una trama autobiográfica basada en una memoria personal, pero tamizada y reconvertida en ficción.