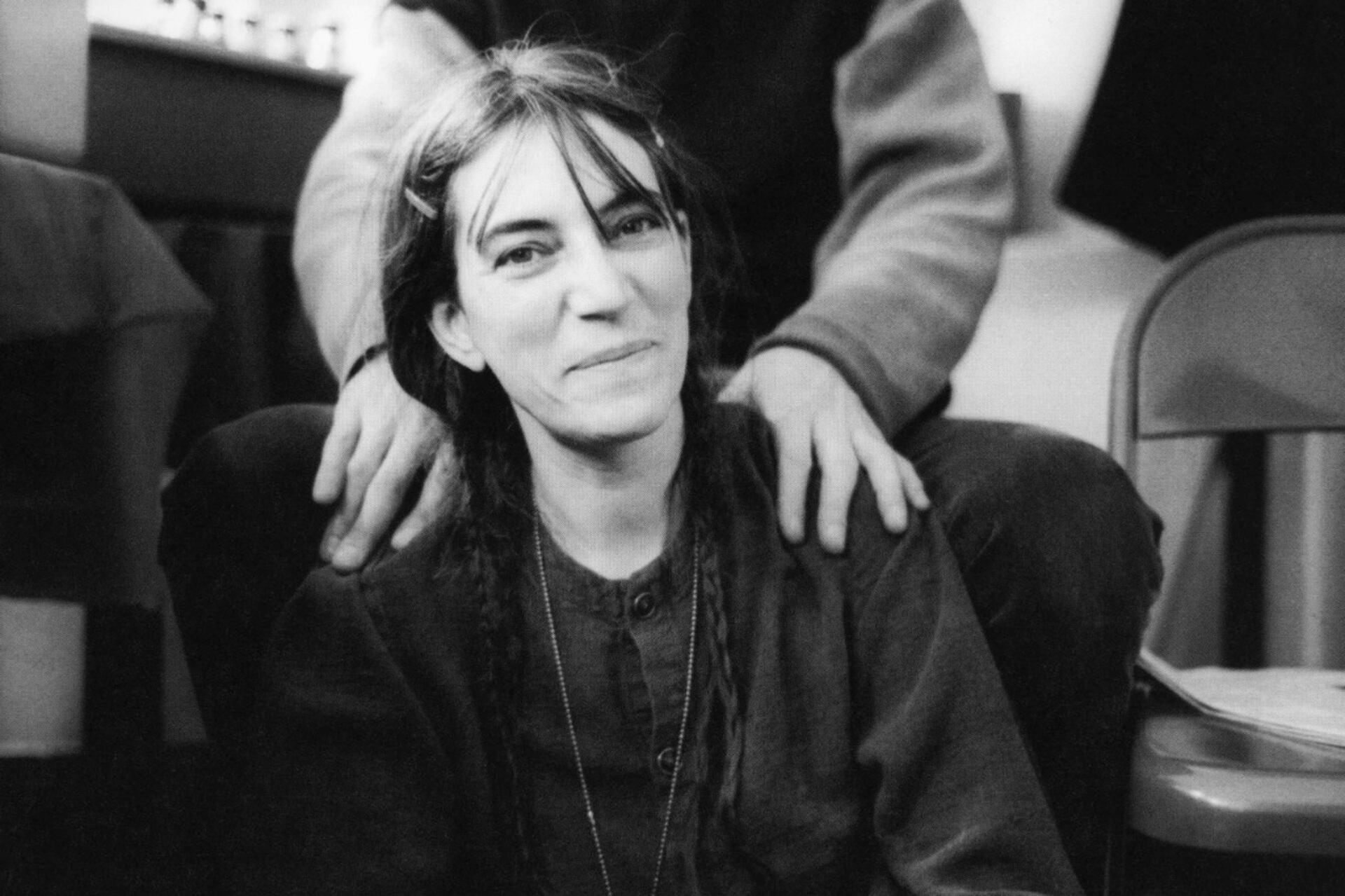Memorias de la Ciudad Prohibida
Se publica "René Leys", la novela más exótica de Victor Segalen
Desde muy temprano, la pasión del médico francés fue China. Y no por una obsesión geográfica con el oriente sino porque la consideraría el "otro esencial", sin el cual Occidente jamás se entendería a sí mismo. Tusquets publica este libro que fue objeto de culto para Rilke, Balthus, Francis Ponge y hasta Claude Levi-Strauss.