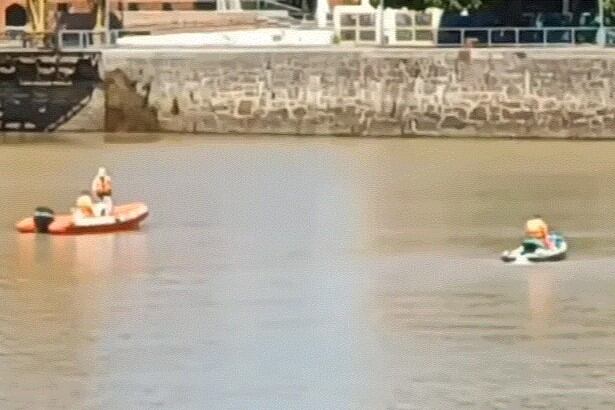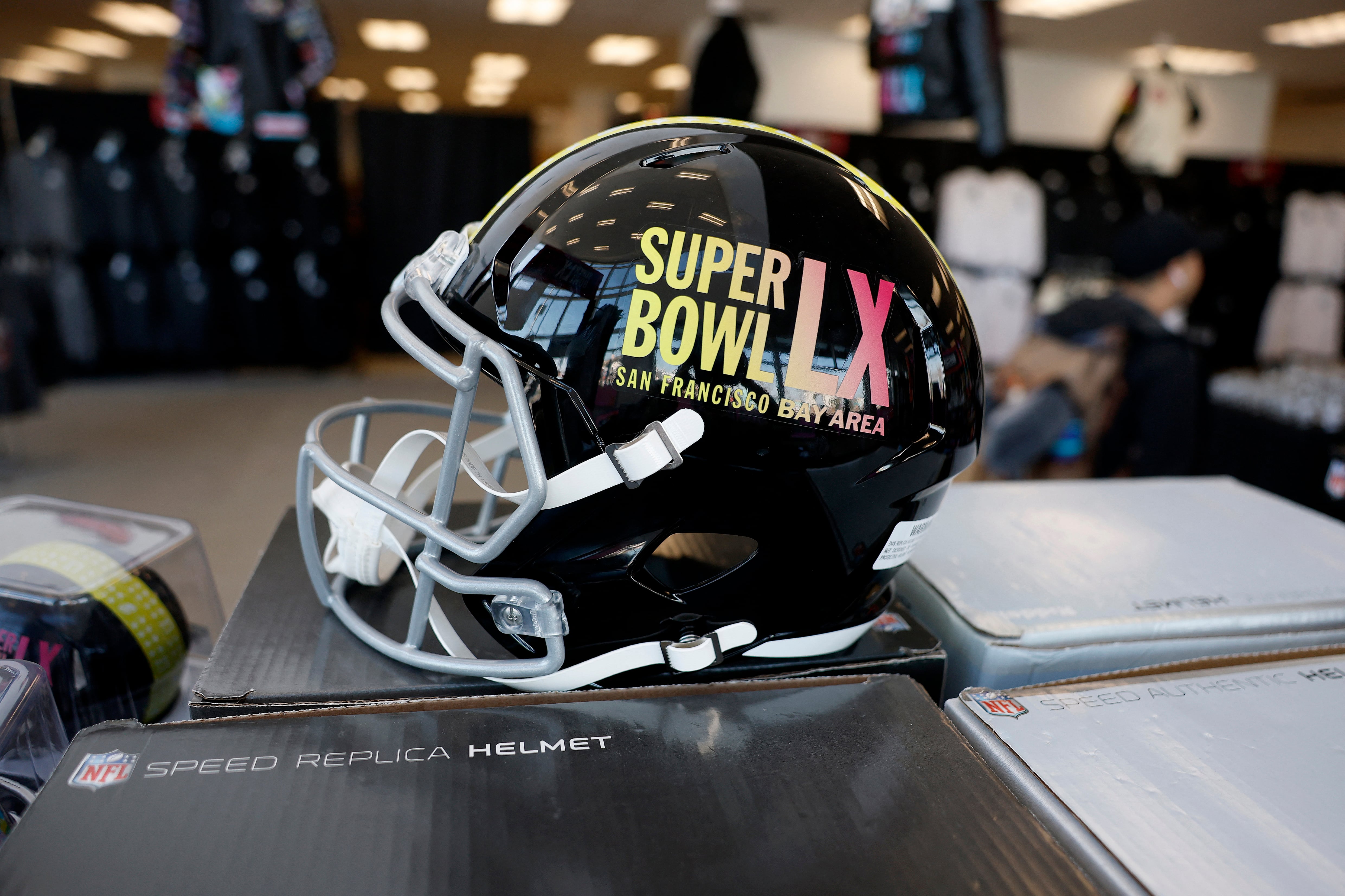El creador de Mafalda murió esta semana a los 88 años
Adiós a Quino, el hombre que hizo feliz a tantas generaciones de chicos y grandes
Llegado desde Mendoza a Buenos Aires, el joven Joaquín Lavado no tenía más ambición respecto del dibujo y el humor gráfico que convertirse en asistente del humorista estrella de esa época, Divito, fundador de la legendaria revista Rico Tipo. Sin embargo, ese dibujante inicialmente austero y de línea clara fue haciendo su propio recorrido, y se fue incorporando primero a las revistas de humor del momento y luego a los principales semanarios de actualidad como Panorama o Primera Plana. Ahí nació Mafalda en 1964 y la continuó –a ella, sus amigos y su familia, Citröen incluido– hasta junio de 1973. Pensó que era hora de abandonarla porque consideraba que lo había limitado como dibujante, pero ya estaba hecho: Mafalda fue una marca, un mito argentino y el emergente de varias generaciones de argentinos que situó a Quino como autor en el plano internacional. Esto no quita que su obra excede a Mafalda, y que gracias a todos sus libros –y un dibujo que llegó a ser detallista y cinematográfico– se ha convertido en el más famoso humorista de la Argentina, junto con Caloi y Fontanarrosa. Cuando el miércoles se supo la noticia de su muerte a los 88 años, una emoción incontenible se desbordó aquí y en muchos países del mundo. Radar le rinde homenaje recordando sus orígenes, su obra gráfica y la benéfica influencia de Mafalda en varias generaciones de chicos y grandes.