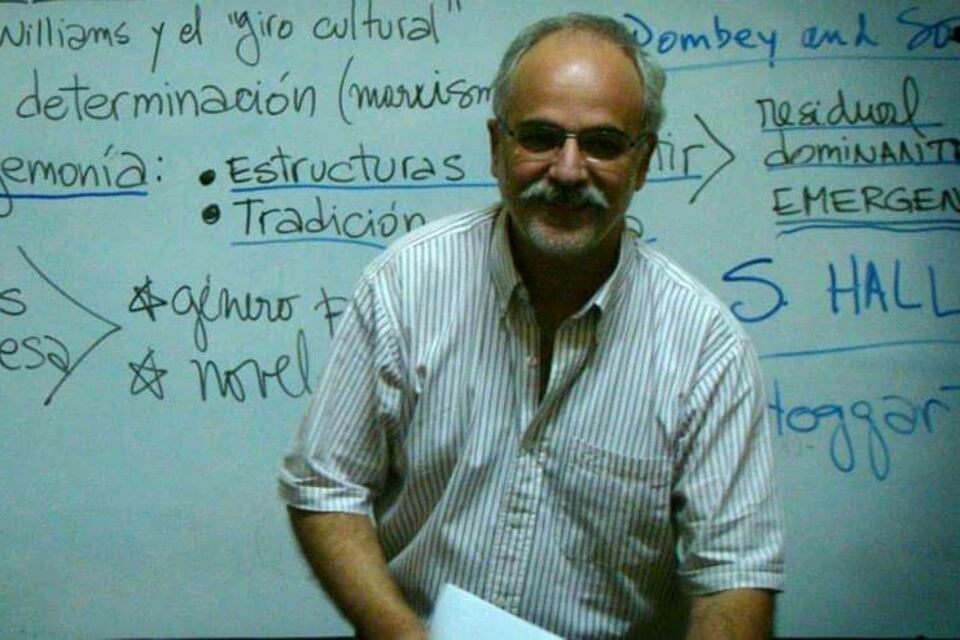Escritos sobre literatura argentina y política
Se publica "Patria y muerte" de Miguel Dalmaroni
Desde 1966 hasta 1974 -año en que se interrumpió- la editorial de la Biblioteca Constancio Vigil de Rosario publicó una colección dedicada a la crítica literaria argentina que ahora se retoma con un libro de Miguel Dalmaroni, Patria y muerte: Escritos sobre literatura argentina y política. Bajo la idea de interrogar a la crítica y no sólo a la literatura, Dalmaroni avanza con ímpetu, ironía y sin esquivar los debates y los conceptos cristalizados sobre todo un arco de producciones y autores -Alejandra Pizarnik, Leónidas Lamborghini, Juan José Saer, Manuel Puig, entre otros- que estarían comprendidos en las relaciones arduas entre la narrativa, la poesía, la Historia, la muerte y finalmente la política entendida como área específica pero que nunca puede darle la espalda al lenguaje.